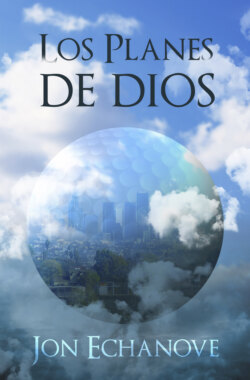Читать книгу Los planes de Dios - Jon Echanove - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 5
ОглавлениеAvanzó conteniéndose para no correr hacia su antiguo amigo y socio, con quien había montado el laboratorio. Durante una infinidad de años, solo se había referido a Adam como su exsocio. De la amistad, esa que les había ayudado a apoyarse el uno en el otro en los primeros pasos del negocio, no quedaba nada. Más aún: el recuerdo de Adam, siempre tan sereno y certero, se había convertido en una incómoda piedra en su zapato tras la quiebra del laboratorio. Una y otra vez revivía las agrias discusiones que habían mantenido sobre la estrategia del laboratorio antes de que, agotados, tomaran caminos separados. Adam, siempre cauteloso, había defendido que el modelo de negocio no dependiera exclusivamente de las leyes que obligaban a certificar los productos para la construcción. Richard, por su parte, había insistido en invertirlo todo en esa dirección, para acceder a los nuevos países de la Unión Europea, que se verían obligados a certificar millones de productos. Nunca, hasta que el laboratorio se fue al carajo, había puesto en duda la decisión de comprarle a Adam su parte del negocio. En realidad, había sido Adam quien lo había sugerido tras una de las ocasionales broncas con Richard. Se convirtió entonces en el único propietario y lo celebró con Sarah con una cena en un exclusivo y moderno restaurante en Londres, del que ya no recordaba su nombre ni la calidad de su comida. Diez años después, a Richard solo le quedaba su mansión y el resentimiento de su exmujer por no haber atendido a las razones de su socio. Por lo que había oído aquí y allá, Adam también había labrado una fortuna montando una consultoría de la que todo el mundo hablaba, pero además la había sabido conservar.
Llegó a la altura de su padre.
—Ahora vengo.
—Mikey, ¿no te quedas?
A pesar de tener toda su atención puesta en su antiguo socio, no pudo ignorar que su padre insistiera en confundirle con su tío Mikey, el hermano menor de su padre que había muerto mucho antes de que Richard naciera. No tenía muy claro cuándo empezó a llamarle Mikey, pero una vez que lo hizo ya no volvió a pronunciar el nombre de Richard.
Su padre le miraba perplejo, tal vez aterrado de que la única persona que le quedaba de su familia le abandonara, aunque gracias a la demencia no supiera que se trataba de su hijo. La intromisión de su padre en medio de la fabulosa sorpresa de encontrarse con Adam fastidió a Richard. Aun así, encontró la paciencia para responder.
—Dentro de un rato, papá.
—No tardes, Mikey. Ya sabes que no me gusta esperar.
Siguió sin responderle, con el desaire de un cariño que no era más que un hábito o una rígida moralidad, y que a lo más que alcanzaba era a no dejar morir a su padre en soledad. Tampoco esperaba a estas alturas que él le amara, pero le escocía que en medio de su demencia lo único que necesitara era estar con su hermano, con el que apenas vivió unos años, y no con su hijo, al que había utilizado de botones llevando maletas de apartamento en apartamento, de ciudad en ciudad sin que este hubiera soltado una sola queja. Había cocinado un desprecio por su padre a fuego lento durante toda su infancia, pero, que Richard pudiera recordar, ese sentimiento solo cristalizó en la adolescencia. Hasta esos años en que empezaron a gritarse el uno al otro, todo lo que Richard había querido de su padre era que pasara tiempo con él, como había visto hacer a otros padres con sus hijos. Guardaba un amargo y doloroso recuerdo de la única ocasión en que su padre se dignó a jugar al fútbol con él. Habían cambiado tantas veces de casa, de barrio y de lugar que Richard desconocía lo que era tener amigos. A los seis o siete años, Richard jugaba horas y horas en soledad, lanzando la pelota contra un muro mientras fantaseaba que de mayor sería un gran portero de fútbol, y así, rico y famoso, escaparía de las casas húmedas, de las paredes llenas de moho, de la comida racionada y fría. Para su sorpresa y deleite, su padre aceptó reemplazar al muro una tarde y jugar con él. Richard había cogido su sitio bajo el imaginario larguero de una portería de un estadio abarrotado de gente, en los últimos instantes de una gran final.
—¡Tira!
Acostumbrado a jugar solo, Richard no sabía que una pelota podía viajar a tanta velocidad, ni la fuerza que llevaba el poderoso chute de un adulto. A todo lo que tuvo tiempo fue a cerrar los ojos antes de que el balón le impactara entre la nariz y la mejilla. Había dado dos tambaleantes pasos, mareado por la violencia del impacto, antes de acabar de rodillas en el suelo, intrigado y asustado por un par de gotas de sangre que habían caído de su nariz. Aturdido por el golpe e inmerso en su mundo de fantasía, se imaginó a todos esos aficionados que habían ido a verle ganar el campeonato recriminando que no se levantara para evitar que su padre volviera a golpear la pelota y celebrara a gritos que había marcado gol.
Pero en ese momento, ni siquiera recordar de golpe cómo su padre había cercenado sus sueños de ser un gran portero, le irritó. Al contrario, mientras le daba una palmadita en el hombro, se sintió liberado al comprender que ahora su padre no tenía ni idea de que tuviera un hijo, esa carga que nunca quiso tener.
Adam le dio un fuerte apretón de manos al tiempo que meneaba la cabeza con incredulidad. Después del alivio de ser acogido por su antiguo socio, Richard empezó a sentirse abrumado, con una sonrisa estúpida en los labios clavada en los ojos humedecidos de Adam.
—¡Qué sorpresa, Richard! ¡Cuánto tiempo!
Siguieron mirándose en silencio uno al otro, indecisos sobre cómo empezar una conversación después de tantos años sin hablar. Su padre le llamó, aún de pie frente a la puerta de su cuarto.
—¡Mikey! ¿Con quién hablas?
Su padre no era de los que montaban numeritos en la residencia, así se lo había dicho el director una vez mientras bebían un gin-tonic en el club de golf. Aun así, temiendo que su padre le arruinara ese momento, empujó a Adam en dirección opuesta.
—¿No es ese tu padre?
—El mismo. Tiene demencia.
Acompañó sus palabras llevándose el dedo a la sien para reforzar que la cabeza de su padre no funcionaba.
Llegaron hasta el vestíbulo de la residencia sin ser capaces de hablar de nada salvo de la sorpresa y la ilusión de encontrarse de nuevo de un modo tan inesperado. Sin embargo, a pesar de lo farragosa que resultaba la conversación, insistieron y se sentaron en uno de los sofás con un café de máquina hirviente e insípido.
Su antiguo socio le explicó que un tío suyo acababa de ingresar en aquella residencia. Sin mucho más que decir, le preguntó por Sarah.
—No he conocido mejor cocinera.
Richard le contó que se acababan de separar y, a cambio, Adam le contó que él también estaba divorciado y, además, feliz de estarlo.
—¿Qué tal lo lleva vuestro hijo? ¿O hija?
Richard se retrepó incómodo en el sofá.
—No tuvimos hijos.
—Pero ¿no estaba Sarah embarazada? La última vez que nos vimos tenía una tripa enorme.
Richard asintió.
—Lo perdimos.
—Lo siento mucho. No tenía ni idea.
Volvieron a quedarse en silencio. Richard dio un nuevo sorbo del vaso de plástico y suspiró con un exagerado gesto de asco.
—No sé ni cómo se atreven a llamarlo café.
Adam sonrió y luego dirigió la mirada al suelo.
—Me enteré de lo del laboratorio. ¡Qué putada!
Richard esperó un instante, convencido de que Adam continuaría con un “ya te lo había advertido yo hace años”. Pero no lo hizo, ni había en su tono de voz ninguna condescendencia. Al contrario, le sorprendió sentirse protegido a pesar de estar desnudo frente a su antiguo socio, alguien que no se tragaría ninguna de las escusas que había inventado en esos años infernales. Adam sabía la verdadera razón y le llenó de tranquilidad que no hubiera ninguna necesidad de explicar por qué todo había salido mal. La persona que más podría haberle echado en cara que él era el responsable de su fracaso le transmitía un inesperado compañerismo, cálido como un abrazo. Esa agradable sensación acentuó la impresión de que aquel encuentro con Adam era una señal del destino. Sin embargo, no supo cómo verbalizar que necesitaba que alguien le ayudara. O un milagro de Dios. Apenas pudo soltar un “gracias” con voz quebrada.
Adam le contó por encima los proyectos en los que estaba trabajando, se quejó de los burócratas que hacían imposible tener un negocio, se apasionó contando una nueva tecnología de cristales de ventanas con células fotovoltaicas en la que había invertido, y cuando sonó su teléfono, se disculpó por no poder estar más rato con Richard. Sacó una tarjeta de visita y se la ofreció.
—Me encantaría comer un día si pasas por Londres. Y de paso saber qué vas a hacer ahora. Nuestra empresa está siempre buscando nuevas oportunidades.
Richard respondió que le escribiría y le acompañó hasta la puerta, aún sin encontrar el valor o la humildad de pedirle ayuda, a pesar del elegante y delicado ofrecimiento de Adam.
Recorrió el pasillo de vuelta a la habitación de su padre, acariciando la tarjeta de visita mientras de fondo se escuchaba la retransmisión de un partido de fútbol en la televisión. Eso era garantía de que su padre estaría pegado a la pantalla, lamentándose de que Mikey se hubiera muerto. Por lo visto, tenía mimbres de gran portero.
Antes de entrar en la habitación volvió a mirar la tarjeta de Adam y, sumergido en la calidez que le había mostrado su antiguo socio, se atrevió a enviarle un mensaje:
“Muchas gracias por no mencionar que tú tenías razón y yo no. Te visitaré en Londres. No tengo ni idea de lo que voy a hacer, excepto intentar ganar urgentemente algo de dinero. Se aceptan sugerencias, aunque te parezca increíble”.