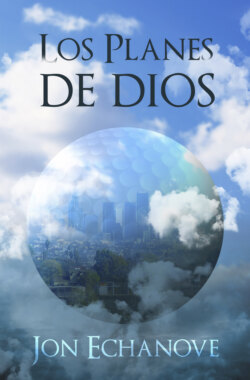Читать книгу Los planes de Dios - Jon Echanove - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 4
ОглавлениеLlamó innumerables veces hasta que por fin ella se dignó a responderle.
—Soy yo.
—Ya lo sé, Richard.
—Tenemos que hablar.
Como no hubo respuesta, él insistió:
—No estoy dispuesto a que me hundas aún más. No tienes derecho a esa casa.
Ya habían tenido ese mismo intercambio de acusaciones antes, durante y después de la separación. Sarah defendería que esa era también su casa, su hogar durante años, que ella también había dedicado su vida a ese matrimonio y a tener la casa impoluta, como a él le gustaba. Y que había cocinado para él un día sí y otro también, hasta convertirse en su “dócil sirvienta”. Una vez que Sarah dio con esa forma de describir su relación, la había repetido hasta la saciedad en todas y cada una de las conversaciones, sin dejar una rendija en esa paranoica versión de la realidad. Porque, si se hubiera dignado a tener un mínimo de honestidad, habría descubierto que el esclavo había sido él, matándose a trabajar, arriesgándolo todo para dar a la familia el mejor entorno posible, ofrecer a los hijos, esos que Sarah se había negado a tener, un hogar del que sentirse orgullosos.
—Tengo un abogado, Richard. Habla con él. Yo no quiero discutir más.
—Pues no discutas, joder. Deja la casa en paz y sanseacabó.
—Por favor, Richard. Búscate un abogado. Que sean ellos los que hablen. No nos hagamos más daño.
—¡No me toques los cojones con ñoñerías! ¡Me cago en la hostia puta, Sarah! Esa casa es lo único que tengo. Perdí el laboratorio para no arriesgar nuestra casa. No me la puedes quitar.
Algo en la calidad del silencio, en la falta de respuesta o de los usuales susurros de Sarah, le confirmó que ella ya había colgado.
No volvió a llamar. A regañadientes, había aprendido que Sarah estaba fuera de su alcance. Los últimos años le habían demostrado que su determinación y esfuerzo no eran suficientes para conservar la vida de lujo que él había diseñado para sí mismo. Pero la ruptura con Sarah le había revelado una nueva forma de impotencia, una en la que su cólera no era más poderosa que un castillo de arena tratando de detener la marea en la playa. Ya no causaba miedo, ni respeto, solo una insultante indiferencia. La ira había sido su último recurso para romper esa barrera de silencioso desprecio que Sarah había construido en torno a él. Nunca antes se había atrevido a gritarle, a ultrajarla. Ni siquiera cuando ella le dijo que no podía más, que ya no deseaba ser madre, que hacía años que solo lo intentaba para contentarle a él. Aún en aquel tiempo, él se había tragado la rabia y se había acercado a ella con dulzura. Solo cuando ya estuvo convencido de que la había perdido, apeló a su furia para hacerse oír, para llegar a ella y hacerle entrar en razón. Pero como respuesta a cada grito, a cada amenaza, lo único que recibía de ella era indolencia, y aquella avariciosa y maléfica obsesión por quitarle la casa.
Si perdía también esa, su última propiedad, ya no tendría nada por lo que luchar. Lo más aterrador de ese escenario era el vacío y el eterno desarraigo. Había fracasado como empresario y como hombre, a quien solo le quedaba estar solo, divorciado e incapaz de tener hijos. Sin su casa, solo le quedaba vagar a la deriva, desprotegido y solo.
La sensación de absoluto desamparo le recordó, como siempre, a su padre. Richard estaba convencido de que él habría sabido cuidar mucho mejor de sus propios hijos. Lamentaba que la negativa de Sarah no le hubiera permitido demostrárselo antes de que la demencia se hubiera apoderado de la razón de su progenitor. Mientras divagaba por las imágenes de su niñez, llenas de incertidumbre y ansiedad, su cuerpo, menos preocupado por el pasado y dirigido por la rutina, ya se había puesto en camino hacia la residencia, tal y como había hecho cada dos o tres semanas durante años.
El autobús zigzagueó entre la costa y los pueblos durante casi una hora hasta llegar a Bournemouth. Desde que no tenía coche había redescubierto el transporte público para ir a la ciudad y, para su sorpresa, no echaba de menos conducir. Desde la ventanilla del autobús podía disfrutar mucho más del paisaje que detrás del volante. Para él, conducir era sinónimo de sumergirse en cavilaciones y preocupaciones del trabajo, de dinero o de su mujer. La poca atención que le quedaba la utilizaba de un modo automático para no ser un peligro en la carretera. También el ronroneo del motor del autobús le invitaba a ensoñaciones y reflexiones, pero su visión no era la de un túnel, asfixiante y estrecha, como cuando conducía. Desde los asientos de plástico rígido, dejaba descansar la mirada en el horizonte, o sobre la roca blanca de los acantilados o los árboles esparcidos por las colinas. No lo hubiera admitido de ninguna manera, pero el autobús, a pesar del incordio de tener que sonreír y saludar a los viajeros que subían y bajaban sin cesar, le calmaba.
La residencia donde había aparcado a su padre desde hacía una década era una casa que imitaba con poco acierto el estilo victoriano y cuya única señal de que albergaba ancianos era un cartelón de tela a la entrada del parquin. Todavía se podían ver sobre el nombre de la residencia negros goterones resecos que nadie se había dignado a limpiar desde las últimas lluvias, hacía ya un mes. El aspecto cutre del cartel no parecía molestar a nadie, ni desmerecía el resto de la vivienda, en la que la humedad se había hecho fuerte en los marcos de las ventanas, allí donde ya no había pintura. Ni desentonaba con la desgastada moqueta, que sobre todo en la entrada principal, no dejaba reconocer el rojo brillante del pasado.
Richard vigiló desde la puerta de entrada que no hubiera nadie mirando. Una vez convencido de que no había enemigos en el horizonte, entró furtivamente y con tres grandes zancadas se metió en el ascensor, a pesar del inequívoco mensaje pegado a las puertas indicando que era de uso exclusivo del personal del centro.
Una vez llegó al tercer piso, se sintió más relajado e incluso canturreó complacido. De no haber cogido el ascensor, como en su última visita, hubiera tenido que pasar por delante de la recepción y, lo que era aún peor, del despacho del director, aunque fuera inusual encontrarle allí. Por lo que Richard había observado en el club de golf, el director dedicaba muchas más horas a su swing que a sus viejos. En cualquier caso, siempre era mejor prevenir que curar, sobre todo porque no tenía aún nada que decirle.
Avanzó por el pasillo, embriagado por un olor a desinfectante que le recordaba a los hospitales. Las paredes estaban empapeladas de flores rojizas y anaranjadas que daban un aspecto tétrico a ese corredor de la muerte cuyo silencio era interrumpido aquí y allá por toses secas y lamentos. Algún día su padre, cuando no se pudiera mover mucho, ni hablar, cuando ya no tuviera visitas de familiares, subiría a esa planta, lejos de las partes comunes, y oculta a los prospectivos clientes.
Atravesó un par de pasillos más y, ya al otro lado del edificio, comenzó el descenso por las escaleras. En el segundo rellano, la puerta de emergencia se abrió a sus espaldas.
—¿Richard?
Reconoció de inmediato la voz nasal del director, pero siguió descendiendo mecánicamente, fingiéndose tan absorto en sus pensamientos como para no ser consciente del único sonido que, aparte del taconeo de sus zapatos, reverberaba en aquellas escaleras.
—¡Richard!
Esta segunda vez, el director se había asegurado con un tono más elevado de ser oído. Richard se giró aparentando naturalidad, escondiendo detrás de su sonrisa el hastío y la rabia que le causaba su interminable mala suerte.
—¡Ah, Andrew! Perdona, no te había oído la primera vez.
Semejante torpeza al desvelar que sí sabía que el director había intentado llamar su atención dejó desconcertado a Andrew, cuya ira contenida se intuía en el aleteo de las fosas nasales.
—Ya se ve que estás en otro mundo.
Richard agradeció en su interior que no le reprochara de inmediato que estuviera evitándole o que le recordara las múltiples llamadas a las que no había respondido. De todas formas, le dio la impresión de que ese sutil “estás” en otro mundo, en lugar de “andabas”, iba cargado de desprecio. Era verdad que ya estaba en “otro mundo”. Desde luego, ya no estaba en ese mundo del club de golf. Richard agrandó su sonrisa como única respuesta, inseguro de cómo empezar aquella conversación que había demorado durante semanas. El director, en cambio, parecía tenerlo muy claro.
—Quería preguntarte por la demora en los pagos. Hace tres meses que no hemos recibido la cuota mensual…
—Lo sé, lo sé… No puedo entender qué carajo hacen en el ayuntamiento con la petición de la ayuda. Me habían dicho que estaría lista en unas semanas y mira...
El director asintió con la superficial empatía de quienes tienen que pasarse mucho tiempo escuchando a otros, aunque no quieran. Richard apartó la mirada recordando la última visita a los servicios sociales del ayuntamiento. Una señora de mediana edad con una cuidada permanente y aliento a tabaco le había dicho que, en base a su declaración patrimonial, no estaba segura de que Richard pudiera solicitar una ayuda por la totalidad del coste de la residencia. Él había puesto en práctica la misma estrategia que con Sarah: gritos y amenazas, con un resultado igual de infructuoso, una total indiferencia a su drama personal. “Se le contactará en dos o tres semanas. Ahora le recomiendo que se tranquilice antes de que llame a la policía”, le respondió la señora de la permanente con un claro tono amenazante. De eso hacía un mes y pico y todavía no sabía nada.
Cuando volvió a cruzarse con el rostro del director, tenía el ceño fruncido y los labios apretados.
—También nos ha llegado aquí la negativa de los servicios sociales del ayuntamiento. Lo siento enormemente, Richard. Si al final del mes seguimos sin noticias, no vamos a tener más remedio que pedirte que te lleves a tu padre.
Soltó un rápido y avergonzado “lo entiendo” al tiempo que se preguntaba qué sería de su padre si él se hubiera suicidado. Incluso si lo hubiera intentado de verdad y fracasado, tal vez entonces los servicios sociales hubieran dado su brazo a torcer y se estarían haciendo cargo de un anciano más.
—Todavía vives en la casa de Christchurch, ¿no es verdad, Richard?
Podía intuir detrás de esa inocente pregunta la misma acusación de Sarah, la misma que la de esa apestosa administrativa de los servicios sociales: ¿cómo era posible pretender ser pobre viviendo en una mansión como la suya? Sintió que se le encendía la cólera y abrió la boca para defenderse, pero su respuesta no llegó a salir.
—Hemos enviado a esa dirección un par de formularios que necesitamos firmados para la visita al médico. Para unas pruebas. En realidad, no podíamos esperar y le hemos llevado. Todo está bien, pero aun así necesitaríamos tener tu firma urgentemente. También te habrán llegado un par de recordatorios de los pagos pendientes.
Era muy posible que esos formularios descansaran aplastados en el buzón junto con el resto del correo y la publicidad que no había tocado durante semanas. Le respondió que lo miraría, que no recordaba haberlos visto, y se despidió. Al torcer en el siguiente rellano de las escaleras, pudo ver de reojo que el director aún no se había movido del sitio.
Nada más salir al pasillo, distinguió la figura de su padre junto a la puerta de su habitación, meciendo la cabeza de un lado a otro con lentitud, observando su reducido entorno como quien ve el mar por primera vez. Sintió una irracional envidia. A su padre su propia miseria no parecía importarle demasiado y, para colmo, tenía una ristra de enfermeras cuidando de él día y noche. Hasta Richard, Dios sabría por qué motivo, seguía visitándolo.
Entonces oyó una risa tan estridente como familiar proveniente del final del pasillo. Se paró en seco, mirando con detenimiento las puertas de las habitaciones, esperando volver a oír esas carcajadas y confirmar de quién eran. No hizo falta. De una habitación cinco metros más lejos que la de su padre apareció una figura alta, todavía riendo de ese modo tan peculiar.
—¿Adam?
El espigado hombre se giró y abrió los brazos hacia él, dispuesto a abrazarle, sonriendo en medio de una evidente sorpresa.
—¡Richard!
Allí estaba Adam, tan encorvado como siempre, exhibiendo su irritante risa como antaño. Después de una década sin saber de él, desde que dejó de ser su socio, Richard no pudo evitar contemplarlo como el milagro que había estado esperando.