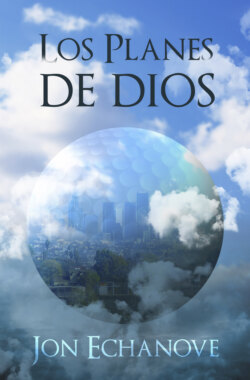Читать книгу Los planes de Dios - Jon Echanove - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 7
ОглавлениеTras bajar el último tramo de las escaleras, se unió a una multitud silenciosa de viajeros, tan dormidos como él, que ocupaba todo el vestíbulo del control de pasaportes. Sin embargo, más que el entumecimiento de pasar casi veinte horas metido en un avión, había sido la tensión y el ajetreo de la última semana en Christchurch lo que le había dejado exhausto.
Que Sarah se hubiera negado en rotundo a responder a sus innumerables llamadas y mensajes le había recordado la impotencia con la que trastabillaba en su cotidianidad y, de paso, una vez aniquilada la esperanza, había degradado el milagro de Adam a un sencillo y solitario golpe de suerte. Más aún, la indiferente y burocrática respuesta de la responsable de finanzas, Clara Fox, puntualizando que aún faltaban 117,49 libras para cubrir las deudas de la residencia, había confirmado que su buena suerte tenía fecha de caducidad. Un mes para ser exactos. Y que, tras la misión de Manila, volvería a su insoportable rutina de perdedor.
Durante esos días en que toda su atención se había centrado en conseguir una respuesta de Sarah, no había encontrado la oportunidad de estudiar la documentación que le había enviado el líder del proyecto, un tal Michel Charles. En realidad, había tenido todo el tiempo del mundo e incluso había leído todos aquellos farragosos documentos sin ser capaz de retener ni una sola idea; lo que no había conseguido era espacio para introducir en su cabeza otra cosa que no fuera su obsesivo miedo a perder la casa.
Con el paso de los días, el escaso interés por la misión y el poco o ningún esfuerzo dedicado a la misma le habían despertado un incómodo sentimiento de culpa. Para aliviar su falta de profesionalidad, había conseguido convencerse de que el aislamiento en la cabina del avión durante el interminable viaje a Filipinas sería más que suficiente para leer el mazo de papeles y elaborar un plan de acción, como le había pedido Michel Charles. Richard le había respondido con un e-mail de una línea asegurándole que se lo enviaría para que lo revisara antes de la reunión planeada para el primer día en Manila. Sin embargo, la ansiedad que le generaba que Sarah planeara apoderarse de la casa lo acompañó a los diez mil metros de altura. Lo más que llegó a hacer encajonado en el asiento del avión fue sacar su ordenador y confirmar que solo un contorsionista sería capaz de teclear y ver la pantalla sin necesidad de romperse ningún hueso o desgarrarse un músculo.
Ya en tierra, inmovilizado por la desesperante lentitud con la que avanzaban, Richard albergaba la esperanza, o al menos lo intentaba, de que el cansancio del viaje le diera una tregua y poder trabajar en el hotel.
Casi una hora después, un oficial de inmigración empezó a revisar las hojas inmaculadas de su pasaporte con detenimiento. La ausencia de visados le hizo componer un gesto que a Richard le pareció de incredulidad. También él observó las hojas impolutas de su pasaporte con cierto embarazo. Hasta ese momento, no se había parado a pensar que aquel era su primer viaje fuera de Europa, y por alguna estúpida razón se sintió desnudo frente al oficial de inmigración, empeñado en confirmar página a página que no le alumbraba el pecho un espíritu aventurero. Después de una ligera vacilación, estampó el correspondiente sello en una página tan virgen como las otras y, tras aquel ritual exasperante, Richard irrumpió en las islas Filipinas.
Algo en su subconsciente le había sugerido conservar la chaqueta para combatir el presumible fresco de la madrugada y le sorprendió el calor sofocante y pegajoso que hacía, a pesar de no ser aún las seis de la mañana. En su fantasía, y con la preocupación de quien viaja por primera vez a un sitio desconocido, se había imaginado aterrizando en mitad de la noche, avanzando en solitario por un aeropuerto desierto de aspecto hostil. Pero la multitud que bullía dentro y fuera de la terminal, junto a la luminosidad y la claridad del cielo, hacía difícil de creer que el día acabara de empezar.
Aturdido por la algarabía y el caos, evitando como podía el enjambre de supuestos taxistas que le atosigaban plantándole frente a sus ojos certificados que, por lo visto, debían darle toda la confianza necesaria, llegó a la altura de un policía que le señaló con indiferencia una kilométrica fila de gente. Arrastró su maleta hasta el final de la cola, se deshizo al fin de la chaqueta, y, al comprobar la insufrible y esporádica frecuencia con la que los taxis llegaban a la parada, el agotamiento de su cuerpo lo invadió de golpe.
Parecía que había pasado un día entero cuando un conductor servicial y con una enorme sonrisa le ayudó a cargar su equipaje en el maletero, rescatándolo de paso de la solana que caía a plomo sobre su cabeza. Richard sacó de la bolsa del ordenador la reserva del hotel que había imprimido y, demasiado cansado para acompañar el gesto con palabras, se la enseñó al alegre taxista.
—Hotel Saint Giles. No problem. No lluvia. Linggo nunca tráfico. Fines de semana muy rápido.
Richard sonrió apáticamente y se inclinó para confirmar que el conductor había iniciado el taxímetro una vez se pusieron en marcha.
—¿Su primera vez en Filipinas, señor?
A través del espejo retrovisor se encontró la mirada del taxista.
—Filipinas es bueno. Muy bueno. Buena comida. Muchas playas. Las mujeres más bonitas del mundo. Por la mezcla de razas, señor. —El conductor sacó la mano por la ventanilla para indicar a los coches que atestaban la rotonda que pensaba entrar en ella y avanzó a trompicones hasta que puso el taxi en el carril interior—. Y son muy buenas amantes. En la cama. —Richard vio la sonrisa pícara del conductor en el espejo—. No les gustamos los hombres filipinos. Muy feos. Como yo. Pero usted, señor, es bello. —Abrió todo lo que pudo sus ojos oscuros, acuosos y biliosos—. Sus ojos son azules.
Richard recordó por un instante el tono gris azulado de sus ojos e inconscientemente buscó su reflejo en el espejo. Allí permanecía el rostro inquisidor del taxista, que le hizo sentirse incómodo y vulnerable. Giró con brusquedad la cabeza para quedarse mirando por la ventanilla, deseando no tener que continuar aquella insustancial e invasiva cháchara.
Tenía razón el conductor. Los domingos, y además sin lluvia, se llegaba al hotel en un plis plas. Le sorprendió semejante velocidad después de haber leído que Manila era famosa por su espantoso tráfico.
El taxímetro marcaba ciento sesenta pesos y Richard le entregó un billete de quinientos. De vuelta, el conductor le devolvió doscientos pesos.
—¿Y lo que falta?
El taxista sonrió y acto seguido bajó la cabeza, lleno de servilismo.
—Para los estudios de mis hijas, ¿okay?
Un conserje abrió el maletero y avanzó con su maleta hacia el interior del hotel. Richard asintió confuso, haciendo un cálculo mental rápido de cuántas libras esterlinas eran la propina que le habían impuesto. Con la sensación de haber sido engañado con pasmosa facilidad, se dirigió a la recepción. Agradeció que en menos de cinco minutos estuviera atrincherado en su habitación, mirando por la ventana de un piso treinta y dos el perfil de una inmensa ciudad, asombrado de que el barullo de la calle se escuchara con tanta nitidez.
Se dio una ducha y antes de meterse en la cama a descansar, se conectó a internet y revisó sus correos. Michel Charles, que se despedía siempre como MC, pasaría a visitarlo por la tarde para llevarle a cenar y, de paso, revisar el plan de acción que Richard debería haber enviado. Respondió agradeciendo la invitación y venció su pereza y su agotamiento para sentarse frente al ordenador y leer, al fin, la documentación.
Solo había terminado el primer documento cuando su teléfono móvil vibró con un mensaje de Sarah.