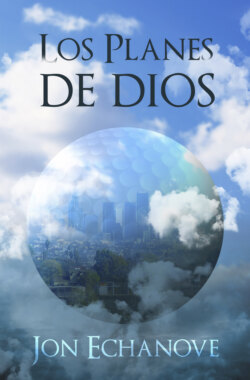Читать книгу Los planes de Dios - Jon Echanove - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 6
ОглавлениеDesde la puerta del cuarto de invitados se podía ver la luz ambarina del atardecer inundando el pasillo. Se incorporó en la cama, dispuesto a salir y disfrutar una vez más de las pinceladas rosas y naranjas sobre el mar y las nubes como en tantas otras ocasiones. Pero la idea de que esa vez podría ser uno de los últimos ocasos que presenciara desde su casa, le llenó de desazón y se quedó inmóvil, paralizado por el miedo de no saber qué carajo estaba haciendo con su vida.
Hacía dos semanas que se había encontrado casualmente con Adam y desde entonces nada había cambiado. En los días siguientes de haberse atrevido a pedir ayuda a su antiguo socio, se había despertado cada mañana con la certeza de que ese sería el día en que su suerte cambiaría. Ya no esperaba que ocurriera. Poco a poco, se había difuminado la certeza de que volver a ver a Adam era un astuto plan elaborado por Dios para compensarle por el infortunio que le había ocasionado en los últimos años, uno de aquellos milagros que la Biblia aseguraba que podía hacer si le venía en gana, ejecutado en este caso en la intimidad del pasillo de un geriátrico, lejos de las miradas de sus fieles. Pero no. Dios, tras destrozarle la vida, ya se había cansado de él.
Mientras tanto, el abogado de Sarah le había entregado en mano una carta tan cargada de formalidades y términos legales que había tenido que leerla tres veces para entender su contenido, aunque a la primera ojeada el tono educado pero amenazador le hizo sentirse de inmediato en peligro y vulnerable. Aterido por el vértigo de sentir que toda su vida llegaba a un punto sin retorno donde ya no tenía control sobre nada, se había pasado todo un día llamando a Sarah para amenazarla, insultarla o suplicarle, dependiendo de la hora, sin que ella se dignara a responder. La otra única persona a la que pensó contactar para aliviar su desesperación era Adam. Estaba convencido de que su exsocio podría sugerirle alguien que le proporcionara la ayuda legal que cada vez era más evidente que necesitaba. Además, él tenía la experiencia de haberse divorciado, y por lo visto en inmejorables condiciones. Pero se contuvo. Lo que necesitaba de su antiguo socio era que se hiciera realidad la certeza con la que le había dicho “dame unos días, seguro que hay algo para ti”. No quería que Adam perdiera el tiempo buscando un abogado que, en cualquier caso, Richard no podría pagar.
Sonó el teléfono y reconoció el número de la residencia. Por un instante, fantaseó con la idea de que le llamaban para comunicarle que su padre se había muerto, y esa idea le llenó al mismo tiempo de excitación y tristeza. En los últimos años, desde que todo empezó a ir mal, había deseado que al fin falleciera. Y, sin embargo, por alguna razón oculta en su psique, que su padre ya no existiera le despertaba una intensa soledad, una derrota infinita a la que no sabía cómo enfrentarse.
—¿El señor Stevens?
Respiró hondo para aplacar el palpitar ansioso de su corazón antes de responder dubitativamente.
—Sí, soy yo.
—Soy Clara Fox, la responsable del departamento financiero de la residencia.
Richard se puso de pie con la agitación y el hastío de tener que repetir una y otra vez esas conversaciones sobre los pagos retrasados, sobre el dinero que él no tenía ni tendría a menos que vendiera su casa. Protegido por la realidad de que su padre no se había muerto, deseó que así hubiera sido, por lo menos le ofrecería algo nuevo de lo que hablar.
—Ya se lo dije a Andrew. En cuanto se resuelva un problema administrativo, os daré vuestro maldito dinero.
Clara continuó su discurso sin dar muestras de haber oído o inmutarse por las palabras de Richard.
—Hace una semana le remitimos una carta anunciando que la habitación de su padre se pondría disponible a nuevos clientes, a menos que se cubrieran las deudas antes de final de este mes. El plazo se cumple dentro de tres días. Como no hemos recibido respuesta, ni, de momento, pago alguno, solo queríamos confirmar que usted es consciente de que tendrá que recoger a su padre, el señor Victor Stevens, este viernes.
Richard no había leído la carta, que con seguridad seguía estrujada entre la montaña de correo que se acumulaba en el buzón.
—Pero ¿cuántas veces tengo que decirlo? Estoy esperando la respuesta del ayuntamiento sobre las ayudas para pagar la residencia…
—El ayuntamiento ha denegado la ayuda, señor Stevens —le interrumpió la responsable del departamento financiero con el mismo tono de voz monótono y desapasionado—. Nos hemos encargado de verificarlo antes de contactarle. Imagino que la comunicación también le ha sido remitida por carta. Puedo sugerir al ayuntamiento que le llame por teléfono, si usted quiere.
Buscó algo que decir, aparte de un susurrado “no hace falta” y, tras unos segundos en silencio, colgó. Contuvo las lágrimas y se tumbó en la chirriante cama lamentando que no supiera cómo suicidarse, frustrado de que en realidad no quisiera morirse y que quitarse la vida requiriera, si cabe, aún mayor sufrimiento y desesperación.
Envidiaba de su padre esa pasividad e intrínseco egoísmo que le había preservado de cualquier culpa o sufrimiento. Victor Stevens solo había deseado sobrevivir haciendo lo mínimo posible, convencido de que no tener nada era garantía de no perder nada. Por eso, imaginaba Richard, le había apesadumbrado tanto tener un hijo. Y el disgusto se había convertido en una tortura cuando el cáncer se llevó a la madre de Richard. Rescató de su memoria uno de los pocos recuerdos de ella, apoyada sobre unas escaleras, acariciándose el costado derecho por donde parecía brotar un dolor que le retorcía el cuerpo y el rostro. Allí estuvieron hasta que vino una ambulancia y la llevaron al hospital. Richard pasó esa noche en la casa de un vecino. No recordaba mucho más de ese evento, ni siquiera cuándo volvió a ver a su madre. En cambio, se le quedó grabado en la memoria el calor y la limpieza del cuarto donde durmió, y la impresión que le causó descubrir que otra gente vivía infinitamente mejor que él.
El teléfono vibró. Le llamaban desde uno de esos números privados que no dejan ver el origen de la llamada. Por lo visto, Clara Fox, la diligente financiera, había sugerido y convencido al ayuntamiento para que le llamaran y no dejar ni un cabo suelto en su labor de cargarle con su padre.
—Diga.
—¿El señor Stevens?
—Soy yo, ¿qué quieres?
La voz joven al otro lado del teléfono carraspeó antes de continuar con un marcado acento alemán.
—Mi nombre es Ernest Pfiefer. Le llamo de Devotech. Somos una consultora de proyectos de asistencia técnica a terceros países. ¿Tendría cinco minutos?
Richard vaciló, todavía digiriendo que no estaba relacionado con su padre, ni con el divorcio y, sobre todo, que no se trataba de dinero. Ernest Pfiefer se adelantó a su respuesta.
—¿O tal vez prefiera que le llame en otro momento?
—Eh… No, no. Adelante.
—Nos ha llegado su perfil a través de uno de nuestros socios. Devotech está gestionando un proyecto en Filipinas y estamos buscando un experto en laboratorios para una misión. Puedo darle más detalles si está interesado.
—¿Ha sido Adam Strang quien te ha dado mi contacto?
Ernest Pfiefer solo sabía que el contacto se lo había dado su jefe y que, por la descripción de su experiencia profesional, parecía encajar a la perfección con la urgente necesidad que tenía sobre la mesa. Tras diez minutos de explicación, Richard confirmó que la misión en Manila era algo que sabría hacer sin mucha dificultad, aunque él nunca hubiera hecho consultoría. La idea de estar un mes fuera de su casa le incomodaba bastante, aterrado de que durante ese periodo Sarah usurpara su propiedad. Sin embargo, los emolumentos que le pretendían pagar era mucho más dinero de lo que jamás hubiera esperado.
—¿Cuáles son las condiciones de pago?
—Normalmente, treinta por ciento por adelantado y el resto al final de la misión. No sé cuál es su disponibilidad, pero el Ministerio de Comercio e Industria de Filipinas quiere confirmar el experto dentro de una semana a más tardar.
Y así, con el mismo humor y ligereza de quien disfruta de una comedia romántica, Richard observó con sus propios ojos y en su propia piel la consumación de un milagro. El comienzo de un camino inesperado que él no habría imaginado jamás.
Diez años atrás, Adam le había acusado de tener una visión del negocio lineal, de desconocer y no anticiparse a las ramificaciones de sus decisiones. Más aún, le había descrito como un ser incapaz de imaginar más allá de los siguientes quince minutos. Richard sabía como el que más de laboratorios para materiales de la construcción, pero para él, eso significaba que su única posible profesión era trabajar en un laboratorio. Adam tenía razón cuando dijo que “al final nadie necesitará un laboratorio y dará igual lo buenos que seamos haciendo ensayos”. Sin embargo, en los cuatro años que había tardado su negocio en desmoronarse, lo único que había intentado era ser el mejor técnico de laboratorio posible, sin que nada de su dilatada experiencia se hubiera transformado en una miserable libra. En cambio, su antiguo socio solo había necesitado unas semanas para convertir a Richard en un valioso experto para países que aún estaban desarrollando sus redes de laboratorios.
Al terminar la conversación, se quedó mirando al suelo con una sonrisa boba. La imagen de los ansiolíticos esparcidos por la alfombra, como rábanos blancos brotando de entre las hebras, parecía de otro tiempo, pertenecerle a otra persona. Se congratuló de que, a pesar de todas las desgracias, todavía alumbrara en su interior algún deseo de vivir, y de no tener una novia sádica que se asegurara de que él se mataba como Dios manda.