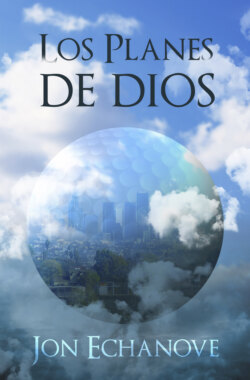Читать книгу Los planes de Dios - Jon Echanove - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 11
ОглавлениеYa en el coche, consiguió hablar con MC, quien estaba teniendo también un día lleno de urgencias, aunque, por lo que sabía Richard, él no jugaba al golf. Le confirmó que había un seminario organizado para ese mismo jueves. Algo pequeño, veinte, tal vez treinta participantes, incluyendo a un ministro y tres viceministros, a la Delegación de la Comisión Europea y al Banco Asiático de Desarrollo.
—Solo tienes que hablar media hora de cosas que te sabes de memoria. Lo miramos mañana antes de la reunión con el representante de la delegación. Tiene mucho interés en conocerte. —MC estaba en la calle y la cacofonía del tráfico enfangaba la conversación con constantes interrupciones y repeticiones—. Richard, te tengo que dejar ahora. Desafortunadamente, no vamos a poder cenar juntos. Te veo mañana en mi oficina del ministerio. ¿A las nueve?
Richard aceptó y MC le sugirió que pidiera un taxi para ir al ministerio.
—No hace falta. La gente de Devotech me envió las instrucciones. Son solo cinco minutos andando.
Tras dos horas gozando de un tráfico infernal en medio de la lluvia, Barry aparcó el coche frente al hotel y llamó con el claxon la atención del conserje, quien desplegó un paraguas casi del tamaño de una sombrilla de playa y se acercó a ellos para acompañar a Richard hasta la entrada.
Aún no eran las cinco, pero la lluvia, convertida en tormenta, se había llevado el sol y aquello, unido al agotamiento, hizo que Richard tuviera la impresión de que la tarde estaba bien avanzada. Mientras se cambiaba de ropa fue consciente de que no había tomado nada en todo el día, excepto el aguado café soluble y la galleta mientras esperaban a Bobby. No le hubiera importado volver a comer una hamburguesa en Hozwat, pero la violencia de la tormenta le desanimó y asumió el riesgo de cenar en el hotel.
El obeso americano también se había decidido por el mismo restaurante, aunque en esta ocasión no había llevado consigo a la mujer filipina, cuya sonrisa había encandilado a Richard esa mañana. Buscó una mesa lo más alejada posible para que el morbo de presenciar el momento en que la silla se derrumbara bajo el tonelaje del mastodóntico huésped no enturbiara su cena. La sopa y una carne en adobo resultaron mucho más sabrosos de lo que había imaginado, tal vez porque todo lo que había esperado era un bodrio incomestible. Se dio una ducha nada más regresar a la habitación y no tuvo tiempo para más antes de quedarse rendido sobre la cama.
En esta ocasión fue la alarma lo que le despertó, pero de nuevo había dormido como un lirón y, mientras se desperezaba, se sintió animado, aunque un poco inquieto por tener que hablar frente a un ministro, algo que no había hecho nunca. En una ocasión había levantado la voz a un consejero del Ayuntamiento de Bournemouth por la falta de ayudas a los pequeños negocios, pero del alcalde solo había recibido una sonrisa acartonada de político y un apretón de manos insustancial en todos los años que había coincidido con él en el club de golf.
Repitió el buffet de la azotea desilusionado por no encontrarse de nuevo con la acompañante del inmenso americano. Sin nada ni nadie en que fijar la vista, ojeó el periódico local, cuya portada estaba dedicada a otro asesinato de un traficante de poca monta. Por lo visto, en ese barrio ya habían muerto treinta y dos en los últimos seis meses. Acabó un insípido bollo de color morado que se había servido junto con el café y con ello dio por zanjado el desayuno.
El conserje se ofreció a pedirle un taxi, y cuando Richard insistió en ir a pie, sacó un paraguas para que se protegiera del sol. Le pareció una sugerencia afeminada y burlesca, que declinó con una media sonrisa llena de suficiencia. Cien pasos más adelante, achicharrado, ya no quedaba nada de la sonrisa prepotente de Richard, preocupado ahora por el incesante flujo de goterones de sudor que le recorrían la espalda.
El Ministerio de Comercio e Industria estaba ubicado en un edificio castigado por la contaminación, de paredes desconchadas y ventanas opacas y mugrientas, que no permitían atisbar el interior. Dos guardas de seguridad, armados con pistolas y con una escopeta recortada, que se le antojaron un calco a los del laboratorio, le pidieron el pasaporte y lo invitaron a esperar en una esquina a que alguien lo recogiera. El más bajo de ellos le indicó un cartel que pedía dejar las armas antes de entrar, en caso de que llevara alguna.
Tres autobuses con el logo del ministerio llegaron y descargaron una marea de funcionarios, la mayoría uniformados de blanco, que se agolparon en el vestíbulo de entrada inundándolo con una algarabía de risas, animadas conversaciones e incluso canciones. Una señora mayor, cerca o incluso pasada de la edad de la jubilación, cubierta por un chal de lana para protegerse del aire acondicionado, se detuvo frente a Richard.
—Soy la asistente de MC, Ms. Matti. Los guardias me han chivado que es usted el señor Stevens.
Richard le pidió que le tuteara, pero ella se limitó a decirle que lo guiaría hasta la oficina de MC en el segundo piso. Se resistió a acompañarla sin antes recuperar su pasaporte, algo que le resultó imposible, e intranquilo con la idea de que alguien perdiera su documentación, o incluso la vendiera, siguió a Ms. Matti hasta las escaleras.
Igual que en el laboratorio, había cajas de cascos de motocicletas por todos lados que entorpecían cómicamente el flujo de personas. La algazara que se había formado al bajar de los autobuses se había trasladado intacta hasta las oficinas. Tras la petición de una joven funcionaria, se hizo una breve pausa para que uno de los empleados, con una potente voz de tenor, deleitara a sus colegas con las primeras estrofas de una canción de música pop que hasta Richard creyó reconocer. Mientras los empleados premiaban a su compañero con una ovación, Ms. Matti llamó a la puerta del despacho de MC.
—Adelante, adelante —dijo el elegante francés, señalando con un gesto de la cabeza una mesa de reuniones en el otro extremo del despacho. Dejó su escritorio y cargó con su portátil para sentarse junto a Richard—. ¿Café?
Richard asintió.
—Ms. Matti, ¿sería tan amable de traernos un par de cafés de los suyos?
Cuando la asistente salió del despacho tras vaticinar que volvería en cinco minutos, MC aclaró que ella era la única persona en todo el ministerio que no tomaba café soluble, una maléfica mezcla de café, leche en polvo y azúcar que llamaban “tres en uno”, que Richard ya había tenido la desgracia de probar en el laboratorio. Ms. Matti tenía una cafetera italiana, una reliquia de su primera visita al Vaticano. Para todos los que la conocían era un misterio por qué Ms. Matti no había tomado los hábitos. En realidad, la Iglesia era su vida, a la que hacía un minúsculo hueco en su cabeza para trabajar en el ministerio. MC cambió bruscamente de conversación.
—Ya me ha dicho Bobby que tuvisteis una reunión estupenda.
En todo caso había sido un monólogo estupendo, no una reunión de trabajo a las que Richard estaba habituado, pero le satisfizo haber causado una buena impresión a Bobby. No se atrevió a compartir que aún no tenía claro por qué, como aseguraba el director del laboratorio, era improbable, tal vez imposible, trasladar una nueva ley basada en la legislación europea.
Ya con los cafés en la mano, MC le explicó en qué consistiría el seminario de ese jueves y le enseñó una presentación que había hecho el antecesor de Richard, un holandés que había abandonado el proyecto de un día para otro por razones personales y que había generado aquella urgencia por sustituirlo. Tal y como le había dicho MC el día anterior, la presentación era muy sencilla, estaba todo preparado y lo único que al líder del proyecto no le convencía eran las conclusiones que el holandés había escrito, recomendando encarecidamente la adopción de la nueva legislación. Richard aceptó cambiar esa última transparencia y en menos de una hora ya habían liquidado el asunto del seminario.
Ms. Matti entró sin llamar en el despacho y les invitó a ir a la sala de reuniones. Era el cumpleaños de uno de los jefes de servicio e iban a hacer una pausa para celebrarlo. El empleado con voz de tenor cantó un cumpleaños feliz que se debió oír en todo el edificio y, tras el aplauso, desenvolvieron la comida que habían traído para picar: una tarta de chocolate inmensa, dos bandejas de espaguetis, una con salsa boloñesa y la otra con una salsa que llamaban pancit, que a Richard le gustó mucho más, y cuatro botellas de dos litros de Coca-Cola. Aún no habían dado las once y Richard, inapetente, había probado la pasta y la tarta solo por respeto ante la insistencia de todos los presentes. En cambio, MC, que sí había comido con avidez, decidió que la celebración constituía la comida y sugirió rematarla con un café y un postre cerca de la Delegación de la Comisión Europea, donde tenían la reunión por la tarde.
Barry los llevó a un edificio de oficinas con un moderno centro comercial a no más de cinco minutos del ministerio. Se dirigieron a un diminuto café en el primer piso con una enorme Torre Eiffel dibujada en el ventanal. MC saludó con familiaridad al camarero en francés, se sentaron en una mesa un poco apartada y, con su acusado acento, volvió a relatarle a Richard otra de sus andanzas por el mundo, que en esta ocasión le hizo remontarse muchos años atrás, cuando aún viajaba con su exmujer.
—Mi primera mujer también era europea, como la tuya. De París. Un infierno. —Hizo un gesto para demostrar que el mero recuerdo de aquella relación le cortaba la respiración—. Una europea nunca más en mi vida. No se pueden comparar a las asiáticas. Y no es coña.
Antes de que MC pudiera profundizar en las bondades de las mujeres asiáticas, el camarero se acercó para ofrecerles un licor artesano que los dos rechazaron pensando en la reunión que iban a tener en media hora.
Richard había recordado de milagro recoger su pasaporte en el ministerio y, cuando llegaron al lugar de la cita, volvió a dejarlo junto con el teléfono móvil al cuidado de otros guardas, también de blanco y bien armados, que lo custodiarían mientras estuviera reunido con el representante de la delegación.
Marcel Arraou les hizo esperar unos diez minutos y apareció acelerado en el vestíbulo, disculpándose y maldiciendo a las empresas de mudanzas, algo con lo que MC estaba de acuerdo. Le siguieron hasta su despacho, en la esquina del edificio con dos enormes ventanales frente a la bahía. En la mesa todavía estaban las tazas de una reunión anterior, que Marcel retiró al tiempo que recitaba una introducción al proyecto y su misión, idéntica a la que MC le había dado. Aun así, Richard tomó notas en su cuaderno aparentando que era la primera vez que la escuchaba.
—Y aquí es donde estamos, Richard. Llevamos cinco años tratando de que adopten esta legislación europea y, poco a poco, ir acabando con la certificación obligatoria.
Richard tamborileó con su bolígrafo en su cuaderno mientras buscaba las palabras adecuadas. MC intervino mientras miraba aburrido el horizonte a través del ventanal.
—El riesgo, Marcel, después de un primer análisis superficial, es que esa ley no se aplique jamás. Requiere una red de laboratorios que no existe.
El representante de la delegación ladeó la cabeza, mirando a MC con un visible hartazgo.
—Lo sé, MC. Ya sé lo que piensas tú. Lo he oído unas cuantas veces. De hecho, millones. Pero mientras no haya un marco regulatorio que requiera de esa red de laboratorios, nadie, ni el gobierno, va a invertir en ellos.
MC le dio la razón, pero a continuación le recordó a Marcel que ya se había intentado en el pasado la construcción de un nuevo laboratorio, incluso se constituyó una asociación para asegurar el control del mercado, y ninguna de aquellas iniciativas había servido para nada. Marcel negó con la cabeza con un gesto de derrota y se dirigió a Richard.
—El experto eres tú. Da igual cuál sea el primer paso, pero el resultado final, con o sin nueva ley, debe ser una reducción de la certificación obligatoria. Es muy importante que el ministro Navarrete lo oiga de tus labios.
A partir de ahí, la reunión se transformó en una charla amistosa sobre las bondades de la vida en Manila y cuánto la iba a echar de menos Marcel, que la semana siguiente cogía vacaciones para organizar el traslado a Delhi, su nuevo destino.
—De hecho, mañana mismo vienen los de la mudanza a empaquetar, al menos eso espero. No creo que pueda acompañar al embajador al seminario, pero el responsable de prensa irá.
MC lo lamentó teatralmente y le aseguró que todo estaba bajo control, incluso sin su augusta presencia.
Richard volvió a recuperar su pasaporte y teléfono de la caja de cartón donde habían descansado durante la reunión, y descubrió que tenía un mensaje de voz. Era de la residencia de su padre, informándole de que, tras un brote de neumonía, se había hecho unas pruebas adicionales a todos los residentes, que, faltaría más, Richard tendría que pagar. MC fumaba con su sofisticada pose a unos metros de distancia y se le encogió el estómago de rabia. Todo el dinero que ganaría en esa misión iba a desaparecer con un soplo de aire y él tenía que soportar ese vértigo de no llegar a final de mes, mientras que allí, en Manila, se esperaba de él que sedujera a un ministro, codeándose con aquellos que decidían la política industrial del país. Sin embargo, y aunque fuera una lamentable pérdida, ser un reconocido experto no era más que un oasis en el desierto de su realidad, la de desear que su padre se muriera lo antes posible para que no acabase con el poco dinero que le quedaba.