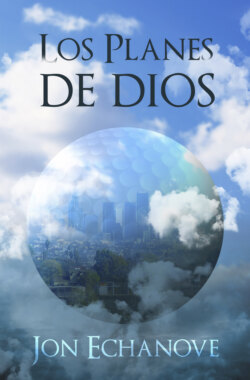Читать книгу Los planes de Dios - Jon Echanove - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 10
ОглавлениеBarry levantó los hombros y con la cabeza invitó al guarda a que diera una explicación. Sin mediar palabra, este fue hasta la entrada arrastrando los pies, y al otro lado de la puerta cogió un teléfono que colgaba en la pared.
Algo menos de tres minutos pasaron antes de que bajara un señor mayor, menudo y encorvado, que palmeó el hombro del guarda con familiaridad y alzó el puño, pretendiendo estar enfadado y a punto de sacudirle. El guarda sonrió y se encogió de hombros. Cuando el hombre llegó a la altura de Richard, saludó a Barry levantando las cejas. Si el chófer respondió o no al saludo fue un misterio porque las gafas cubrían la mitad de su rostro y lo único que Richard vio fue el reflejo del edificio en ellas.
—Richard Stevens, bienvenido. Soy James Santos, trabajo en el laboratorio. Perdona que te hayamos hecho esperar. Sir Bobby ha tenido una urgencia. Llegará más tarde.
Acordaron esperarlo en el laboratorio. Por lo visto, la sala de reuniones estaba llena de cajas de productos ilegales que habían sido retirados del mercado la semana anterior, así que le hospedaron en un almacén lleno de maquinaria. Desocuparon una mesa de facturas y cables para hacerle un hueco a la taza de café y una galleta, que aparecieron como de la nada frente a Richard.
Una vez se terminó el refrigerio y harto de la tenaz falta de conversación de Barry, que aún conservaba las gafas, Richard paseó por el almacén, constatando que gran parte del equipamiento y de la maquinaria parecía no haberse utilizado en años. Por su parte, Barry se dedicó todo el tiempo a teclear compulsivamente en su teléfono y no dejó de hacerlo cuando Richard acabó su paseo y se sentó con un ostentoso suspiro cargado de frustración.
Un torrente de gritos e insultos quejándose por el desorden del laboratorio resonó en el pasillo, y cuando su autor, un hombre de mediana edad y de una altura llamativa, comparado con lo que había visto hasta entonces en Manila, llegó a la puerta del almacén, la cantinela cesó y su rostro, de una piel inusualmente clara, se transformó en una abierta sonrisa, que casi alcazaba ojos oscuros y almendrados.
—El señor Richard Stevens, ¿verdad? Un placer. Siento de veras el retraso. Me ha surgido un imprevisto. —Mientras daba la mano a Richard se dirigió a Barry—. Quédate por aquí. Si tienes hambre, se lo dices a James, seguro que te encuentra algo.
El director del laboratorio pidió a Richard que le acompañara a su oficina. El pasillo y las escaleras estaban inundados de cajas iguales a las que habían inutilizado la sala de reuniones y en el segundo piso, afectado por el mismo caos, pudo oír a Bobby murmurar con frustración. Se pararon frente a una puerta de madera con una placa dorada con su nombre: “Robert Mariano, director”.
El despacho estaba dividido en dos partes. Una primera oficina con dos mesas para sus secretarias, aunque la montaña de papeles que ocupaba por completo una de ellas sugería que hacía ya tiempo que el laboratorio solo le ofrecía un asistente al director. La otra parte era el despacho propiamente dicho, y desde la puerta se podía vislumbrar una mesa enorme acompañada de una vitrina con distintas placas de reconocimiento y trofeos.
Las famosas cajas, como una plaga bíblica, también habían encontrado la forma de colarse en la oficina del asistente de Bobby, y diez de ellas, colocadas con exquisita precisión, habían aprovechado el espacio alrededor de la mesa.
—Pero… ¿esto qué hace aquí? —meneó la cabeza con desesperación y avanzó hasta su despacho sin mirar a su asistente—. Llama a quien sea para que se lleven eso… —Y en un murmuro, suficientemente alto para que Richard le oyera, dijo—: Me cago en el viceministro.
Su asistente se adelantó a ellos con una carrerita y depositó con delicadeza la bolsa de palos de golf que cargaba al hombro frente a la vitrina de trofeos, algunos, faltaría más, de aquel deporte. Bobby esperó a que el asistente cerrara la puerta al salir y se sentó en su silla al tiempo que invitaba con un gesto de la mano a que Richard ocupara la que había al otro lado de la mesa.
—Tenemos un nuevo viceministro. Un tipo joven. Muy majo, pero joven. Resulta que decide comprarse un casco para su moto. En la primera tienda que va le enseñan uno importado de China. Debería tener un certificado nuestro, pero no lo tenía. Exactamente lo mismo que el 80% de los productos en Filipinas, que son de contrabando… —Bobby respiró para contener el mal humor que le estaba enrojeciendo el rostro—. El tipo, para demostrar que se toma en serio su nueva responsabilidad, decide que se saquen del mercado todos los cascos que no tengan nuestra certificación. Me cago en… Así que ahora tenemos todas las oficinas del ministerio colapsadas con millones de cascos, sin certificado, pero perfectamente seguros. Nosotros mismos hemos hecho los ensayos. Y no tenemos ni idea de quién es el importador para que se haga cargo. Así que vamos a tener estas cajas delante nuestro durante meses. Seguro que esto no pasa en Europa.
Richard dejó caer un “no te creas”, pensando en el caos en que se habían metido con el Brexit y todos los meses que aún quedaban para que una pequeña empresa supiera qué y cómo tendría que comprar o vender a un país de la Unión Europea. Y eso es lo que iba a empezar a contarle a Bobby, pero el director del laboratorio ya había dado por concluida la sesión de quejas y reproches.
—¿Juegas al golf, Richard?
Le hubiera gustado decir que sí, como cuando aún tenía el laboratorio y era miembro del Highcliffe Golf club, a pesar de que nunca se hubiera dedicado en serio a aprender. Richard había disfrutado más de los salones del club, compartiendo gin-tonics con otros pudientes de la región. En cambio, en lugar de estar repantingado en cómodos sillones de cuero, ahí estaba él ahora, vagabundeando por Manila sin la menor idea de cómo iban a transcurrir las siguientes semanas, con el único propósito de poder pagar los ruinosos cuidados a su padre. Recordó que Andrew, el director de la residencia, sí que se jactaba de tener un fabuloso hándicap. Combatió la desesperanza de sentir que esa vida no volvería.
—Antes jugaba. No soy muy bueno.
Bobby sacó de la bolsa un reluciente sand wedge y se lo dio a Richard para que lo admirara.
—Me llegó ayer mismo por la noche. Un Cleveland. Dudé con el Callaway, pero después de una hora en el búnker no me arrepiento lo más mínimo. —Richard se lo devolvió alabando la elección, convencido de que el tan cacareado imprevisto de esa mañana tenía que ver más con su sand wedge que con los ensayos del laboratorio o el nuevo y entusiasta viceministro. El director recibió el palo lleno de orgullo.
—Es una belleza. —Bobby hablaba mientras colocaba con mimo su sand wedge en la bolsa—. Dice MC que tienes un laboratorio.
Richard estaba seguro de que en su currículum había indicado que ya no gestionaba un laboratorio, pero esa información no había calado ni en MC ni en Bobby, o simplemente habían decidido ignorarla. No le hacía demasiada ilusión que le recordaran en cada conversación que había perdido su empresa y su trabajo, así que respondió con sequedad, evitando tener que explicar qué era lo que había salido mal. Bobby no mostró interés alguno en que ya no lo tuviera y siguió hablando con Richard como si la pérdida del negocio no hubiera ocurrido.
—¿Y qué ensayos haces?
La descripción de Richard dio pie a una animada conversación sobre el equipamiento, las muestras, el costo y la fiabilidad de los resultados.
—Te envidio, Richard. Aquí no hacemos nada de eso. Nada. ¿A que no adivinas a qué dedicamos el 95% de nuestro tiempo y presupuesto? —No esperó a que Richard respondiera—. Luces de Navidad. Esas guirnaldas de luces intermitentes de colores. Muy monas. Y todas unas porquerías fabricadas en China, o sabe Dios dónde, que acaban prendiendo fuego a las chabolas de los arrabales y matando a familias enteras. Y da igual cuántas veces lo digamos, ahí van todos esos muertos de hambre llenando de lucecitas sus casas sin pensar un instante en el riesgo que corren. Y las ponen por Navidad, por Semana Santa, el día de los Héroes, cumpleaños, Todos los Santos… —Bobby detuvo su perorata un instante, paralizado en medio de la frase—. ¿Eres católico? Por lo menos cristiano, ¿no? —Richard contestó que sí, que era católico, aunque en realidad era una pregunta que no se hacía desde que su padre le forzó a hacer la comunión vestido con un traje de marinerito demasiado grande que había pedido prestado a un colega. El sí de Richard fue suficiente para Bobby, que continuó donde lo había dejado—. Nos pasamos todo el año haciendo lo mismo. Lucecitas, solo lucecitas.
Tras desahogarse, Bobby sugirió dar un paseo por el laboratorio antes de despedir a Richard. Por lo visto, el director aún tenía un inesperado problema con el que lidiar, pero que la última parada fuera a un área cubierta por una red para practicar sus golpes de golf, le dio la impresión de que, de nuevo, las urgencias poco tenían que ver con el laboratorio.
La visita confirmó lo que Bobby le había dicho. Aunque había algún equipamiento para realizar ensayos más sofisticados, permanecía intacto, cubierto de polvo por el desuso. Sin embargo, nada de eso resolvía el misterio de por qué era impensable aprobar la sencilla ley que había estudiado, incluso si era improbable que se aplicara en su totalidad por falta de recursos.
Cuando terminaron el recorrido, encontró a Barry esperándolo con el coche en marcha frente a la puerta principal.
—Un placer, Richard. Nos vemos el jueves en el seminario para el ministro. Tengo muchas ganas de oír tu presentación.
Richard esbozó una sonrisa bobalicona, confirmando que no tenía ni la más remota idea de a lo que Bobby se refería.