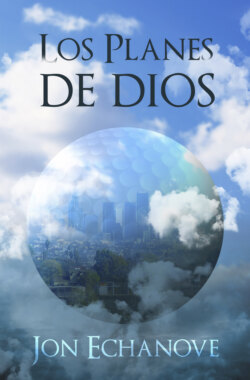Читать книгу Los planes de Dios - Jon Echanove - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеRichard dejó de contar los ansiolíticos que estaba acumulando para suicidarse cuando alcanzó los trescientos. Esparcidos por la mesilla, aún quedaba un buen puñado de, al menos, otros cincuenta. En el proceso, había constatado su evidente inexperiencia en esas lides y, aunque no tenía ninguna gracia, le había resultado imposible reprimir una sonrisa al pensar que los expertos, aquellos que tenían éxito quitándose la vida, no podían entrenar a los novatos. La media botella de whisky que se había bebido en cuatro ansiosos sorbos, a pesar de embotarle la cabeza hasta tener la sensación de estar observando la vida de otro infeliz, o una parodia de sí mismo, no conseguía ocultarle lo patético de su situación. Incluso a unas horas de fallecer —tal vez minutos, porque tampoco sabía exactamente cuánto tardaría su cuerpo en morir— el escenario que había elegido para su drástica decisión seguía careciendo de dramatismo. Al contrario, la desangelada habitación de invitados continuaba manteniendo su aire ordinario, vulgar, ajena al fatal suceso que iba a ocurrir entre sus cuatro paredes. Había estado así muchas otras noches en los últimos meses, en la desvencijada cama, agotado por el insomnio y aplastado por la inmerecida, pero irrevocable, bota del fracaso. Lo único nuevo en esta ocasión eran los ansiolíticos. Las otras veces solo había permanecido sentado en calzoncillos sobre el borde de esa incómoda cama a la que se había condenado voluntariamente, una reliquia de muelles de metal oxidados empeñados en mantenerlo despierto a base de lamentos y crujidos. Al otro lado del pasillo, en la habitación principal, había una cama en condiciones, un lecho cómodo e inmenso que le garantizaba descanso. También allí, frente al enorme ventanal que daba a la terraza, habitaba ese pasado ya irrecuperable, aquellos días inhóspitos en los que se refugiaba con Sarah debajo de las sábanas para observar cómo, sobre el infinito horizonte, se fraguaban lentas las tormentas. Sin embargo, él había elegido la destartalada soledad de ese minúsculo cuarto donde vivía desde hacía meses, esclavo de esa antigualla que, llamándole la atención con sus gemidos metálicos, había vulgarizado ese momento de desesperación existencial con un incordio ordinario y terrenal.
Se bebió lo que quedaba del whisky y abrió una botella de vodka mientras recordaba la página de internet donde había confirmado la cantidad de ansiolíticos que garantizarían su muerte. Entre los distintos artículos, le había llamado la atención el de la hermana de un adolescente fallecido que acusaba a su novia de haberle obligado, mediante repetidos mensajes al móvil, a tomarse doscientas pastillas. Richard, el adolescente, también había bebido un montón, pero el artículo no daba los detalles que él buscaba: cuántas pastillas se había zampado exactamente entre un mensaje de texto y otro, y a qué velocidad.
En ese instante, donde la agonía del haber fracasado en todos los aspectos de su vida se le hacía insoportable, la posibilidad de errar también en quitarse la vida se le antojaba el colmo de la ineptitud. Se imaginó despertando en un hospital, balbuceando explicaciones a Sarah, cuya mirada rebosaría aquel odio que había perfeccionado con el paso de los años, acusándolo de no matarse bien solo para llamar la atención. No se le ocurría una escena más humillante. Se estremeció y, por supuesto, los muelles de la cama arruinaron el dramatismo del momento. Tendría que tomarse el máximo posible de pastillas en el menor plazo de tiempo. Y haber bebido mucho. Por lo visto, la combinación, fuese lo que fuese que hiciera el alcohol, era fundamental. Al ver las pastillas sobre la mesa, le horrorizó el volumen y la abrumadora tarea de tener que tragárselas todas, una a una. Se entretuvo en organizarlas en grupos menos intimidantes y más manejables.
Con el cerebro y el cuerpo enlentecidos por el alcohol, esa baladí tarea le exigió toda su concentración. Sobre todo porque, sin que respondiera a alguna razón en particular, se había preocupado de que hubiera exactamente diecisiete ansiolíticos en cada grupo, ni uno más, ni uno menos. Diecisiete. ¿Por qué esa cifra? No tenía respuesta para ello. Fuera como fuese, en la tercera ocasión, un torpe movimiento desbarató los cuidados montoncitos sobre la mesilla de noche. Lleno de frustración, se obligó a despejar el whisky de su cabeza y recuperar el control de su cuerpo, que, cuando supo que le prestaba atención, se tensionó por unas ganas enormes de orinar. Se preguntó si el joven enamorado también habría tenido que ir al baño en medio del macabro intercambio de mensajes con su amada y el atracón de píldoras. Claro que era muy posible que el chaval, o su novia, hubieran planeado todo mucho mejor y se hubieran asegurado de que él vaciaba su vejiga antes de empezar a quitarse la vida, del mismo modo que su padre le obligaba a ir al baño antes de cada viaje en aquel Austin Metro de segunda mano, el único coche que tuvieron, que no les duró ni cinco años. Él, en cambio, había conseguido disfrutar durante más de una década de un Mercedes y de un Audi. Aunque al final, en medio de aquel desmoronamiento de su vida, había tenido que venderlos para reunir algo de dinero.
Camino del cuarto de baño, que estaba dentro de la suntuosa habitación con vistas al mar, le alivió pensar que, cuando descubrieran su cadáver, nadie sabría si había ido a mear en medio de su suicidio. Ese breve consuelo no apaciguó el hondo desprecio ni la insoportable sensación de injusticia que despertó la imagen de su cuerpo semidesnudo en el espejo. Su vida había salido mal. Toda ella. Ese era el sencillo diagnóstico. Había trabajado como el que más, sin un segundo de descanso, para conseguir esa casa de ensueño destinada a convertirse en el ancla de su vida familiar contra las futuras tempestades. Lo había apostado todo por Sarah, por ellos dos juntos, indisolubles, y por los hijos que deberían haber tenido, los frutos visibles de aquel amor que los envolvía. Hasta que un día Sarah había empezado a tomar ansiolíticos, los mismos que había dejado en el armario del cuarto de baño cuando le abandonó hacía ya tres meses. Un tiempo suficiente para que ella encontrara una nueva pareja, por lo menos eso le había dicho una vecina, una viuda que exudaba amargura por cada uno de sus poros. Con la puntería afectada por el whisky, observó con indiferencia el chorro de pis rebotar sobre el borde del retrete y balancearse de un lado a otro, cayendo en gran parte sobre las baldosas.
De vuelta en el cuarto de invitados, acabó el vodka de un trago, que sintió como un puñetazo en la base del cráneo. Aturdido, se dejó caer sobre la cama, cuyos metálicos gemidos se apresuraron a recordarle que aún no había cumplido su misión. Hizo un esfuerzo para incorporarse, reteniendo la náusea y peleando para conseguir abrir los párpados, que parecían sellados. Entre sombras o ensoñaciones pudo ver que, al golpear la mesilla en un descuido, los ansiolíticos se desperdigaban por la alfombra y, convencido de que aquella desbandada era razón para la desconfianza, se preguntó si debería mirar la fecha de caducidad de las pastillas en los botes, no fuera a ser que le hicieran daño. Supo que no tenía la determinación para ponerse a recoger los ansiolíticos a cuatro patas y concluyó que quitarse la vida era una tarea de mierda, tan mierda como esos años que estaban acabando con todo. Pero le faltaban cojones para seguir viviendo, y, lamentablemente, también para morir. Claro, como él no tenía una novia que le enviara mensajes de texto para obligarle a matarse… Sarah, al contrario que aquella joven sádica, se había limitado a dejarle las herramientas en el armario del cuarto de baño. El mueble tenía que montarlo él solo, como los de Ikea.
Antes de que el sueño le venciera, aún tuvo tiempo de recordar con frustración que ni siquiera tenía hijos por los que vivir que justificaran su cobardía.