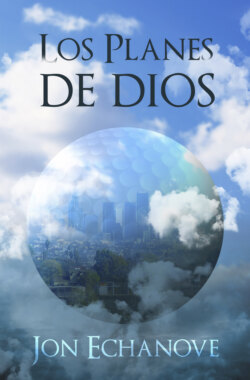Читать книгу Los planes de Dios - Jon Echanove - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 8
Оглавление“Espero hasta tu vuelta, Richard. Pero ni un día más. Necesito el dinero. Ya lo sabes”.
Las semanas de respiro que le prometía Sarah no serían suficientes para defender su guarida, salvo que ocurriera un nuevo milagro. Pero, al menos, las palabras de su exmujer —las suyas, no las de su abogado— habían barrido el miedo que tenía a perderlo todo mientras él estaba a miles de kilómetros de distancia. Y cuando ese terror de sentirse al borde del abismo desapareció, la idea de que Sarah ocupara la casa en su ausencia le pareció extrema, incluso, conociendo cómo era ella, hasta ridícula. Con asombro, pero sin culpa, le intrigó cómo había podido sufrir tanto por su propia paranoia. De un modo espontáneo, con la mente y el cuerpo disfrutando de una inesperada ligereza, respondió a Sarah dándole escuetamente las gracias por la tregua, incómodo de que su agradecimiento se percibiera como una debilidad en la batalla por la casa de Christchurch que tendrían que enfrentar a su vuelta.
La respuesta de Sarah también liberó más espacio en su cabeza, y una claridad que no había tenido en las últimas semanas lo bendijo. Volvió sobre la documentación de su misión y, lo que antes habían sido frases inconexas que no había sido capaz de comprender, se le antojó ahora un intento chapucero de redactar un nuevo reglamento y de una sencillez insultante para alguien con su experiencia profesional. Una hora más tarde, en un mensaje cargado con un deje de arrogancia, envió su plan de acción a Michel Charles e imprimió una copia en el Business Center, situado en la azotea del hotel.
Con su copia en la mano, vio desde los ascensores el bar del hotel, al otro lado de una minúscula piscina rodeada de palmeras. Una terraza de mamparas de cristal permitía ver la ciudad desplegarse hacia el horizonte como una alfombra desenrollada de una patada. En lontananza se vislumbraba la bahía y la oscura silueta de los barcos, que meciéndose sobre las aguas parecían enormes bestias dormidas.
Después de confirmar con la recepción que enviarían su visita al bar, buscó una mesa alejada y se acomodó en un blando sofá, dando breves tragos a una cerveza insípida. Incluso desde el tejado de un edificio de cuarenta plantas podía intuirse la suciedad y la pobreza de algunos barrios con chabolas, amontonadas unas sobre otras como una camada de hámsteres. A su lado, en opulentos parches, se levantaban altas torres modernas, que brillaban indiferentes a la cotidiana miseria que medraba a sus pies.
Un tenue balanceo y la cálida voz del camarero le despertaron. Después de asentir con dificultad para darle las gracias por avisarle de que su invitado había llegado, Richard siguió confundido durante un instante, turbado por la rapidez con la que el sueño le había abordado. Con el ceño fruncido, trató de encontrar en su memoria esa transición a la inconsciencia, pero lo único que recordaba era la imagen del edificio de oficinas frente al hotel. La luz blanca y brillante del sol se había tornado anaranjada, y algunos coches habían encendido las luces. El aire acondicionado del bar le había congelado las manos y, para su sorpresa, había mantenido su cerveza fresca, que seguía casi intacta sobre la mesa de cristal.
Un hombre cruzó el patio entre los ascensores y la puerta del bar. La brisa que se levantaba en la azotea le alzó la chaqueta de lino blanco descubriendo un cuerpo de extrema delgadez. Avanzó con determinación hacia la mesa de Richard y, de camino, saludó al camarero por su nombre y le pidió un gin-tonic.
Cuando llegó a su altura, una amplia sonrisa ocupó por completo el rostro enjuto, casi cadavérico, del hombre.
—Richard, ¿verdad?
El marcado e inconfundible, casi caricaturesco, acento francés de quien sin duda debía ser Michel Charles, sorprendió y divirtió a Richard a partes iguales, y a duras penas pudo contener su infantil deseo de imitarlo. En cambio, forzó un gesto serio y le ofreció la mano.
—El mismo. Encantado, Michel. O Michel Charles.
Le sorprendió la firmeza del apretón de manos, cargado de una confianza y de una solidez que desentonaba con aquel cuerpo escuálido.
—Llámame MC. Todo el mundo lo hace.
En un santiamén, antes de que acabaran de presentarse, el camarero trajo la bebida de MC y con ella un opulento plato de galletitas saladas, que contrastaba con la solitaria cerveza que Richard había recibido. MC hizo un gesto al camarero para indicar que él se encargaba de la cuenta y le palmeó el brazo.
—Gracias, Nino.
Aquella cordialidad entre ambos justificaba que su acompañante hubiera sido agraciado con las galletitas, pero no explicaba cuál era la relación entre ellos. El camarero sonrió complacido y regresó a la barra mientras Richard le seguía con la mirada. MC sació su curiosidad antes de que él pudiera preguntar nada.
—Todos los expertos vienen a este hotel. Me conozco a todo el personal.
Richard cogió una copia del plan de acción y se la presentó a MC.
—Te lo envié por e-mail.
Mientras MC ojeaba por encima su propuesta, Richard se fijó en la calidad de su traje y en que, tanto en sus solapas como en los gemelos de la camisa, aparecían bordadas sus iniciales. MC se detuvo en algunos párrafos, alzando las cejas en un gesto que Richard no supo interpretar, pero que le hizo sentirse inseguro.
—¿Está en línea con lo que esperabas?
—Sí, sí. Está muy bien. —MC dobló las hojas por la mitad dos veces y las guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Sin apartar la mirada de Richard, dio un largo trago con el que vació la mitad de su copa—. Mi chófer está en el aparcamiento del hotel. ¿Estás cansado o te puedo invitar a cenar?
Meterse en un coche y alejarse del hotel inundó de pereza a Richard, quien, tras su inesperada e involuntaria siesta, lo que menos deseaba era trasladarse a algún sitio donde no pudiera acabar la noche de inmediato si lo vencía el agotamiento.
—¿Y si cenamos en el hotel?
MC se giró para asegurarse de que el camarero se encontraba a una distancia prudente y luego negó con la cabeza, dando a entender que se trataba de una sugerencia descabellada.
—Ya he cometido ese error antes —dijo con cierto dramatismo cinematográfico.
Mientras charlaban, el sol se había escondido tras el horizonte de la bahía, al tiempo que las nubes tomaban por asalto el cielo de la ciudad, y el viento, que batía las palmeras que rodeaban la piscina, se hacía cada vez más y más violento.
—Hay un bar de deportes a cinco minutos de aquí. Uno de esos con mil pantallas y todo tipo de retransmisiones al mismo tiempo. Si salimos ahora mismo, igual evitamos la tormenta. Las hamburguesas y el fish and chips son famosos entre los expatriados, tienen una carta de cervezas infinita y las chicas le alegran a uno la cena.
Las últimas palabras de MC, que había acompañado con una sonrisa pícara, intimidaron a Richard, inseguro del tipo de local al que se estaría refiriendo el escuálido francés. MC remató el gin-tonic con otro poderoso trago e, intuyendo las dudas de Richard y con la esperanza de dar al restaurante la necesaria respetabilidad, añadió que a veces retrasmitían partidos de cricket.
A pesar de ponerse en marcha al instante, la tormenta había empezado y MC hizo una señal desde la puerta a su chófer para que acercara el coche en lugar de aventurarse a caminar por las anegadas aceras. Los dos se sentaron en el asiento de detrás y en la cercanía, Richard se percató de la delicada fragancia de la colonia de MC. Era un olor suave, semioculto, que una vez descubierto instigaba a encontrarlo una vez más para desenmascararlo.
Howzat, tal y como había dicho MC, era un bar de deportes, lleno de televisiones, con un inconfundible aspecto de pub inglés y, para regocijo de Richard, con una aceptable colección de cervezas amargas que le harían olvidar la aguachirle que le habían ofrecido en el hotel. Lo más notable de las camareras, aparte del incesante ajetreo de bandejas y bebidas con el que peleaban, era la escasa ropa que vestían, más que su belleza o juventud.
Los dos pidieron hamburguesas, y mientras esperaban a ser servidos, comentaron por encima un partido de fútbol de la liga inglesa que estaban retransmitiendo. No le quedó a Richard duda alguna de que MC no era un aficionado al fútbol, sin embargo, supo mantener la conversación y hacer los comentarios y preguntas pertinentes, demostrando unas habilidades sociales envidiables. Era difícil identificar una razón concreta, pero estar con MC era, sobre todo, reconfortante y cercano. Antes de que llegara la cena, MC ya había compartido con Richard sus aventuras en Filipinas y sus innumerables episodios con políticos y expertos durante una década, que narraba con gran sentido del humor y con un indudable conocimiento técnico.
La segunda cerveza aligeró la lengua de Richard, quien se atrevió a compartir su fracaso matrimonial, y a mitad de la tercera resultaba inevitable no sentir que MC era como un amigo de la infancia. MC seguía inmutable, pausado y elegante en sus maneras, saboreando con delectación su tercer gin-tonic.
—Nos gustó mucho ver en tu currículum que tienes un laboratorio.
Richard negó vehementemente.
—Tenía. Me lo quitaron —puntualizó en un tono fatalista.
MC no llegó a preguntar, pero levantó los hombros en un gesto de sorpresa o curiosidad que Richard asumió como una invitación a contar su desgracia.
—Los putos políticos. Unos mentirosos indeseables prometiendo idioteces con el Brexit y una panda de burócratas dispuestos a cambiar las leyes solo para su propia satisfacción, incluso a costa de emprendedores como yo… ¿Por qué crees que estoy aquí?
MC chasqueó la lengua con disgusto.
—Lo siento, de verdad. Montar un laboratorio requiere un esfuerzo admirable.
Pidieron el café y, cuando una camarera con una impecable sonrisa retiró los platos, MC sacó el plan de acción del bolsillo de su chaqueta y lo puso sobre la mesa.
—Los que diseñan estos proyectos, como tu misión, son políticos. En este caso lo ha hecho gente muy, muy dedicada. Pero no siempre entienden la dificultad o las indeseables consecuencias de esas políticas. Mi trabajo, como el tuyo, es asegurar que convertimos el deseo y la visión de esos políticos en acciones realizables. —MC le miró a los ojos y mantuvo la mirada antes de continuar—. Para esta misión, queríamos alguien como tú. Una persona técnica que pudiera entender el impacto en el mundo real. No otro funcionario paternalista más, vendiendo las mejores prácticas europeas, convencido de que todos los filipinos son pobres e iletrados.
Richard asintió. Él mismo había sufrido en sus carnes la despiadada incompetencia de los burócratas, la arrogancia de gente desinformada, indiferente al escarnio y drama que provocaban la aplicación de leyes imposibles o injustas. MC levantó la mano para impedirle hablar.
—Tu plan de acción está muy bien. A la Comisión Europea le va a encantar. Y tendrán razones para ello. Está claro que sabes de lo que hablas. Pero no estoy seguro de que todo lo que pones aquí sea realizable. Me gustaría que antes de presentar tu propuesta a la Comisión, conocieras a Robert Mariano, el director del laboratorio del ministerio. Te dará una visión diferente sobre este país. Solo alguien con tu experiencia podrá entender la complejidad de lo que Robert conoce y las ramificaciones de tu misión. —MC se sirvió azúcar en el café y lo removió durante un rato que a Richard se le hizo eterno. La mitad de su ser se congratulaba de que MC pudiera valorar su experiencia profesional en su justa medida. Pero su otra mitad se estrujaba el cerebro, ralentizado por el cansancio y el alcohol, incapaz de identificar esa dificultad a la que MC se refería en unos documentos que le habían parecido de una innegable simplicidad—. Creo que te será útil para entender la realidad en Filipinas.
Richard dejó de pelear consigo mismo para encontrar las posibles deficiencias de esa misión y aceptó las palabras de MC con naturalidad, consciente de que esa era la primera vez que salía de Europa y de que, a pesar de su vasto conocimiento sobre laboratorios de materiales de la construcción, él no sabía nada de Filipinas. Al contrario que MC.