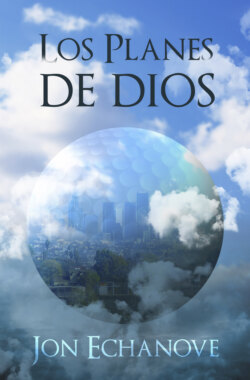Читать книгу Los planes de Dios - Jon Echanove - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 9
ОглавлениеRichard abrió los ojos un minuto antes de que sonara la alarma del reloj y se despabiló al instante, descansado y rebosante de energía. No recordaba haber dormido tan profundamente desde hacía meses. Sentado en el borde del sólido colchón, sin que el somier emitiera su cantinela de chirriantes quejas, como hacía el del cuarto de invitados de Christchurch, decidió que cuando regresara reconquistaría su cama de matrimonio. Sin embargo, su reposo era algo más que físico. Aún le rondaba en la cabeza la cena con MC y esa maravillosa sensación de amistad en ciernes, como un flechazo del mismo Cupido. Compartir una cena, tener una conversación interesante, reír y ver al otro reír, era algo que había dejado de ser parte de su cotidianidad siglos atrás. En toda su vida, podía contar los amigos con los dedos de una mano, es más, los podía contar con dos dedos: Adam y, por supuesto, Sarah. Y cuando su exmujer dejó de ser una amiga, ya no hubo más. Desde fuera, era difícil saber qué había sido antes, la distancia con Sarah o las dificultades con el laboratorio. El huevo o la gallina, ese clásico. Pero Richard sospechaba que la amistad con Sarah había desaparecido antes, aunque hubieran mantenido el respeto y la cordialidad. Sin la red de salvamento que era ser amigos, cuando se fueron a la quiebra, nada detuvo el deterioro de la relación y la erosión del respeto mutuo, que acabó degenerando en repulsión con una sorprendente facilidad.
Aún tenía un par de horas hasta que MC fuera a recogerle y le llevara al laboratorio del ministerio a conocer a Robert Mariano, a quien se refería como Bobby. Preparó su cartera y subió hasta la azotea, donde el conserje, sin duda amigo de MC, le había chivado que podría pedir el desayuno y evitar la multitud de huéspedes haciendo cola para pedir un huevo frito o un zumo de mango recién exprimido. Como le habían advertido, en ese restaurante en lo alto del hotel, el buffet era mucho más reducido. Sin embargo, acostumbrado como estaba a tomarse un café y, solo en alguna extraña ocasión, una tostada, aquel opulento bodegón de frutas y bollería le pareció a todas luces innecesario, pero transmitía una agradable sensación de lujo y exclusividad.
Releyó la documentación de la misión que MC le había enviado con la esperanza de descubrir por qué algo tan sencillo como el nuevo reglamento que había leído podría suponer un reto inalcanzable en ese país. No encontrar ni una sola grieta le dejó una incómoda sensación de incompetencia, la impresión de que sus conocimientos eran pura teoría, superficiales e inadecuados para una realidad tangible y compleja. Suspiró hondo, excitado e intrigado por conocer a Bobby y resolver aquel misterio.
Las carcajadas de una mujer llamaron su atención. Dos mesas más allá, en dirección a la puerta, una minúscula mujer de piel oscura, rasgos indígenas y un pelo lacio que se derramaba por su espalda como una catarata negra, se reía coqueta y melosa. Su acompañante, un señor que rebasaba con holgura la mediana edad, movía con dolorosa lentitud su descomunal cuerpo, un tributo a la obesidad mórbida, para intentar hacerle cosquillas. Las aparatosas zapatillas de deporte, las bermudas de un verde fosforescente de dudoso gusto y la gorra con visera de los Miami Heat, componían el perfecto estereotipo americano. Por si quedaba alguna duda sobre su nacionalidad, fue disipada cuando Richard le oyó hablar. El contraste entre el minúsculo e infantil cuerpo bronceado de la mujer y la mastodóntica montaña de grasa resultaba hipnótico. Ella le llamaba babe y él la miraba complacido, intentando acercarla hasta él con un enorme brazo de piel estriada del que colgaban tres grotescas lorzas de grasa. Aunque ese cuerpo deformado por la obesidad le fascinaba y repugnaba, lo que en realidad despertaba su curiosidad era que ella parecía disfrutar de su compañía, jugando con él, quien trataba de retenerla con la misma torpeza con la que se intenta agarrar un pez vivo y resbaladizo. Richard seguía absorto en la escena, convencido de que, en algún momento, la enorme humanidad del americano se revelaría frente a esa escurridiza amante y utilizaría su volumen para someterla, y al fin, tocarla. Sonó el teléfono móvil del ogro, quien tras responder comenzó una conversación sobre algún tipo de inversión. La coqueta mujer se alejó de él, se atusó el peinado y se giró en dirección a la mesa de Richard para darle a su enamorado la intimidad que necesitaba. Sus miradas se cruzaron. Él mantenía el gesto de asombro y confusión que le generaba aquella extraña pareja. Ella le sonrió. Una sonrisa preciosa que lo sorprendió y, encandilado, no pudo evitar devolvérsela antes de que ella le guiñara un ojo, obligándolo a apartar la mirada lleno de embarazo.
Cuando acabó su llamada, el americano y la menuda mujer filipina abandonaron el restaurante y, poco después, el camarero se acercó hasta su mesa para informarle de que MC había llegado.
El líder del proyecto le esperaba fumando y conversando con el conserje y su chófer. Había cambiado su traje de lino por otro gris claro y una camisa de un rosa pálido, casi blanco. Su elegante pose la remataba un sombrero tipo Panamá, que MC lucía con majestuosa naturalidad.
El chófer le divisó en la distancia, acto seguido apagó su cigarrillo en el cenicero y, sin mediar una palabra con MC o el conserje, regresó hasta el coche para tenerlo preparado. El elegante francés le recibió con la misma familiaridad con la que se habían despedido la noche anterior y, de inmediato, le embargó la sensación de estar entre gente como él, de compartir algo, aunque fuera tan vago, indefinido y frágil como esa repentina amistad con MC.
Bajaron los dos hasta el coche, pero MC no llegó a entrar. Por lo visto, habían reclamado su presencia en el ministerio y tendría que ir solo al laboratorio a conocer a Bobby, algo que, aunque le costara reconocerlo, le intimidaba. Estaría acompañado, eso sí, por Barry, el chófer del líder del proyecto, con su mirada siempre escondida detrás de unas gafas de espejo y unos dientes castigados por el tabaco.
Al meterse en el coche, MC le puso la mano en el hombro en un gesto colmado de cercanía.
—Si al final del día te apetece, te llevo a algún sitio a cenar.
El sol caía a plomo y hombres y mujeres se refugiaban debajo de coloridos paraguas, caminando lentamente para evitar romper a sudar. Y aun así, avanzaban más deprisa que ellos, empantanados en un caos de coches que pugnaban por entrar en una autovía elevada, oprimidos como en un corsé a punto de estallar. Una vez pasada la barrera, los coches salían despedidos, como impulsados por la presión.
Desde la altura de la autovía, Richard vio la ciudad mutar: los flamantes edificios de oficinas recubiertos de cristal, donde se reflejaba el sol, lanzando destellos cegadores, fueron sustituidos por urbanizaciones privadas, protegidas por muros de hormigón coronados por alambre de espino, por los que se escurrían las ramas más altas de los frondosos árboles para dar sombra a la calle, bajo la que se refugiaba una caterva de vendedores ambulantes de agua o comida que aprovechaban los semáforos para atosigar con sus productos a los conductores. Escondidas tras los arcos de los puentes, pudo reconocer las chabolas de cartón y madera, colgando sobre el agua fétida del río, que se arremolinaba formando montañas de basura, botellas y bolsas de plástico, peces muertos y despojos indescifrables.
Dejaron la autopista y se detuvieron frente a una barrera junto a las vías del tren, sobre las que se asentaba un mercadillo de comida y ropa atestado de gente.
Barry abrió el maletero para que un policía lo inspeccionara mientras su compañero recorría el coche utilizando un espejo para ver los bajos. Richard no se atrevió a preguntar, pero la minuciosa inspección de aquellos dos guardas armados hasta los dientes le llenó de inquietud. El chófer dio dos caladas más a su cigarrillo y esperó con indiferencia a que les dieran el visto bueno, y entraron en el recinto vallado. La carretera zigzagueaba a través de una vegetación frondosa, con árboles que tapaban por completo el sol y que solo dejaban vislumbrar aquí y allá el blanco de las paredes de algún edificio. Tras un interminable trayecto que invitaba a imaginar la extensión monumental del recinto, subieron una cuesta y salieron a un área despoblada sobre la que descansaba un enorme y ordinario edificio gris.
Barry dejó el coche frente a la entrada y se dirigió hasta la puerta donde dormitaba un guarda en una silla plegable, con una escopeta recortada sobre sus piernas. Richard observó la escena desde el coche, a resguardo de la solana que caía sobre aquel descampado inhóspito, esperando impaciente las instrucciones del chófer para reunirse con él. Había aprovechado la hora del trayecto para leer una vez más la documentación y al menos mostrar al jefe del laboratorio su preparación y profesionalidad. Le sorprendía que tuviera un miedo infantil a parecer desinformado o inútil frente a Bobby, algo que intuía que era secundario. Lo que en realidad temía era que la impresión que causara en el jefe del laboratorio cambiara la idea que MC se había hecho de él. Aunque le avergonzaba que, de un modo tan irreflexivo y repentino, ese francés elegante que exhumaba confianza fuera tan importante para él, no podía ocultar un deseo palpitante de convertirse en su amigo.
Barry regresó al coche, donde Richard seguía nervioso y concentrado en causar una buena impresión.
—Sir Bobby no está aquí.
Richard trató de contener su sorpresa y la confusión de que nadie pudiera recibirlo, y esperó a que Barry, que no se había quitado las gafas de espejo, compartiera algo más de su conversación con el guarda. Pero lo único que ocurrió fue que el conductor sacó un cigarrillo, le ofreció uno a Richard, que no fumaba, y, desde la distancia, otro al guarda, que se desperezó de su asiento, agotado de estar sentado en aquella rígida silla y, al parecer, encantado de tener alguien con quien charlar. Cargó con la impresionante escopeta, se acercó a ellos balanceando el arma y, tras encender su pitillo, degustó dos poderosas caladas con el mismo deleite con el que se habría bebido un vaso de agua en el desierto.
Richard se apartó un par de metros y llamó a MC. No tuvo respuesta.
La patente indiferencia que su presencia despertaba tanto en Barry como en el guarda, unida a la falta de cualquier justificación a la ausencia de Bobby, acentuó la inquietud y la falta de seguridad que le transmitía encontrarse en medio de la nada, incomunicado, en un recinto plagado de guardias armados hasta los dientes. Escribió un mensaje de texto a MC mientras escuchaba la conversación en tagálog entre Barry y el guarda sin entender nada y, en una imperceptible pausa que hicieron para fumar, consiguió interrumpirles.
—Pero… ¿va a venir más tarde? ¿Tenemos que regresar?