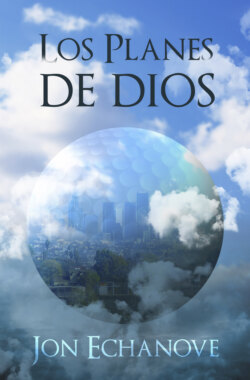Читать книгу Los planes de Dios - Jon Echanove - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 3
ОглавлениеLa sensación de victoria tras su encuentro con Sarah le había subido la adrenalina, y aunque estaba exhausto por la resaca, se dedicó a inspeccionar la casa con el ánimo turbulento, como un animal marcando el territorio. Esa mansión frente al mar era la prueba de su éxito y estaba seguro de que, desde la calle, por encima del seto, lo único que se podía ver era la magnificencia de sus posesiones. El drama que le había acompañado en los últimos años, y que amenazaba con arrebatárselo todo, resultaba invisible para cualquier paseante. Más aún, era inconcebible que alguien que vivía en una propiedad de semejante tamaño y lujo estuviera mirando de reojo a la pobreza.
Su modo de enfrentarse a ese vertiginoso descenso, aquel inesperado viacrucis que iba desde la abundancia económica a la dolorosa carencia, lo único que había conocido en su infancia y de la que había conseguido huir, había sido la causa del último conflicto con Sarah, el que acabó por romper los pocos lazos que les mantenían precariamente unidos. Como siempre ante la adversidad, Sarah se había rendido a las primeras de cambio, demostrando una vez más su completa ausencia de capacidad de lucha, de esfuerzo o sacrificio. Su vida era saltar de flor en flor como una mariposa caprichosa sin consolidar nada. Primero su carrera, luego los hijos, y ahora, en medio de la tormenta que le estaba tocando atravesar por culpa del jodido Brexit, su casa. Para ella bastaba con mirar a otro lado, perderlo todo y hacer algo diferente. Sintió una punzada de celos pensando en ese nuevo novio que la insidiosa vecina le había dicho que tenía. Encajaba con su perfil. No había pasado medio año tras diecisiete de matrimonio y ya había encontrado un reemplazo. Pues muy bien, si quería cambiar de polla, que cambiara, pero no le iba a dejar tocar la casa. Solo faltaría. ¿Cuánto dinero había puesto ella? ¿Cuánto trabajo? Nada. Ni una libra, ni un minuto. Solo putas lágrimas, terapeutas y ansiolíticos.
Eso le recordó su esperpéntico intento de suicidio y la ira dio paso a la vergüenza mientras, escondido en la ducha, dejaba que el agua hirviente se llevara gran parte de la resaca. Oculto bajo el poderoso chorro, le sorprendieron unas inesperadas lágrimas y una intensa ansiedad que apenas le dejaba respirar. ¿Cuánto tiempo iba a poder conservar la casa? Durante meses había esperado un milagro, una señal. Había estado convencido de que, si la mala suerte había aparecido de un día para otro y sin ninguna justificación —quién coño iba a esperar que el Brexit ganara el referéndum—, también debía hacerlo la buena fortuna. Y por eso había esperado, convencido de que el esfuerzo de tantos años no podía disolverse de un plumazo. Durante aquellos primeros meses, cuando ya estaba claro que su laboratorio se iba a pique, se había agarrado a la superstición, había confiado en una justicia universal o divina, una fuerza que equilibrara la balanza y que le compensara por sus inmerecidas pérdidas. Y todavía seguía esperando, aunque ya sin ninguna fe.
Al mediodía el cielo seguía límpido y, aunque el viento soplaba fuerte, cargado de agua de mar, muchos de los habitantes de Christchurch habían salido a pasear a la playa aprovechando la bajamar. Richard anduvo a largas zancadas hasta alejarse de la parte más concurrida y no bajó el ritmo hasta llegar al parque de Rothesay, donde acababan las casas y empezaba el campo de golf, del que ya no era socio. Desde la distancia, el guarda de la puerta, un tal Mathieu, al que hacía meses que no veía, le sonrió e inclinó servicialmente la cabeza. Richard levantó la mano con desidia y el guarda siguió con la mirada sus pasos alejándose hacia el bosque que separaba el campo de golf de la playa y los acantilados. Los regulares vermuts en la exclusividad de los salones del club con sofás Chester y camareros de punta en blanco, habían dejado paso a esos paseos eternos que en la mayoría de las ocasiones acababan con un té en el Cliffhanger Café, siempre atestado de clientes que se peleaban por las mesas que parecían colgar en el acantilado. Aunque, la mayoría de las veces, su aperitivo consistía en una insípida cerveza de lata en la soledad de su casa, hastiado de su vida, pero orgulloso de poder disfrutar aún de su espectacular terraza.
A través de los árboles, siguió un sendero ascendente hasta un claro donde hacía un par de años habían colocado unas mesas para pícnics. Desde aquel alto, en días claros como ese, se veía la isla de Wight, y el mar del canal lucía espléndido.
Ese era su barrio, la infinita playa desde Bournemouth hasta el castillo de Hurst, las marismas de Christchurch, los acantilados y el mar. Toda una mejora comparada con la humedad, la suciedad y el hambre que rodeaban las torres Langbar de su juventud en Swarcliffe. Pero la vida le estaba echando de allí, como tantas veces en su pasado, obligándolo a rebotar de barrio en barrio, de pobreza en pobreza, sin un instante para respirar, sin pertenecer a nada, aunque fuera a una porquería de lugar. Él no había tenido ni siquiera la opción de sentir que tenía derecho a estar donde estaba. Y de nuevo volvía a pasar después de una eternidad, cuando esas imágenes ya eran recuerdos caducos, historias de superación que hubiera podido contar a sus hijos y sus nietos, si Sarah no se hubiera rendido y le hubiese hecho abandonar su sueño de ser padre.
Richard necesitaba un milagro que le permitiera quedarse allí, en su mansión, en el único espacio al que se sentía pertenecer. Pero en su vida, presidida por el sufrimiento, no le habían tocado los suficientes, ni siquiera uno, lo cual no le invitaba a creer demasiado en ellos. Había aprendido a confiar en sí mismo, no le había quedado otra, pero después de cuatro años donde nada le había salido como él había imaginado, también había perdido la fe en su terca determinación. Podría haber sido distinto si hubiera hecho caso a su antiguo socio Adam, quien, cansado de que Richard se negara a cambiar el modelo de negocio, le abandonó previendo aquel derrumbe. Precisamente la posibilidad de que hubiera algo de verdad en ello hacía que le hirviera la sangre cada ocasión que Sarah se lo recriminaba. Eso sí, durante los años que duró la bonanza, ni él ni ella, ni Dios, se habían acordado del agorero socio.
Le sorprendió la vibración del teléfono en el bolsillo del pantalón y, aunque sin humor para charlar con nadie, sintió curiosidad por un número que no reconoció.
—Diga.
—¿El señor Richard Stevens?
—El mismo. ¿Con quién hablo?
—Mi nombre es Carl Ringle, del bufete de abogados Steele Trethowans. Represento a Sarah Rogers.
Richard se quedó paralizado durante unos segundos, confundido de no haber reconocido el apellido de su exmujer después de tantísimos años refiriéndose a ella como Sarah Stevens. Le siguió cierta agitación. Hacía ya un mes que se ha había rendido y había firmado los papeles de la separación siguiendo los deseos de Sarah escrupulosamente, con la única intención de salvar la casa. Sin duda, se trataba de una confusión. ¿Y por qué hostias no le había llamado ella para decirle que faltaba algo?
—Ya le dije a Sarah que firmaría todo. No hay problema por mi parte.
—Me imagino que se refiere a los papeles de la separación. En efecto, todo está en orden. En realidad, mi llamada es referente a la propiedad que aún comparte con mi cliente, la señorita Rogers.
De nuevo le sorprendió el apellido de soltera de su exmujer, igual que el hecho de que el abogado hubiera utilizado la mención “señorita” y no “señora” con la evidente intención de remarcar que ya no estaba casada.
—Ya le dije a Sarah que no iba a vender. Yo compré esta casa con mi dinero, con mi esfuerzo. No se vende.
—Lo entiendo. Sin embargo, si me permite, señor Stevens, legalmente la mitad de la propiedad pertenece a la señorita Rogers. No es la intención de mi cliente que usted venda la casa, sino que ella reciba la parte alícuota del valor de esa propiedad y en consecuencia…
Richard le cortó antes de que el abogado pudiera continuar su perorata:
—La casa me pertenece.
—Legalmente, solo la mitad.
Pareció que el tal Carl Ringle tomaba de nuevo aire para explicarle que Sarah estaba dispuesta a todo con tal de joderle la vida si cabía un poco más. No le dejó. Colgó de inmediato y resopló sonoramente mientras tecleaba con rabia en la pantalla de su teléfono.