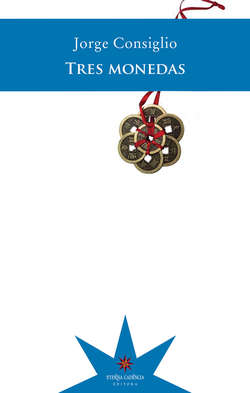Читать книгу Tres monedas - Jorge Consiglio - Страница 13
ОглавлениеHizo fuerza. Empujó con todo el cuerpo y pudo correr la heladera unos veinte centímetros. Marina Kezelman contaba con una fuerza física extraordinaria. En su adolescencia, había practicado atletismo. Ese deporte le había torneado las piernas –tenía perfectamente definidos los aductores− y le había enseñado a dosificar la energía. Su resistencia era admirable, nunca le faltaba vigor. Ese día, un sábado nublado, estaba levantada desde las 7. Le había preparado el desayuno a Simón y se había enfrascado en el armado de un gráfico de Excel con mediciones de humedad en un bosque del Chaco, cerca del río Pilcomayo. En el dibujo, la curva –un trazo verde que conectaba doce aristas− era ascendente. Kezelman chequeó que los datos fueran correctos y cuando terminó, dijo: ¡Qué bien, carajo!
Estudiaba la relación entre la humedad y el desarrollo de cierta hierba –una variedad de Manzanilla silvestre− que tenía relación directa con la reproducción de los conejos en el área. El sondeo era satelital, pero cada tanto hacía salidas al campo. Cuando cerró la computadora, verificó que su hijo estuviera bien y se fue a preparar café en la Volturno. Desde la ventana de la cocina veía a la gente en la parada del colectivo. Se llevó los dedos a los labios como si tuviera un cigarrillo y desvió la mirada. La casualidad hizo que distinguiera dos hormigas sobre un azulejo, a la izquierda de la alacena. Las barrió de un manotazo. Enseguida, revisó el costado de la heladera. El nido era un hervidero. En ese momento, Marina Kezelman se planteó mil preguntas; pero todas –de una manera u otra− buscaban saldar la misma inquietud: de qué se alimentaban esos bichos de mierda en una cocina como la suya.
Actuó como le indicaron. Corrió la heladera para mejorar el ángulo de ataque, espolvoreó el veneno y distribuyó el cebo en puntos estratégicos. Mientras se lavaba las manos, pensó que a la mañana siguiente iba a pedir un Uber. Tenía que ir al aeropuerto. De un día para otro, le había salido un viaje a Formosa. Debía acompañar a Zárate, un biólogo del Instituto de Medicina Experimental –ella no lo conocía− que se sumaba al proyecto de los conejos.
Salir de la capital tenía un sabor agridulce. Alejarse de su entorno le daba placer –revalorizaba su cotidiano−, pero abandonar su concierto de hábitos la incomodaba. Con las manos húmedas, se quedó detenida. Pensaba. Así la encontró su hijo de seis años, que cargaba un perro de trapo. Se le está por salir una oreja, le dijo. El muñeco –hecho de paño rústico− tenía la cabeza ovalada, desmedidamente ovalada, y los ojos –dos bolitas traslúcidas− incrustados demasiado alto, en el lugar donde debería estar la frente. Marina Kezelman buscó un costurero de mimbre. Seleccionó un hilo resistente y una aguja fina y se puso a coser con esmero. De la misma forma, encaraba todo en su vida. Implacable. Perseverante.