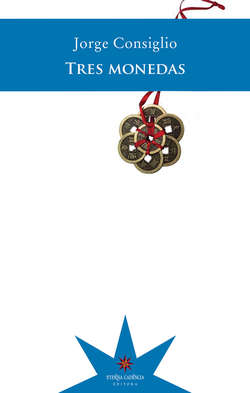Читать книгу Tres monedas - Jorge Consiglio - Страница 16
ОглавлениеMarina Kezelman llegó al aeroparque a las 6.45. Llevaba una mochila al hombro, su único equipaje. Ocupó una mesa en el café del primer piso y pidió una lágrima y un muffin de avena. En la costanera, el reflejo de la primera luz –un destello lustroso− resbalaba sobre el agua. Había tres pescadores junto a una garrafa con hornalla. Se frotaban las manos y tomaban mate. Cada tanto, con excesivo rigor, inspeccionaban la tensión de las líneas que se hundían en el río. Los tres eran corpulentos, casi gordos, y de brazos cortos. Estaban demasiado abrigados para la temperatura del día. El más alto tenía puesta una polera gris que le quedaba grande. Les hablaba a los otros moviendo los brazos por encima de la cabeza, como si les diera órdenes. Marina Kezelman le clavó la vista. Pensó que la presencia de ese tipo quebraba el cuadro; después, que una persona así no podía concordar con cuadro alguno. Marina Kezelman, en ese momento, mordió el muffin. El sabor borró de un plumazo a los pescadores, al paisaje con la garrafa y hasta al río mismo. Estuvo diez segundos con la mirada perdida, degustando, hasta que −de un momento a otro− decidió escribirle un whatsapp a Zárate. Llego en 10, le respondió de inmediato.
A Marina le habían dado referencias precisas de su compañero: prognático, pelo corto, ojos chicos. Lo reconoció cuando cruzó la cola de embarque. Para presentarse, el biólogo alargó la mano y dijo su apellido. Se enredó cuando quiso explicar el motivo de su demora. Su brillo profesional discutía con su competencia expresiva. Después de algunas vueltas, quedó en claro que la noche anterior al viaje el perro de un vecino había mordido a su hija de ocho años. El animal, un border collie joven, era tranquilo, pero la chica lo había hostigado hasta que el bicho reaccionó. Se le había colgado de la mano y no quería largarla. Se dieron un susto de muerte. Corrieron al Italiano y la atendieron de urgencia. Hubo que darle doce puntos. Al fin de cuentas, Zárate no había podido dormir en toda la noche y cuando sonó el despertador lo apagó sin darse cuenta. Juró y perjuró que era un tipo puntual. Marina Kezelman se fijó en un detalle: tenía el cuello gastado de la camisa. Supuso que era una persona que no se valía por sí misma. Sonrió. Ese detalle –el pliegue de la tela ajada por el uso− le sirvió para deducir la vulnerabilidad de Zárate. Un alma sensible, se dijo.
El viaje se planteó sin complicaciones. El ruido de las turbinas, como un eco negativo, ocupó la cabina. En poco tiempo, se filtró en el pasaje. El efecto fue un pesado letargo. Marina Kezelman y Zárate intercambiaron algunas palabras antes de dormirse. Tan profundo fue el sueño que el biólogo no reaccionó cuando le ofrecieron el desayuno. En Formosa los esperaba un empleado del gobierno –un tipo huesudo de nariz recta− con una Hilux cargada con equipos de medición. Kezelman y Zárate se dejaron conducir. Tuvieron veinte escasos minutos para pasar por el hotel. Les habían anticipado: la estadía debía ser productiva. Tomaron café de parados y salieron para el bosque. No se dieron tregua, cuatro horas trabajando entre los árboles. Enterraron higrómetros, intercambiaron datos y cifras, buscaron madrigueras de conejos. El empleado –del que no se enteraron el nombre− los esperó en la camioneta con la radio encendida. A última hora, regresaron por un camino irregular sin decir palabra: el chofer parecía mudo, ellos estaban cansadísimos. En el hotel se enteraron de que la gobernación los invitaba a cenar. Se encontraron en el lobby después de una ducha rápida. Zárate tenía el pelo tirado hacia atrás. Se había puesto una remera con cuello piqué color arena; Marina Kezelman estaba con la misma ropa: se arrepintió de no haber llevado más equipaje.