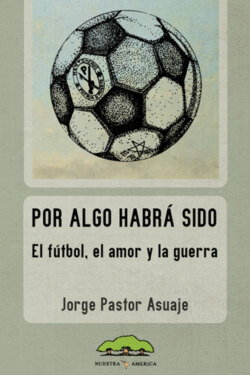Читать книгу Por algo habrá sido - Jorge Pastor Asuaje - Страница 13
El barrio El honor y la vergüenza
ОглавлениеMi barrio era una “futbolcracia”. Uno podía ser gordo, flaco, rengo, miope, rubio, negro, lindo, sucio, feo, tonto, parco, tano, cordobés o polaco; cualquier característica personal era válida para ser, en algún momento, motivo de burla. Pero nada había que lo hiciera sentir más infeliz y más excluido que no saber jugar bien al fútbol; al “fulbo”, como le decíamos en el barrio. La escala social se establecía a partir de la habilidad para manejar la pelota. La canchita, el potrero, era el foro donde los notables exponían sus destrezas, los discretos acompañaban y los ineptos observaban resignados; limitándose, en el mejor de los casos, a divertirse a costa de los errores de los protagonistas. Eso, cuando jugábamos entre nosotros, entre los del mismo barrio; aunque el barrio en realidad era la canchita, porque no había otra delimitación geográfica para definirlo. Aunque la mayoría estábamos a no más de una o dos cuadras de la canchita, se podía vivir mucho más lejos también y ser “del barrio”. En cambio, otros podían vivir al lado de uno, pero no eran “del barrio”. Porque la pertenencia se definía a partir del lugar de encuentro, de la canchita. En diagonal a mi casa, por ejemplo, a unos cincuenta metros había una canchita, en un baldío sobre la calle 68, del otro lado de la diagonal. Pero nosotros íbamos a jugar siempre a la que estaba a la vuelta, casi a doscientos metros, en la esquina de 29 y 68. Y entonces éramos del barrio de “la canchita de 29”, que mantenía una disputa encarnizada con los de “la canchita de Mandarino”, a una cuadra y media de la nuestra, sobre la calle 30, y con los de “la canchita de la 67”, a una distancia similar para el otro lado. Con ellos jugábamos los “barrio contra barrio”, que eran una cosa totalmente distinta a los piconcitos que jugábamos entre nosotros.
En los “barrio contra barrio” la canchita dejaba de ser un foro y se transformaba en un campo de batalla, donde no había otra alternativa más que la victoria. Los jugadores se transformaban entonces en guerreros que tenían sobre sus espaldas el peso de defender el honor del barrio y, como en las sociedades antiguas, los méritos en el campo de batalla determinaban las jerarquías individuales. Los partidos eran de siete contra siete, de otro contra ocho o, a lo sumo, de nueve contra nueve, porque ninguna de las canchitas admitían a once jugadores de cada bando. La selección era rigurosa y cada barrio sólo elegía a los más aptos, en un proceso de selección natural despiadado. Los que sobraban tenían que quedarse masticando la rabia de la exclusión bajo la sombra de algún árbol, esperando que alguna circunstancia fortuita les diese la oportunidad de entrar. Esas circunstancias podían ser el muy bajo rendimiento de alguno de los titulares o el llamado de una madre que tenía la comida lista en la mesa o de un padre para encargar un mandado. Y como ese llamado no respetaba escalas “sociales”, sucedía que a veces un equipo terminaba perdiendo porque justo uno de sus mejores jugadores, cabizbajo y protestando, había tenido que acudir al llamado materno. A mi hermano Guillermo y a mi nunca nos llamaban para hacer mandados, pero a veces aparecía la vieja en la esquina, con la correa enrollada en la mano, para darnos un escarmiento, cuando era de noche y no habíamos vuelto a casa. Esos partidos se definían por cantidad de goles, generalmente ganaba el que primero llegaba a seis. Los tiempos, en consecuencia, eran impredecibles. A veces se hacían larguísimos y duraban horas, hasta que las sombras cubrían totalmente la cancha; entonces el partido se resolvía por “el gol gana”, que ahora le llaman “muerte súbita” o “gol de oro”. En esos casos la revancha se jugaba a la tarde o al otro día, si no, la revancha se hacía inmediatamente a continuación del primer partido. Pero el juego nunca duraba menos de dos o tres horas, en las que todos aquellos que no jugaban se transformaban en hinchas desaforados, incluidos algunos adultos que ocasionalmente se acercaban. Las exigencias para los jugadores del propio bando eran implacables, el cambio de quien no estaba teniendo una buena tarde, o una buena mañana, era exigido inmediatamente por la minúscula y furibunda hinchada, y especialmente por parte de los potenciales sustitutos. Pero si no había tolerancia para la ineptitud, la “cobardía”, como en la guerra, era directamente imperdonable. No poner garra era considerado un delito de lesa barrialidad y los insultos llegaban impiadosos: “maricón”, “María conchita”, “cagón” y “pajero” eran sólo algunos de los epítetos más usados de un repertorio que se renovaba constantemente en la febril imaginación del potrero. Acusados poco menos que de traición, los “cagones” debían cargar sobre sus espaldas con ese estigma durante años, quizás para toda la vida; como los desertores de una guerra. La posibilidad de rehabilitarse a veces llegaba al otro día, o esa misma tarde, en un nuevo “combate”; aunque los sospechados, como siempre, tenían que hacer un esfuerzo mayor para limpiar su condena.
Pero así como eran denostadas la ineptitud y la “cobardía“, eran sacralizados la habilidad y el “coraje”. Como en las sociedades guerreras, quienes poseían esos dones ocupaban el sitial más alto en la pirámide social del barrio y eran depositarios de una devoción que se extendía por varias cuadras a la redonda.
Una gran actuación o un gol decisivo en un barrio contra barrio, convertía a su autor en un héroe provisional; cuya vigencia se extendía, irremediablemente, sólo hasta el próximo partido. En esos enfrentamientos, el barrio nuestro tenía una cierta preeminencia sobre los otros dos, más aún contra el barrio de Mandarino, aunque a veces también nos tocaba perder. Pero si el resultado era impredecible, no lo era en cambio el final. Como eran todas calles de tierra, ni bien terminaba el partido empezaban los insultos entre los dos bandos y a los insultos le seguían las pedradas, con pedazos de tosca arrancados de la calzada. Se generalizaba entonces una batalla, en la cual invariablemente terminábamos perdiendo en la calle el terreno ganado en la cancha. Porque ellos eran mucho más certeros en eso que nosotros y además lo tenían al Mandarino. Era una especie de Patoruzú juvenil, jugaba descalzo en la canchita llena de cardos y tenía una fuerza descomunal; no era muy alto ni muy ancho, pero era puro músculo, desde las pestañas hasta la uña del dedo gordo del pie. Era casi imposible calcularle la edad, no era un chico pero tampoco un adulto, tenía una dureza en la cara que no era la de un pibe criado en un barrio tranquilo como el nuestro, sino en la aspereza marginal del mercado. En ese entonces el mercado de La Plata era un edificio en forma de recoba que ocupaba toda la manzana de tres a cuatro y de cuarenta y ocho a cuarenta y nueve, con el mismo estilo de los mercados de Buenos Aires, como el Spinetto, como el Abasto, pero un poco más chico. Lo que había sido un modelo de comodidad e higiene, en la mente de los arquitectos que planificaron la ciudad, se había ido convirtiendo en un conventillo gigantesco; corroído por la humedad y la podredumbre. Allí, entre bolsas de papas, cajones de manzanas, verduras en descomposición y meadas de perro, se movían a sus anchas las ratas y los matones; había ladrones, cuchilleros y algunos ejemplares de una especie en extinción: los guapos. Los Mandarino tal vez hayan sido unos de sus últimos exponentes en la ciudad. Eran cabecillas de la hinchada de Estudiantes, lo que les confería todo un “status” a nivel popular, pero no eran “barras bravas”, términos que para entonces no estaban de moda. Porque la diferencia entre el guapo y el “barra brava” son sustanciales: si bien sería ingenuo asegurar que el guapo era un ser impoluto e incorruptible, ya que seguramente algunos tendrían sus arreglos con los dirigentes, esa no era la norma. El poder del guapo no devenía, como el del “barra brava”, de un lazo de complicidad con la policía, con la dirigencia política o con la comisión directiva; ni tampoco del manejo discrecional de la droga o de las entradas de favor. Salvo casos muy excepcionales de borrachos consuetudinarios, ningún hincha tomaba para ir a la cancha y el guapo tampoco. El guapo era guapo en la cancha y en cualquier lado, era guapo a tiempo completo. Y para ser guapo lo que había que demostrar, por sobre todas las cosas, era coraje y el coraje se demostraba en las peleas mano a mano o en inferioridad numérica. No era de guapo atacar por la espalda ni usar armas contra rivales desarmados. El guapo tenía que ganarse su reputación yendo al frente en los momentos más difíciles, defendiendo su honra o protegiendo a los más débiles. Eso era en la tribuna, en el mercado y también en el barrio. En el nuestro, la pelea nunca pasaba de un fugaz pugilato o de una encarnizada lucha libre, pero jamás un arma apareció en la mano de ningún contrincante.
En esa “sociedad” me crié yo, durante ese lapso indefinible que media entre la infancia y la adolescencia. Sería injusto decir que no existían los prejuicios raciales ni de otro tipo, pero todos quedaban subordinados a lo futbolístico. “Negro boludo”, “negro de mierda” o cualquier otra variante de insulto asociado con la negritud, eran siempre expresiones circunstanciales que no tenían una carga mayor que la de canalizar un reproche momentáneo por alguna actitud desleal o algún error en el juego. De la misma manera, el ser muy rubio también podía ser motivo de un apodo despectivo que acompañaba en su momento al insulto. “Dale, Rubia Mireya”, “Rubia Maricona” o “Mireya Boludo” tenían la misma carga y eran, en general, menos dolorosos que las referencias a la gordura o a cualquier defecto físico. Por otra parte, nunca escuché en la canchita que a alguno le dijeran “judío de mierda” o algo parecido. Tal vez porque no recuerdo que hubiese ningún judío en el barrio, pero además, la religión no era un atributo físico diferenciado y a nadie le interesaban las cuestiones religiosas en la canchita. Nadie sabía si el otro era católico, judío o protestante, lo que interesaba era si jugaba bien o jugaba mal. Todos festejábamos la Navidad y alguno tomaba la primera comunión, pero era muy raro que alguno no fuera a la canchita por haber ido a misa.
En realidad, si recuerdo un caso de alguien que fue objeto de mofa por sus creencias religiosas: yo. Eso hasta que me duró la euforia mística, la misma que me llevaba a rezar arrodillado a la noche en el fondo mirando la luna o a besar el cuadro de mi bisabuela, recitando interminables padrenuestros y avemarías, pidiéndole por la salud de toda mi familia pero, por sobre todas las cosas, por el retorno de mi padre. Ese estado casi de delirio me llevó a adquirir la manía de persignarme constantemente cada vez que iba a jugar; y no era que me persignara antes de entrar a la cancha o al empezar el partido, como hacen muchos jugadores, no. Yo me persignaba cada vez que iba a patear un tiro libre o un corner y los convertía en ceremonias cuasi litúrgicas. “Dale, Ramón La Cruz”, me gritaban entonces mis compañeros exasperados, bautizándome con el nombre del campeón de boxeo argentino y sudamericano de los medianos a quien, paradójicamente, alguna vez me tocaría entrevistar como periodista.