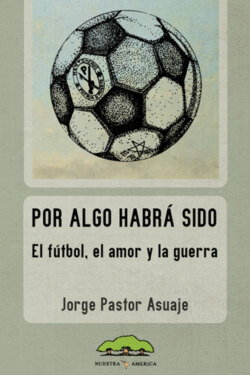Читать книгу Por algo habrá sido - Jorge Pastor Asuaje - Страница 17
Muertos eran los de antes
ОглавлениеLos muertos ya no son lo que eran entonces. En esa época recibían puntualmente a sus parientes y amigos, domingo tras domingo, preparados para la ocasión; con sus tumbas bien cuidadas, las lápidas desmalezadas, los bronces pulidos y las últimas flores todavía frescas. Los menos afortunados recibían a sus visitas únicamente para el día del padre o de la madre, pero todos, invariablemente, tenían algo así como su fiesta de cumpleaños: el Día de los Muertos. Que no era un día, en realidad, sino dos, porque el último día de octubre es el Día Todos los Santos y el primero de noviembre el de Los Muertos por la Patria, fechas de las que ya nadie se acuerda. Multitudes de deudos desfilaban esos días por la diagonal para cumplir con el sagrado deber que dictaban los preceptos de la religión y de la conciencia; se exigía, como requisito ineludible para que el sacrosanto trámite fuese oficializado en las notarias del cielo, la presentación de un ramo de flores como óbolo al difunto.
El pletórico jardín del abuelo se convirtió entonces, de buenas a primeras, en el proveedor de materia prima para el fugaz negocio que instalamos en la vereda de la diagonal. Los gladiolos rozagantes, las marimonias multicolores, las dalias pecaminosas, los malvones rústicos, los jazmines embriagantes, las cándidas azucenas y las apocados alelíes cruzaron los veinte metros que separaban la casa de la esquina, para ofrecerse orondos al vendaval enlutado que arrasaba esos días con toda la floricultura de la región.
La diagonal 74 era la vía casi obligada de llegada al cementerio, y todos los domingos recibía un peregrinaje multitudinario de parientes y amigos que acudían a visitar a sus finados con un aire que oscilaba entre lo trágico y lo festivo. Pero esos dos días, la muchedumbre aumentaba hasta convertirse casi en un corso; el carnaval de la muerte era una caravana incesante de carros con caballo, sulkys, autos y colectivos, repletos de hombres y mujeres con vestidos, chales, tules, mantillas, brazaletes, corbatas y cuanto trapo negro pudiera llevarse encima. Todo les venía bien para adornar las tumbas de sus muertos: el helecho espumoso que crecía como yuyo en nuestro jardín y hasta las calas que para nosotros eran casi una plaga, eran alhajas que nos arrancaban de las manos. Así logramos reunir exactamente cuatrocientos noventa pesos moneda nacional y se los dimos a la vieja para que viera que podía hacer; no sabíamos exactamente cuanto costaba la número cinco de cuero, pero sabíamos que estábamos demasiado lejos. Impacientes y ansiosos nos pasamos esa tarde mirando hacia la parada del colectivo, esperando que alguno la trajera a la vieja con el preciado e ignoto encargue, o con nada. Cuando la vimos bajar del sesenta y uno con el bulto inconfundible de una pelota, fuimos felices eternamente. La plata no había alcanzado para la número cinco, pero por cien pesos más, que había puesto ella misma, la vieja nos había comprado una número cuatro esplendorosa. Idéntica a las que usaban en los partidos de primera, pero un poco más chica. No era una pelota, era un tesoro. Cuando desenvolvió el paquete nos quedamos mirándola embelesados, con la devoción de los fieles de un culto pagano que ven corporizarse a su dios. Como un coleccionista de arte que ha conseguido la obra más codiciada; como un joyero tasando el más descomunal de los diamantes; no la tocábamos, la acariciábamos; ni siquiera nos animábamos a rebotarla contra el piso por miedo a que se rayara. Había que mostrársela al barrio, porque para eso la habíamos comprado, para cansarnos de jugar en la canchita de la esquina. Pero había llovido y no queríamos que se embarrara, así que estuvimos dudando un rato, oscilando entre la sensatez que nos aconsejaba esperar al otro día y la ansiedad por estrenar nuestra felicidad. Lo resolvimos con una salida salomónica, más bien con un engaño: “vamos a mostrársela, pero no para que jueguen, para que la vean nada más”, y salimos corriendo, Guillermo con la pelota en la mano y yo atrás de él. Sabíamos que cuando llegáramos iba a pasar lo que pasó: “dejame hacer jueguito, que no la rayo”,”dale, pateámela un cachito, no seas fanfarrón”,”dejame cabecearla”. Después de un instante de contemplación absorta, alguno iba a querer probarla y al rato nuestra adorada gema sería la ofrenda del festín: el picón era inevitable. Y lo fue, al anochecer volvimos cansados y contentos, con la joya encascarada en una costra de barro espeso, que nos costó un rato largo despegar. La acariciamos como a un cachorro mojado, exhausto de retozar en el fango. La bañamos en grasa y le dejamos que se durmiera en una cuna de trapo. No queríamos que tuviera frío ni se golpeara contra el piso si a la noche se movía, porque estábamos seguros de que la pelota estaba viva.