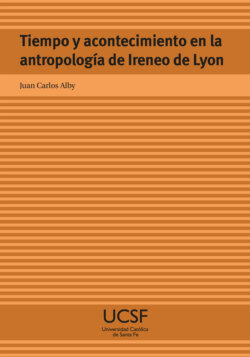Читать книгу Tiempo y acontecimiento en la antropología de Ireneo de Lyon - Juan Carlos Alby - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Justino Mártir
ОглавлениеJustino, el filósofo de Palestina que fue el primero en elaborar una antropología cristiana utilizando el lenguaje y las categorías de los griegos, tiene una comprensión unitaria del hombre, la cual se deja ver en la defensa de la doctrina hebrea de la resurrección y en su oposición a la inmortalidad del alma.
... como el hombre no subsiste siempre, ni está siempre el alma unida con el cuerpo, sino que, como venido el momento de deshacerse esta armonía, el alma abandona el cuerpo y deja el hombre de existir; de modo semejante, venido el momento en que el alma tenga que dejar de existir, se aparta de ella el espíritu vivificante, y el alma ya no existe, sino que va nuevamente allí de donde fue tomada.2
Al afirmar la resurrección del hombre total, se aparta del dualismo platónico de alma y cuerpo:
Y si vosotros habéis tropezado con algunos que se llaman cristianos y no confiesan esto, sino que se atreven a blasfemar del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y dicen que no hay resurrección de los muertos, sino que en el momento de morir son sus almas recibidas en el cielo, no los tengáis por cristianos.3
Justino entiende la relación del alma con el cuerpo como una armonía. Por lo tanto, el alma no es una sustancia subsistente, ni inmortal, ni increada.
—Tampoco, por cierto, hay que decir que sea inmortal, pues si es inmortal, claro es que tiene que ser increada.
—Sin embargo —le dije yo—, por increada e inmortal la tienen algunos, los llamados platónicos.4
Se resiste a conceder a Platón que el alma sea inmortal por naturaleza,5 pues, para los pensadores cristianos si el alma es vida, como lo es para Platón, entonces el alma es Dios; por lo tanto, el alma no puede ser inmortal sino porque Dios lo quiere y le ha otorgado la vida, pero no porque exista en su naturaleza una nota propia que la haga inmortal.
El alma o es vida o tiene vida. Ahora bien, si es vida, tendrá que hacer vivir a otra cosa, no a sí misma, al modo que el movimiento mueve a otra cosa, más bien que a sí mismo. Mas que el alma viva, nadie habrá que lo contradiga. Luego si vive, no vive por ser vida, sino porque participa de la vida. Ahora bien, una cosa es lo que participa y otra aquello de que participa; y si el alma participa de la vida es porque Dios quiere que viva. Luego de la misma manera dejará de participar un día, cuando Dios quiera que no viva. Porque no es el vivir propio de ella como lo es de Dios...6
La vida inmortal de los justos es en cuerpo y alma, y Justino le aplica el término incorrupción (ἀφθαρσία), contrastándolo con sentimiento, conciencia o sensación, vocablos utilizados para la descripción del destino escatológico de los réprobos, a quienes beneficiaría un estadio definitivo de inconsciencia, del que no gozarán:
Mirad, en efecto, el fin que han tenido los emperadores que os han precedido: de la muerte común murieron todos. Y si la muerte terminara en la inconciencia, ella sería buena suerte para todos los malvados.7
En consecuencia, afirma el santo que la muerte no termina en la «anestesia» (εἰς ἀναισθησίαν), expresión característica de Justino que denota la continuidad del compuesto humano después de la muerte.8 Para él, la única muerte es la muerte del compuesto inescindible, cuerpo y alma. Con esto toma distancia de Filón —quien consideraba a la muerte física como separación del alma respecto del cuerpo—,9 y da un paso fundamental hacia una intelección más integral del hombre.
A juzgar por un pasaje del Diálogo, Justino conocía la definición de hombre como «animal racional sometido a sus mismas pasiones»:
... y prójimo del hombre no es otro que el animal racional, sometido a sus mismas pasiones, que es el hombre (τὸ ὁμοιοπαθές καὶ λογικὸν ζῶον, ὁ ἄνθρωπος).10
No obstante, considera que para definir al hombre hay que avanzar más allá de aquella formulación, tal como lo sugiere otro célebre fragmento de la misma obra, que conviene reproducir completo por la riqueza que presenta:
¿Luego —me dijo—, es que tiene nuestra inteligencia una fuerza tal y tan grande, o comprende más bien por medio de la sensación? ¿O es que la inteligencia humana será jamás capaz de ver a Dios, sin estar adornada por el Espíritu Santo?
—Platón, en efecto —contesté yo—, afirma que tal es el ojo de la inteligencia y que justamente nos ha sido dada para contemplar con él, por ser ojo puro y sencillo, aquello mismo que es, y que es causa de todo lo inteligible, sin color, sin figura, sin tamaño, sin nada de cuanto el ojo ve, sino que es el ser mismo, más allá de toda esencia, ni decible ni explicable: lo solo bello y bueno que de pronto aparece en las almas de excelente naturaleza, por lo que con El tienen de parentesco y por su deseo de contemplarlo.11
—¿Cuál es, pues —me dijo—, nuestro parentesco (συγγένεια) con Dios? ¿Es que el alma es también divina e inmortal y una partícula de aquella soberana inteligencia, y como aquella ve a Dios, también ha de serle hacedero a la nuestra comprender la divinidad y gozar la felicidad que de ahí se deriva?
—Absolutamente, le dije.
—¿Y todas las almas de los vivientes —preguntó— tienen la misma capacidad o es diferente el alma de los hombres del alma de un caballo o de un asno?
—No hay diferencia alguna —respondí—, sino que son en todos las mismas.
—Luego también —concluyó verán a Dios los caballos y los asnos, o le habrán ya visto alguna vez.
—No —le dije, pues ni siquiera le ve el vulgo de los hombres, a no ser que se viva con rectitud, después de haberse purificado con la justicia y todas las demás virtudes.
—Luego —me dijo— no ve el hombre a Dios por su parentesco con Él, ni porque tiene inteligencia, sino porque es templado y justo.
—Así es —le contesté, y porque tiene la potencia con que entender a Dios.
—¡Muy bien! ¿Es que las cabras y las ovejas cometen injusticia contra alguien?
—Contra nadie en absoluto —le contesté
—Entonces —replicó—, según tu razonamiento, también estos animales verán a Dios.
—No, porque su cuerpo, dada su naturaleza, les es impedimento.
—Si estos animales —me interrumpió— tomaran voz, sabe que tal vez con más razón se desatarían en injurias contra nuestro cuerpo. Mas, en fin, dejemos ahora esto, y concedido como tú dices. Dime sólo una cosa: ¿Ve el alma a Dios mientras está en el cuerpo, o separada de él?12
En estas audaces expresiones, el apologista va más allá de la concepción antropológica habitual, y apunta tres peculiaridades del hombre. La primera, se refiere a la posesión de un cuerpo que no representa impedimento alguno para ver a Dios. Los animales no están capacitados para tal fin, no por la materialidad del cuerpo, ya que el hombre comparte esta condición, sino por la disposición de sus miembros. Por lo tanto, la diferencia entre el hombre y las bestias no radica en la inteligencia, sino en el cuerpo. Sólo el hombre fue plasmado por Dios, quien dispuso sus miembros de manera privilegiada con respecto a los animales. La segunda característica propia del hombre, es la posesión de templanza y justicia (σώφρων καὶ δίκαιος). Si bien el animal es incapaz de cometer injusticia, no es consciente de la misma. Una vez más, el privilegio del hombre radica en el cuerpo, ya que éste le permite realizar las virtudes que lo acercan a Dios. El impedimento corpóreo que tienen los animales para ver a Dios, se extiende a la concreción de las virtudes propias del alma. Por lo tanto, la diferencia entre el hombre y los animales no afinca en el alma, sino en el cuerpo. Finalmente, sólo en el hombre el Espíritu Santo es ornato de la inteligencia (ἁγίω πνεύματι κεκοσμημένος.). El fragmento de Justino no permite afirmar que esa ornamentación se extienda también al cuerpo, pues de la lectura parece inferirse que sólo afecta al intelecto. No obstante, el contexto sugiere que el intelecto es ayudado externamente por las acciones del cuerpo, pues si las bestias lograran ejercer su inteligencia de modo tal que pudieran llevar una vida recta, también ellos verían a Dios.
Algo más aclaran algunos pasajes del De resurrectione, tradicionalmente atribuido a Justino.13
¿Acaso no dice la sentencia: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza»? ¿A cuál hombre? Es claro que alude al carnal. Pues dice la sentencia (Gn 2, 7): «Y tomó Dios barro de la tierra y modeló al hombre». Evidentemente, el hombre en cuanto plasmado a imagen de Dios era carnal. Además es absurdo decir que la carne modelada por Dios a su propia imagen es vil y de ningún valor. Porque a la vista está que ante Dios la carne es algo precioso; primero (lo demuestra el) haber sido plasmada por Él, como imagen que nace grata a quien la modela y pinta; y (segundo) así lo da a entender la restante obra. Pues aquello por cuya causa han sido hechas las otras cosas, es más precioso para el creador que todas ellas... (Dios) llamó la carne a la resurrección, y le promete la vida eterna. Porque al evangelizar la salud del hombre, evangeliza la de la carne. Pues ¿qué es el hombre sino el animal racional compuesto de alma y cuerpo (τὸ ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος ζῶον λογικόν)? ¿Acaso el alma por sí sola es hombre? No. Sino alma del hombre. ¿Vamos a llamar hombre al cuerpo? Tampoco, sino cuerpo del hombre. Pues si ninguno de los dos es por su cuenta el hombre, sino que se dice hombre al que resulta de la composición de ambos, y Dios llamó al hombre a la vida y resurrección, no llamó la parte sino el todo, a saber, el alma y el cuerpo.14
Para el autor de este tratado, la imagen de Dios en el hombre radica en la carne, no en el alma. El hecho de ser carne modelada según la imagen divina es lo que hace al hombre un ser singular y superior a los demás órdenes de la creación, incluyendo a los animales, con quienes, según Justino, comparte incluso un alma racional y un cuerpo material.
El creador ha honrado con sus propias manos un cuerpo material, ya que es este y no el alma lo que modeló. En consecuencia, tanto en el Diálogo como en el De resurrectione, se aprecia que la singularidad de la noción cristiana de hombre se afirma en la carne y no en el alma.
En una antropología en la que el alma es sólo algo del compuesto humano y no puede vencer por sí misma a la muerte en la resurrección, queda afirmada la unidad indisoluble del hombre y se le asigna al cuerpo un lugar de dignidad que no poseía en el contexto platónico dominante. El camino hacia la doctrina de Ireneo y a la afirmación de una identidad antropológica más completa quedaba así inaugurado.