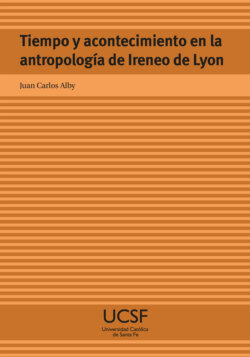Читать книгу Tiempo y acontecimiento en la antropología de Ireneo de Lyon - Juan Carlos Alby - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3. Teófilo de Antioquía
ОглавлениеAl igual que Justino,33 Teófilo de Antioquía considera al hombre como centro de la creación sensible:
Nada fue coetáneo con Dios. Antes, siendo Él mismo su propio lugar y no teniendo necesidad ninguna y existiendo ante todas las cosas, quiso hacer al hombre, de quien fuera conocido. Para éste, pues, dispuso de antemano el mundo. El creado es también necesitado, mientras el increado de nada necesita.34
Con la sobriedad literaria propia de la escuela antioquena, este autor considera al hombre como material, hecho del polvo de la tierra e imperfecto, tomando distancia del Adán de Filón, concebido como el «primer hombre» perfecto u «hombre celeste».
Este hombre imperfecto, no obstante, recibió de Dios las posibilidades de su ulterior desarrollo:
Y Dios lo trasladó de la tierra, de que había sido creado, al jardín, dándole ocasión de adelantamiento, para que creciendo y llegando a ser perfecto y hasta declarado dios, subiera así al cielo poseyendo la inmortalidad, porque el hombre fue creado ser intermedio (μέσος), ni del todo mortal ni absolutamente inmortal, sino capaz de lo uno y lo otro; así como su lugar, el Paraíso, que si se mira su hermosura, es intermedio entre el mundo y el cielo.35
Se advierte aquí lo que ya fue adelantado por Justino: el alma no es inmortal por naturaleza, sino que la inmortalidad puede ser ganada o perdida. Teófilo dice que el hombre no fue creado mortal ni inmortal, sino capaz de una u otra condición, y sólo la libertad define su destino:
Pero se nos dirá: «¿No fue el hombre creado mortal por naturaleza?» De ninguna manera. «¿Luego fue creado inmortal?» Tampoco decimos eso. Pero se nos dirá: «¿Luego no fue nada?» Tampoco decimos eso. Lo que afirmamos, pues es que por naturaleza no fue hecho mortal ni inmortal. Porque si desde el principio le hubiera creado inmortal, le hubiera hecho dios; y, a la vez, si le hubiera creado mortal, hubiera parecido ser Dios la causa de su muerte. Luego no le hizo ni mortal ni inmortal, sino como anteriormente dijimos, capaz de lo uno y de lo otro. Y así, si el hombre se inclinaba a la inmortalidad guardando el mandamiento de Dios, recibiría de Dios como galardón la inmortalidad y llegaría a ser dios; mas si se volvía a las cosas de la muerte, desobedeciendo a Dios, él sería para sí mismo la causa de su muerte. Porque Dios hizo al hombre libre y señor de sus actos.36
Al afirmar que el hombre no fue creado mortal, se opone a la antropología de Sexto Empírico que incluye esa condición (θνητόν) en la definición de hombre. Con esto, Teófilo sigue una línea que se remonta hasta Justino y aún más atrás, a la tradición hebrea.37 Por otra parte, admitir una naturaleza inmortal en el hombre, implicaría conceder a la gnosis valentiniana la atribución de una sustancia divina a los hombres pneumáticos, declarándolos inmortales por naturaleza:
No obstante, Valentín escribe en una homilía textualmente: «Desde el principio38 sois inmortales,39 sois hijos naturales de la vida eterna;40 habéis querido compartir la muerte entre vosotros, para aniquilarla y consumarla, para que la muerte sea absorbida entre vosotros y por vosotros. Efectivamente, cuando disolváis el mundo, pero sin que seáis vosotros disueltos, dominaréis sobre la creación y sobre toda la destrucción».41 En efecto, también éste, como Basílides,42 supone una raza que se salva por naturaleza; pero que esa raza superior vendría hasta nosotros aquí desde arriba para destruir la muerte, mientras que el origen de la muerte sería obra del creador del mundo.43
Esta es la paradoja que debían resolver Teófilo y otros escritores eclesiásticos, tales como Justino e Ireneo, en quienes se aprecia un marcado tnetopsiquismo por cuanto no parecía apropiado, en virtud de su condición creatural, atribuirle al alma la inmortalidad (ἀθανασία) propia de Dios. Pero, por otro lado, fundados en la doctrina de la resurrección de la carne y en la participación escatológica del hombre en la vida divina, se hacía necesario reconocer en él una capacidad para la inmortalidad. Estos grandes autores consideraron que, ínsita en la misma trama ontológica de la carne, en virtud de la plásis a imagen y semejanza divinas, anida la disposición humana hacia la inmortalidad. En consecuencia, la promoción del compuesto humano hacia la misma vida de Dios, relegaba la importancia de la inmortalidad del alma a un segundo plano. Estimaban que para definir al hombre, no había que hacerlo desde la mortalidad o inmortalidad naturales, sino a través de la muerte y vida eternas, únicos registros divinos considerados válidos para la economía histórica de la salvación. De ahí que para los eclesiásticos, cuerpo y alma son capaces de la inmortalidad, alejándose así de las tesis valentinianas que le negaban al cuerpo toda disposición a la ἀθανασία. El hombre recién salido de las manos de Dios, está lejos aún de ser perfecto; está en una situación intermedia, así como el Paraíso, pero recibió de Dios el impulso para incrementar en virtud. La muerte introducida en el orden humano por el pecado, incluye tanto al cuerpo como al alma, y el mismo criterio rige para la inmortalidad. Esto afirma la indivisibilidad del hombre a la vez que se distancia del alma inmortal de Platón.
Sin las estridencias propias de los lenguajes escatológicos, Teófilo tiene el mérito de haber introducido en la historia del pensamiento cristiano la idea de un hombre libre dotado de la disposición para una progresiva educación (παυδευθεῖς), con lo cual se inaugura un régimen de libertad, carnalidad e historicidad, que será luego formulado de modo más explícito y completo por Ireneo con su concepto de maduración y, muy especialmente, con su célebre teología del acostumbramiento.
En los apologistas se aprecia como rasgo común la positividad del cuerpo y la unidad del ser humano, a la par que se va aceptando de manera casi definitiva la tricotomía paulina de cuerpo-alma-espíritu. A partir de ahí, sin embargo, se va oscureciendo paulatinamente el significado del basar hebreo y del σάρξ griego, que va mutando hacia el σῶμα. Esta transformación semántica encontrará su más acabada formulación en el siglo IV, en el docetismo44 de Apolinar de Laodicea.
Simultáneamente, se va transformando la comprensión del alma humana, aceptándose primero la inmortalidad de la misma como una gratuidad otorgada por Dios independientemente de su naturaleza, hasta considerarla finalmente como inmortal en virtud de una condición específica radicada en ella. No obstante, al afirmarse que el hombre fue creado tal como es íntegramente en su origen,45 queda excluida toda posibilidad de preexistencia, autonomía, re-incorporación, transmigración o inmortalidad definitiva de un alma separada, resguardándose de este modo a la antropología cristiana de la amenaza del dualismo.