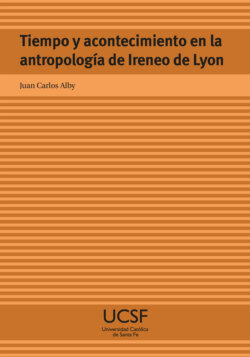Читать книгу Tiempo y acontecimiento en la antropología de Ireneo de Lyon - Juan Carlos Alby - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
ОглавлениеCasi al mismo tiempo en que se publicaba la primera edición de esta obra en octubre de 2006, se daba a conocer al mundo un importante descubrimiento que en 1978 había tenido lugar en el Egipto Medio, precisamente en Mughaga, sesenta kilómetros al norte de Al–Mynia. Dentro de una tumba ubicada en el interior de una cueva, una caja de piedra caliza contenía un ejemplar en papiro del siglo III de un escrito en copto sahídico de El Evangelio de Judas (peuaggelion nïoudas), cuya primera mención en la Patrística acerca de su existencia se debe a San Ireneo. Esta versión en copto había sido traducida de otra que le precedió en griego y su título figura al final del manuscrito. En junio de 2007 se publicó la primera edición del Códice Tchacos, llamado así en reconocimiento a la anticuaria egipcio–suiza Frida Tchacos–Nussberger, quien intervino en la compra definitiva del documento que había atravesado numerosos avatares hasta llegar a sus manos. Este códice contiene los facsímiles de El Evangelio de Judas (33, I–58, 28) e incluye las interpretaciones que acompañan a las versiones inglesa de M. Meyer y F. Gaudard y francesa de R. Kasser.
El Códice Tchacos se inicia con la Carta de Pedro a Felipe (pp. I, I–9, 12) de la escuela valentiniana, es seguido por un escrito denominado Santiago (pp. 10, I–30, 26) y culmina con El Evangelio de Judas.
El Obispo de Lyon en su Adversus haereses concluido en torno al año 180 nos brinda la noticia sobre la existencia de este evangelio en los siguientes términos:
Pero, por el contrario, otros dicen que Caín procede de una potencia superior, y reconocen que Esaú, Coré, los sodomitas y todos estos son sus parientes; y a causa de que fueron atacados por el Creador, ninguno de ellos recibió mal porque Sophía les arrebató para sí misma esta [cosa] que le era propia. Y dicen que este Judas el traidor conocía muy cuidadosamente y era el único conocedor de la verdad entre estos [discípulos], perfeccionado el misterio de la traición por el cual dicen que todas [las cosas] terrenas y celestes fueron disueltas. Y anuncian una ficción de este modo, llamándola Evangelio de Judas.1
La noticia de San Ireneo sobre este Evangelio es la primera que se registra en la literatura de la Patrística. Luego de la descripción de grupos heréticos a los que les adscribe su origen en los seguidores de Simón el mago,2 Ireneo sigue en I, 29 una fuente que consiste en una redacción temprana del Apocryphon Johannis (ApocJn), probablemente de carácter setiano. A continuación, para su descripción de los ophitas en I, 30 utiliza una fuente hoy perdida para nosotros, pero indudablemente común a ciertos documentos setianos, como el Evangelio de los egipcios y Sobre el origen del mundo. Pero a partir de I, 31, abandona el sumario de su enigmática fuente y señala por primera vez las que consultó acerca de los cainitas. Ireneo describe un grupo que tiene como personaje principal al bíblico Caín, seguido por sus «parientes», es decir, los que son de su linaje, y cuyos nombres corresponden a los que tradicionalmente han sido considerado villanos en el Antiguo Testamento: Esaú,3 Coré4 y los sodomitas,5 a quienes el Demiurgo quiso destruir pero fueron salvados por la intervención de Sophía.
La procedencia de Caín de una potencia superior se encuentra ampliamente atestiguada en la tradición judía que hace de Caín el hijo engendrado por Eva con el dios de Israel o con su ángel principal, Sammael.6 Teniendo en cuenta que El Evangelio de Judas pertenece al grupo de los setianos, para quienes Caín es hijo de Sammael, un arconte malvado, no parece correcta la atribución que Ireneo hace de este Evangelio a los cainitas para los que Caín era hijo del Dios superior, motivo por el cual el Demiurgo quiso atacarlo.7 La presencia en El Evangelio de Judas de elementos setianos se deja ver claramente en una de sus expresiones: «Hizo aparecer la generación incorruptible de Set».8 La mención corresponde a la generación depositaria de la tradición adámica ininterrumpida que transmite las enseñanzas gnósticas impartidas por la Serpiente a Adán y a Eva antes de su caída.9
La segunda parte de la noticia de Ireneo contiene un testimonio personal acerca de los materiales con que trabajó y adelanta el contenido del libro denunciado:
Yo reuní también sus redacciones,10 en las cuales exhortan a disolver las obras de Hystera.11 Llaman Hystera al creador del cielo de la tierra, y ciertamente no se salvarán si no pasan por todas [las obras], del mismo modo que dijo Carpócrates. Y un ángel [los] asiste en cada uno de sus pecados y acciones vergonzosas, y el obrante siente [su] audacia y carga en el nombre de un ángel la inmundicia que está en su obra: ´oh, tú ángel, uso tu obra; oh, tú Potencia, realizo tu operación´. Y esto es el conocimiento perfecto: sin temor desviarse en tales obras, las cuales no es lícito mencionarlas.12
No nos es posible saber qué tipo de documentos reunió Ireneo, sea que se trate de un tratado gnóstico o de notas que hacían circular los integrantes de ese grupo cuya conducta libertina relaciona con los gnósticos de Carpócrates mencionados antes en su obra.13 Esta noticia de Ireneo sobre su contenido no concuerda con el texto conocido por nosotros, lo cual ha llevado a G. Wurst a suponer que en la antigüedad existió más de un Evangelio de Judas, porque en el recientemente descubierto no se hace mención a Caín ni a ninguno de los otros antihéroes de la Biblia señalados aquí por Ireneo.14 No obstante, del relato de Ireneo puede quedar en claro que los cainitas leían un Evangelio de Judas y se referían a él para fundamentar el acto de traición de Judas como un misterio, lo que condujo a que éste fuera presentado en tal Evangelio como el discípulo de Jesús «al tanto de la verdad» como ningún otro y que su traición se inscribiera en la visión gnóstica de la historia de la salvación como un momento necesario de «la extinción de todas las cosas, terrenas y celestiales». Ambas ideas están presentes en todo El Evangelio de Judas copto.
A partir de la difusión de la llamada «Operación Judas» conducida por la National Geographic Society, la figura de Ireneo comenzó a ser denostada por la crítica. Entre las acusaciones de sensor del pensamiento disidente del «ortodoxo», sobresalen las de Andrew Cockburn: «El iracundo obispo Ireneo de Lyon atacaba ferozmente todos los puntos de vista […] que diferían de aquellos del pensamiento tradicional de la Iglesia»15 y la de Bart D. Ehrman, quien afirma que las doctrinas gnósticas no corresponden del todo a «las descripciones infamatorias de Ireneo».16
Si bien Ireneo es responsable de la elaboración de una doctrina del Evangelio bajo cuatro formas con un criterio de exclusión de libros que circulaban entre los cristianos dando cuenta de la diversidad del cristianismo primitivo, hay que reconocer que la tradición del Evangelio tetramorfo se remonta más atrás del Obispo de Lyon, tal como lo atestiguan los «Recuerdos de los Evangelios» mencionados por Justino, las «Memorias» de Hegesipo que nos trae Eusebio de Cesarea y el Diatessaron de Taciano de Siria, una armonía de los cuatro evangelios. Además de los sinópticos y el de Juan admitidos por Ireneo, se conocían otros que diferían del género biográfico–narrativo propio de los mencionados y que, en cambio, revestían un carácter dialogado y comunes a ciertas corrientes judeocristianas y gnósticas, tales como el Evangelio de los hebreos, Evangelio de los egipcios, Carta esotérica de Santiago y Diálogo del Salvador. Por otra parte, dentro del género «Evangelio» se incluían escritos más antiguos que los anteriores y que se caracterizaban por contener una serie de palabras de Jesús sin explicaciones biográficas, entre los que cabe mencionar el Evangelio de Tomás y el famoso Documento Q que se encuentra en la base redaccional de los evangelios de Mateo y de Lucas.17
El proyecto antiherético de Ireneo encuentra su base en Justino, quien en su obra perdida Sýntagma había desarrollado un extenso estudio contra las formas de interpretar la enseñanza cristiana que discrepaban de la que él consideraba como la única autorizada. Convocado a Roma por el obispo Higinio (138–142) para estudiar las distintas corrientes que se difundían en la orbe, Justino estableció una suerte de ortodoxia que en realidad respondía a una ortocracia basada en las aspiraciones de episcopado monárquico por parte de Higinio, quien se alejaba así del gobierno colegiado presbiterial de la Iglesia que se había sostenido hasta su antecesor Telésforo (125–136) con el que, no obstante, la tendencia al obispado unipersonal había comenzado a insinuarse.
A Justino debemos la transformación semántica del término háiresis, «herejía», que hasta entonces revestía el carácter moralmente neutro de «elección» por el significado peyorativo de «elección perversa», el cual habría de sostenerse en toda la historia posterior de la Iglesia. Justino también utiliza el término hairesis en el sentido neutro y general, como puede apreciarse en el siguiente texto: «Porque no puedo yo tener por verdadero lo que dogmatiza la que entre vosotros se llama herejía […]».18 Pero como iniciador de la ortodoxia romana emplea la palabra en el sentido técnico que adquirirá a partir de entonces en la historia del cristianismo: «Por lo demás, nosotros mismos hemos escrito una obra contra todas las herejías hasta el presente habidas, la que, si queréis leerla, pondremos en vuestras manos».19 Esta postura filosófica de Justino expresada en su Apología se proyectará más tarde en su Diálogo con Trifón:
Hay pues, amigos, y los ha habido, muchos que han enseñado doctrinas y moral atea y blasfema, no obstante presentarse en nombre de Jesús, y son por nosotros llamados del nombre de quien dio origen a cada doctrina y opinión. Y, efectivamente, unos de un modo y otros de otro, enseñan a blasfemar del Hacedor del universo y del Cristo que por Él fue profetizado que había de venir, lo mismo que del Dios de Abrahán, Isaac y Jacob. Nosotros no tenemos comunión ninguna con ellos, pues sabemos que son ateos, impíos, injustos e inicuos, y que, en lugar de dar culto a Jesús, sólo de nombre le confiesan. Y se llaman a sí mismos cristianos, a la manera en que los gentiles atribuyen el nombre de Dios a la obra de sus manos, y toman parte en inicuas y sacrílegas iniciaciones. De ellos unos se llaman marcionitas, otros valentinianos, otros basilidianos, otros saturnilianos y otros por otros nombres, llevando cada uno el nombre del fundador de la secta, al modo como los que pretenden profesar una filosofía, como al principio advertí, creen deber suyo llevar el nombre del padre de la doctrina que su filosofía profesa.20
De esta lectura se desprende que una gran diversidad de maestros y de enseñanzas precedieron en el tiempo a la concepción considerada como la única verdadera y que pretende basarse sobre la predicación pública de los Apóstoles. De ahí que el criterio ampliamente difundido de que la ortodoxia precede a la herejía resulta anacrónico y erróneo. Por el contrario, el cristianismo surgió como una diversidad que encontraba su unidad en la experiencia comunitaria que se expresaba en diferentes liturgias de tipo iniciático. Desde este punto de vista estamos en condiciones de afirmar que la diversidad fue anterior a la unidad.
En los comienzos del cristianismo, la polémica atmósfera doctrinal estaba conformada principalmente por tres corrientes que, entre otras tantas, se presentaron como diferentes modalidades de la fe en Jesús como Mesías. Por un lado los protocatólicos conducidos por Pedro, a quienes se identifica con el nombre de «los Doce». Por otra parte, los judeocristianos conducidos por Santiago «el hermano del Señor» y, finalmente, los gnósticos, cuya presencia en la Iglesia puede detectarse ya desde la primavera del año 55, fecha en que se escribió la primera Carta a los Corintios, cuyo significativo capítulo 15 denuncia a ciertos cristianos «que no creían en la resurrección de los muertos», mención que constituye una clara referencia a la postura gnostizante de algunos miembros de la Iglesia.21 La carta a los Gálatas menciona a los que hasta ese momento eran considerados «columnas de la Iglesia», a los que Pablo pretende igualarse dividiendo la misión evangelizadora, por un lado, hacia los judíos por parte de Pedro y, por su parte, a los gentiles:
Antes, al contrario, viendo que me había sido encomendada la evangelización a los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, -pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles- y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé para que fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos.22
Santiago, hermano mayor de Jesús, ejecutado por el Sumo Sacerdote Anán según lo testifican Orígenes23 y Eusebio de Cesarea,24 fue sucedido en la conducción del grupo de los judeocristianos por otros que mantenían un vínculo sanguíneo con Jesús, a saber, su primo Simeón Bar Cleophas y Hegesipo, sucesivamente.25
Pedro, por su parte, manifestaba una conducta oscilante entre los judeocristianos de Santiago y Pablo de Tarso, lo que le merece la reprensión de este último mencionada en Ga 2, 10.
Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el menor, tenía en Efeso el centro de su comunidad en la cual se daba una pacífica convivencia con los cristianos gnósticos prerrogativamente personalizados en Judas Tomás, otro de los hermanos mayores de Jesús y autor del Evangelio de Tomás,26 hasta la ruptura que se menciona en las cartas joánicas, especialmente en la primera.27
Hacia el tiempo de la Carta Primera del obispo–secretario Clemente I en la que exhorta a los corintios a guardar obediencia a los presbíteros y diáconos como ministros autorizados para guardar el orden de la comunidad de acuerdo a las enseñanzas paulinas, el reconocimiento de «columnas de la Iglesia» queda reducido a Pedro y a Pablo, lo que va insinuando una tendencia al ya mencionado episcopado monárquico de Roma que se concretaría más tarde en el obispo Higinio:
Por emulación y envidia fueron perseguidos los que eran máximas y justísimas columnas de la Iglesia y sostuvieron combate hasta la muerte. Pongamos ante nuestros ojos a los santos Apóstoles. A Pedro, quien por inicua emulación hubo de soportar no uno ni dos, sino muchos trabajos […]. Por la envidia y rivalidad mostró Pablo el galardón de la paciencia.28
Hacia la primera mitad del siglo II, con la actividad apologética de Justino se reforzará esta orientación y el camino quedaría así preparado para la aparición de la obra de Ireneo.
Con las precauciones históricas mencionadas, es preciso que el lector del Obispo de Lyon no se atenga exclusivamente al punto de vista heresiológico y que, lejos de subestimar a los gnósticos como si se tratase de teólogos delirantes influidos por la filosofía pagana y por los antiguos mitos, cobre conciencia de la grandeza y autenticidad metafísica de esta forma de pensamiento que constituye sin duda el primer intento de una filosofía cristiana. De esta manera procedió Clemente de Alejandría algunos años después de Ireneo, cuando con clara perspectiva del valor metodológico y hermenéutico de la exégesis gnóstica de la Escritura se apropió de la palabra gnosis para calificar a la doctrina que se enseñaba en la escuela catequética de Alejandría como la «verdadera gnosis», a diferencia de la «falsa gnosis» denunciada por Ireneo. A pesar del tono antitético del adjetivo «verdadera», el empleo de una palabra tan denostada en el ámbito intelectual cristiano del siglo III implica cierto respeto por sus adversarios.
Al momento de presentar esta segunda edición de Tiempo y acontecimiento en la antropología de Ireneo de Lyon, quiero expresar mi profundo agradecimiento al Dr. Francisco García Bazán por su constante e inspiradora presencia en su enseñanza sobre estos temas, la que nos permite estar constantemente actualizados y atentos a los avances filológicos y literarios acerca del cristianismo primitivo.
Vaya también mi gratitud al Profesor Jaime Moreno Garrido, Profesor Asociado en el Centro de Estudios Judaicos de la facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, por la aguda y meticulosa reseña a la primera edición de este libro en DIADOJÉ. Revista de estudios de filosofía platónica y cristiana, Vol. 9, Nº 1–2 (2006), pp. 109–114. Recibimos con agradecida admiración sus observaciones y correcciones a punto tal que consideramos indispensable incorporarlas a todas en esta segunda edición.
Finalmente, a las autoridades de la Universidad Católica de Santa Fe en las personas de su Rector, Mg. Arq. Ricardo Rocchetti y de la Secretaria General, Abog. Graciela Mancini, quienes hicieron posible esta publicación.
Juan Carlos Alby
Santa Fe, enero de 2016
1 IRENEO, Adv. haer. I, 31, 1.
2 Cfr. IRENEO, Adv. haer. I, 29, 1.
3 Hijo de Isaac y hermano de Jacob, es rechazado tanto en la tradición veterotestamentaria (Ml 1, 2–4) como en la recepción de la misma en la anónima Carta a los Hebreos (Hb 12, 16–17), por su carnalidad y desprecio por las cosas superiores, puestos en evidencia al vender a su hermano su derecho de primogenitura. Cfr. Gn 25, 27–34.
4 Encabezó una rebelión contra Moisés (Nm 16, 1–40).
5 Su pecado y destrucción se describen con tremenda crudeza. Corrompidos desde el «menor hasta el más viejo», intentaron abusar sexualmente de los ángeles que habían visitado la casa de Lot, por lo cual Yahvé destruyó la ciudad enviando desde el cielo fuego y azufre. Cf. Gn 19, 1–29.
6 Gn 4, 1: «Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín (Qayin), y dijo: ´He adquirido (qanah) un varón con el favor (et) de Yahvé´». Las diversas interpretaciones parten de los posibles significados del lexema et, «cerca de», «con». Según el Targum Palestinense del Pentateuco, documento del siglo I, Adán conoció a Eva que estaba embarazada de Sammael, el ángel más poderoso de la creación, según la exégesis del judaísmo tardo–antiguo. El Génesis Rabbá, comentario palestinense al Génesis redactado en la primera mitad del siglo V, es un midrás exegético de los primeros once capítulos del Génesis y afirma que lo que Adán «conoció» es lo que había hecho la serpiente, ya que sobre aquella vino cabalgando Sammael, quien sedujo a Eva y concibió así a Caín (Cap. XXII). También resulta significativo el capítulo XXI de los Pirké de Rabí Eliezer, documento que afirma lo mismo que los anteriormente citados. Para una traducción de estos textos y un mayor desarrollo de este tema, véase GARCÍA BAZÁN, Francisco, El gnosticismo: esencia, origen y trayectoria, Buenos Aires, Guadalquivir, 2009, pp. 115–123. Sammael es el tercero de los nombres dados al Demiurgo por los gnósticos de ApocJn. II, 11, 19 en la versión larga (Cfr. PIÑERO, Antonio, MONTSERRAT TORRENTS, José, GARCÍA BAZÁN, Francisco, Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi I: Tratados filosóficos y cosmológicos, Madrid, Trotta, 20002, p. 243), Hipóstasis de los Arcontes (HipA.) 87, 2 (Cfr. PIÑERO, A., MONTSERRAT TORRENTS, J., GARCÍA BAZÁN, F., Textos gnósticos I, p. 377).
7 Esta es la tesis sostenida por April DeConick en The Thirteenth Apostle, London, Continuum, 2007, p. 174. Para una consideración de las distintas opiniones sobre esta cuestión, véase el muy completo estudio de SANTOS, M. Diego, UBIERNA, Pablo, El Evangelio de Judas y otros textos gnósticos. Tradiciones culturales en el monacato primitivo egipcio del siglo IV, Byzantina & Orientalia–Studia I, Buenos Aires, Bergerac, 2009, cap. I. «Las noticias sobre el Evangelio de Judas y su recepción», pp. 17–30.
8 El Evangelio de Judas 49, 5, en GARCÍA BAZÁN, F., El Evangelio de Judas. Edición y comentario, Madrid, Trotta, 2006, p. 56.
9 Cfr. Las tres estelas de Set (NHC VII 5), en PIÑERO, A., MONTSERRAT TORRENTS, J., GARCÍA BAZÁN, F., Textos gnósticos I, pp. 261–274.
10 Falta el texto griego de la traducción latina que dice eorum conscriptiones: el verbo conscribo significa «escribir juntamente en», «alistar», «enrolar», «reclutar», «escribir», de donde conscriptio se traduce por »redacción», «registro», «libro», «obra», mientras que su plural, «redacción», «texto». Cfr. SEGURA MUNGUÍA, Santiago, Diccionario por raíces del Latín y de las voces derivadas, Bilbao, Universidad de Deusto, 2006, p. 672; MACCHI, Luis, Diccionario de la lengua latina latino–español, español–latino, Buenos Aires, Don Bosco, 1966, p. 115.
11 «Útero», «vientre». Se refiere al Demiurgo.
12 IRENEO, Adv. haer. I, 32, 2.
13 Cfr. IRENEO, Adv. haer. I, 28, 2.
14 Cfr. WURST, Gregor, «Ireneo de Lyon y El Evangelio de Judas», en KASSER, Rodolphe, MEYER, Marvin y WURST, Gregor (eds.), El Evangelio de Judas, Barcelona, National Geographic Society, 2006, 117–118. Sólo en un pasaje del tratado Sobre el origen del Mundo (NHC II, 5 y XIII, 2) 113, 34–114, 5, es posible encontrar un referencia positiva a Caín, al que se lo llama «la Bestia», nombre que se le daba a la Serpiente, la más sabia de las bestias y la que otorgó la gnosis a los hombres. Cfr. PIÑERO, A., MONTSERRAT TORRENTS, J. GARCÍA BAZÁN, F., op. cit. I, p. 407; SANTOS, M. D., UBIERNA, P., El Evangelio de Judas y otros textos gnósticos, p. 26.
15 Cfr. National Geographic en español, mayo de 2006, p. 11.
16 Cfr. El Evangelio de Judas, National Geographic en español, edición especial s/f. p. 63.
17 Cfr. GARCÍA BAZÁN, F., El gnosticismo: esencia, origen y trayectoria, p. 159s. y La biblioteca gnóstica de Nag Hammadi y los orígenes cristianos, Buenos Aires, El Hilo de Ariadna, 2013, p. 138.
18 JUSTINO, Diálogo con Trifón (en adelante: Diál.) 62, 3, en: Padres Apologetas griegos (s. II), edición bilingüe completa con versión, introducción y notas de Daniel Ruíz Bueno, Madrid, BAC, 19963, p. 412. En adelante, la paginación remitirá a esa versión española.
19 JUSTINO, 1 Apología 26, 8 (1 Apol.), p. 210. Cfr. Diál. 35, 3; 51, 2 y 80, 4.
20 JUSTINO, Diál. 35, 4–6, pp. 359–360.
21 Cfr. 1 Co 15, 12.
22 Ga 2, 7–9.
23 Cfr, Comentario a Mateo X, 17.
24 Cfr. EUSEBIO de CESAREA, Historia eclesiástica (en adelante: HE) V, 7, 1. Utilizamos el texto bilingüe con versión española, traducción y notas de Argimiro Velasco–Delgado, Madrid, BAC, 19972, HE II, 23, 19–22, T. I, p. 111s.
25 Cfr. las Memorias de Hegesipo en EUSEBIO de CESAREA, HE IV, 22, 4–5,vol. I, pp. 245–246.
26 Papiros de Oxirrinco y NHC II, 1.
27 Cfr. I Jn 2, 19; 4, 2–3.
28 Carta Primera de San Clemente a los Corintios (en adelante: I Clem.) V, 2–3, en RUÍZ BUENO, D., Padres Apostólicos, edición bilingüe completa, Madrid, BAC, 19936, p. 182.