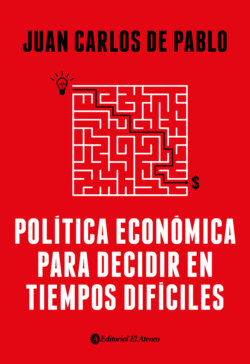Читать книгу Política económica para decidir en tiempos difíciles - Juan Carlos de Pablo - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ciclo económico de raíz política
Оглавление¿Qué es preferible para el bienestar de una población: que el PBI de un país crezca siempre 3% anual, o que en promedio aumente 3% anual, pero como resultado de años de fuerte crecimiento y otros de nada despreciables caídas? Seguramente que la primera alternativa es mejor que la segunda, por lo cual el equipo económico de un país que sólo pensara en el bienestar de los gobernados buscaría eliminar –o al menos morigerar– la amplitud de ciclo económico.
Pero si la situación económica existente en el momento en que se celebran elecciones impacta sobre los resultados que surgen de las urnas, o si a través de la política económica los funcionarios pueden afectar la distribución del ingreso, favoreciendo a sus “representados” y cobrando por el “servicio”, entonces cabe esperar la existencia de lo que la literatura especializada denomina ciclos económicos de raíz política.
Kalecki (1943) analizó los ciclos económicos derivados del hecho de que la presión relativa de los distintos sectores privados sobre las autoridades –para endogeneizar en su favor la política económica– no es constante a lo largo del tiempo. En medio de una crisis las autoridades ceden a los grupos más keynesianos, y producen reactivación, más inflación y aumento del salario real; pero logrado esto, ceden a los grupos más conservadores, y producen recesión, menos inflación y caída del salario real. “Kalecki (1943) supone implícitamente que los capitalistas tienen un control desproporcionado del mecanismo político. Su explicación del ciclo económico se basa en la naturaleza no representativa del sistema político” (Nordhaus, 1975).
Nordhaus (1972 y 1975) y Mac Rae (1977) también generaron ciclos económicos de raíz política, pero en el contexto de gobiernos representativos. “La clave de la explicación está en la ‘memoria declinante’ del votante [la situación extrema, la miopía, solo concede importancia a los resultados económicos del momento de la votación]. El ciclo se genera porque la política económica opera de la siguiente manera: inmediatamente después de cada elección, quien la ganó aplica políticas fiscal y monetaria restrictivas, para combatir la inflación, lo cual aumenta el desempleo. A medida que se acerca la nueva elección, [actuando de manera oportunista] el gobierno aplica políticas expansivas, que disminuyen el desempleo pero aumentan la tasa de inflación” (Nordhaus, 1975). En el momento de votar, el ciudadano se acuerda “mucho” de la reactivación económica que está experimentando en ese momento, y “poco” de lo que sufrió tiempo atrás con la desocupación, y vuelve a votar al partido que está en el gobierno. Frey (1978) y Alesina (1988) reseñaron los modelos político-económicos que generan ciclos económicos.
Hibbs (1977), por su parte, mostró la existencia de ciclos económicos de raíz política, derivados de la alternancia en el poder de gobiernos de izquierda y derecha, cuando los objetivos de política económica no responden al “bien común”, sino a su propia ideología (gobiernos partisanos).
En la Argentina, dentro de este enfoque, se desarrolló el ciclo presupuestario de raíz política (political budget cycles, o PBC). “La organización del clientelismo lleva tiempo e insume recursos; obtener la lealtad de los clientes requiere la provisión de bienes mucho antes de las elecciones. Esto explica que los gastos públicos también son altos uno o dos años antes de las elecciones. Por otro lado, no se registra manipulación de la recolección de impuestos, por motivos electorales” (Meloni, 2008). “En 1995 la variable desempleo afectó el comportamiento electoral. Pero no solamente el desempleo existente en el momento de la elección, porque los votantes argentinos gozan de ‘buena memoria’. Cada punto porcentual (pp) que aumenta la tasa de desocupación le ‘cuesta’ al oficialismo 1,36 pp de votos” (Meloni, 1997).32 “La limitación a la reelección no parece ser suficiente como para evitar los PBC” (Streb, 1998).
Dada la importancia cuantitativa que en nuestro país tienen las transferencias de la Nación a las provincias y a las municipalidades, la cuestión también se analizó desagregando los diferentes niveles del gobierno. “Las reglas y los procedimientos que gobiernan las relaciones fiscales entre el gobierno nacional y los provinciales hace que en las elecciones provinciales a los votantes les resulte absolutamente racional demandar que el partido político en funciones aumente el gasto” (Jones, Meloni y Tommasi, 2012). “Las características institucionales y políticas son importantes para explicar los ciclos de política motivados por las elecciones. En particular, el alineamiento político de los gobiernos provinciales con el nacional es importante, porque aumenta la obtención de transferencias discrecionales” (Lema y Streb, 2013). “Los votantes tienen incentivos para premiar en las urnas el libertinaje, mientras quienes ocupan los gobiernos locales financien los gastos con recursos nacionales” (Meloni, 2016).
¿Qué tienen en común las diferentes versiones del ciclo económico de raíz política? Fuerte nivel de omnipotencia instrumental, por parte de los funcionarios, quienes no solo saben cómo funciona la economía, sino la dosis y los defasajes temporales requeridos para que determinada modificación de la política económica genere los efectos deseados en la población, en el momento que más les conviene a aquellos. Si los funcionarios tuvieran tanto poder ¡no existirían las crisis!
¿Qué dice la evidencia empírica, referida a la relevancia del ciclo económico de raíz política? Tal como era de esperar, la historia registra ejemplos para un lado y para el otro. En los países desarrollados dicha evidencia no es clara, mientras que en los países en vías de desarrollo, que la inminencia de elecciones afecta la política económica es un hecho más conocido.
Debido a esto último, en los países emergentes, en la medida de lo posible, el conflicto entre tipo de cambio real, tarifas de servicios públicos o servicios privatizados y salario real posterga las devaluaciones y los ajustes tarifarios, y revalúa transitoriamente la moneda, hasta que se realizan las elecciones;33 y la fecha de lanzamiento de planes antiinflacionarios como el Austral (junio de 1985) y de Convertibilidad (abril de 1991) fue en buena medida dictada por consideraciones electorales.34
Pero como la “administración de la economía” tiene sus limitaciones, también hay experiencias en sentido contrario. Inspirado en el caso argentino a partir de 1966, de Pablo (1982) exploró lo que, por congruencia de nomenclatura, podría denominarse ciclo político de raíz económica. Sintéticamente expuesto, dicho ciclo se desarrolla de la siguiente manera: producido un cambio de gobierno (por una elección en el paso de un régimen militar a uno civil, por un golpe de Estado en el caso contrario), se hace cargo de la conducción económica un equipo que lleva adelante una política económica que contiene incongruencias técnicas. Tales incongruencias son inicialmente neutralizadas por el gran poder político del nuevo régimen.
El gobierno en general, y el equipo económico en particular, diagnostican que el poder político es un sustituto de la consistencia técnica de la política económica, en vez de ser un complemento, y por consiguiente no ajustan, en tiempo y forma, la referida incongruencia inicial de la política económica. Con el paso del tiempo dicha incongruencia se hace acumulativa, sobre todo en razón de que, al comenzar a ser percibida por la población, esta la acentúa por cuanto en las referidas circunstancias los comportamientos que maximizan el bienestar resultan desequilibrantes a nivel de los agregados (la sospecha de la escasez de un producto acentúa su demanda). Cuando por fin el gobierno intenta un reajuste más o menos serio de la política económica, ha perdido ya el poder político necesario para sustentarlo, el poder pasa al “bando” contrario y se inicia un nuevo ciclo político debido al mal manejo de la política económica
La actualización de de Pablo (1982) llevaría a incluir la hiperinflación de 1989, que obligó al presidente Raúl Ricardo Alfonsín a adelantar el traspaso del gobierno a Carlos Saúl Menem, y la crisis de fines de 2001.
En síntesis, es difícil que los estrategas electorales no le presten atención a la probable situación económica que existirá cuando la población tenga que concurrir a las urnas, pero las correspondientes demandas sobre el equipo económico no siempre pueden ser satisfechas.