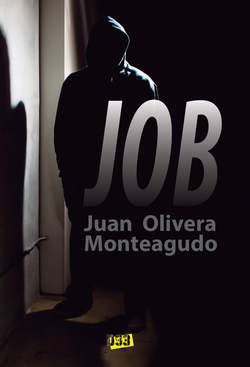Читать книгу Job - Juan Olivera Monteagudo - Страница 11
ОглавлениеA veces me viene a la memoria aquella negrita de catorce años que un día desfloré.
Sucedió hará unos veinte años. Vivía en esta calle, a unos metros de aquí, y compartíamos la heladería de la esquina, la panadería y hasta a veces el mismo autobús, que nos llevaba a ella a la escuela y a mí al trabajo. Era pequeña, coqueta, juguetona; una putita que me saludaba, provocativamente, todas las mañanas, invitándome a tomarla.
Aún hoy puedo sentirla combatiendo bajo mi cuerpo, luchando por no dejarse penetrar; no hacía más que excitarme y enfurecerme hasta el punto de que notaba mi sangre agolpándose en las venas de mi cuello. También vuelvo a experimentar sus carnes internas abriéndose a mí, a este bello monstruo que poseemos los hombres entre las piernas, sus grititos entrecortados y la piel tersa y nueva de sus muslos.
No recuerdo muy bien cómo logré llevármela al aparcamiento; supongo que fue con engaños, aunque estoy seguro de que ya se hallaba dispuesta y su lucha fue solo una representación teatral. Lo que sí recuerdo muy bien es que dejé que la anarquía mental fluyera y todo resultó pan comido; además, una vez aceptada una inmoralidad, nada es imposible para el hombre, ¿no? Lo hice porque lo hice, porque afloró en mí el más primitivo de los instintos humanos, el de poseer lo que nos está prohibido.
¿Qué será de ella? A veces la imagino ya adulta, ya hecha una puta mayor, vendiéndose en una céntrica avenida.
Un día la vi, después de algunos años, en el autobús. La reconocí —aunque estoy seguro de que ella a mí no— dentro de esa masa nueva que se va tejiendo con la experiencia. Estaba rebosante de vida; al parecer, aquella tarde le hice un favor. A cierta edad los ojos se enturbian, la mirada languidece y la piel se deteriora disconforme a nuestras vidas; pero en ella su carne seguía lisa y húmeda, sin atisbos de sufrimiento. Sus arrugas, propias de la adultez, no mostraban los padecimientos e insatisfacción que va dejando el pasar de los años, sino la tranquilidad y buen humor que otorga la desfachatez. Sus manos eran hermosas (estuvo a un metro de mí), delgadas, finas y esmeradamente cuidadas; se dirían las de una monja. Sus labios reflejaban una sonrisa contenida de niña que cautivaba a los hombres mayores y su vestimenta resultaba propia de una mujer que gobierna su vida a su manera, sin señales de dominio matrimonial ni tontas influencias de la moda.
«¡Quién lo diría!», recuerdo que pensé con orgullo. «Los hombres les hacemos un favor cuando les practicamos el amor, las liberamos».