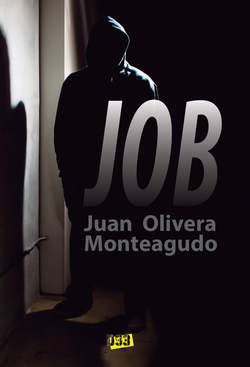Читать книгу Job - Juan Olivera Monteagudo - Страница 19
ОглавлениеMirándome al espejo, me he puesto a pensar en que, a pesar de mi rostro provinciano y marchito, he metido a muchas mujeres en mi cama. Me he acostado con cuanta puta, niña o adolescente he querido. Esta inclinación perversa hacia lo prohibido, esta inclinación ardorosa por penetrar y hacer daño, constituye una soberanía que pocos poseen.
Aunque se supone que mi gran amor ha sido mi mujer, la Antonia, con el tiempo nuestra relación se ha ido convirtiendo en una convivencia cansina, pasiva y tormentosa. Al principio ella significó para mí ese complemento que todo hombre busca para orientar mejor sus intereses. Admito que alguna vez la quise, pero nunca con esa pasión loca por la que se es capaz de mandar todo al diablo e ir tras un culo; lo mío fue un amor acomedido, un amorcillo leal hacia una relación etérea que nunca pasó de eso, un amorcillo.
Me jode admitirlo, pero en Madrid me rompieron el corazón por primera vez. Una putita mucho menor que yo me hechizó desde el primer momento que la vi. Era pequeña, con carita de ángel y cuerpo exuberante que se me ofreció en una callecita de Lavapiés. ¿Quién no ha sentido debilidad por la carita inocente y pura de una putita de quince años? ¿Por un cuerpecito firme y terso? ¿Por una mirada penetrante, pero ingenua?
La conocí en uno de mis viajes que tuve que realizar por razones de trabajo; por aquel entonces yo contaba treinta años y ella era una cría que apenas llegaba a los quince. ¿Qué tonto, no? El Job, violento y sanguinario, se enamoró perdidamente de una niñata que apenas sabía atarse los zapatos.
Me sentí cual un adolescente que espera, lamiendo su helado de fresa, a que su noviecita salga de la escuela. Por primera vez en mi vida disfruté de esas caminatas de discoteca en discoteca, de esos inviernos madrileños jugando al parchís y dándole caladitas a los porros, del cachis de vino, de las uñitas de ron, del alterne entre pinchos y cañas… ¡Era feliz! ¡Quién lo creyera! ¡Job, el silencioso, era feliz!
Una noche en que andábamos de juerga, apareció un chaval de la nada. Era guapo, valgan verdades; compartió un par de palabras con ella y todo terminó. Se la llevó. Desapareció de mi vida por una de esas angostas callecitas que tanto amé. Borró su número telefónico, cambió su domicilio y dejó de frecuentar los sitios que alguna vez fueron nuestros.
Cuando la recordaba, cual niñato enamorado que se enternece con la canción más cursi, me daba por llorar y perder el sentido. Me sentía truncado por mi adultez, por esa diferencia de edad que me sometió a su indiferencia. «¡Tenía tantas cosas que enseñarte!», me decía a mí mismo en una suerte de enmienda: «¡Tenía tanto que darte! ¡Tantas posibilidades por hacer realidad!». Hasta ya había organizado planes… Pediría mi traslado a Madrid, dejaría de a pocos a la Antonia y, una vez superados los convencionalismos, nos iríamos a vivir juntos a un condominio de una residencia honesta. ¡Un consentimiento suyo y yo era capaz de…!