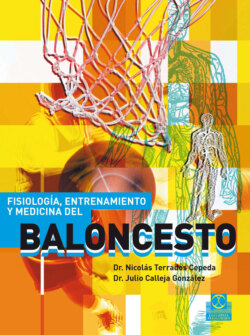Читать книгу Fisiología, entrenamiento y medicina del baloncesto (Bicolor) - Julio Calleja González - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
La frecuencia cardíaca como indicador de intensidad en baloncesto
I. Refoyo (1), J. Sampedro (2), J. Calleja (3), N. Terrados (4)
(1) Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. UPM Madrid.
(2) Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. UPM Madrid.
(3) Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad del País Vasco.
(4) Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias. Fundación Deportiva Avilés. Departamento de Biología Funcional de la Universidad de Oviedo.
1. INTRODUCCIÓN
Una de las mayores preocupaciones de los técnicos responsables de los programas de entrenamiento en baloncesto es conocer de forma precisa la naturaleza del esfuerzo, con el objeto de optimizar el entrenamiento de sus jugadores.
Estimamos que la componente de las capacidades condicionales es un apartado importante en el proceso de planificación deportiva, pero entendemos que no es definitivo para asegurar el máximo rendimiento.
Igualmente, la mejora de estas variables no debe expresarse de forma aislada, ya que asumimos que el jugador pertenece a un conjunto multifactorial sistémico.
No obstante, la frecuencia cardíaca (FC) puede ser un indicador útil para aproximarse a la intensidad del ejercicio, valorando la limitación de ésta en la estimación real.
Los primeros análisis para controlar la carga y el impacto que producía la competición en baloncesto los realizó Ramsey et al. en el año 1970, con jugadores de collegue. Las valoraciones iniciales que se obtuvieron durante la competición se correspondían con FC de 170 pulsaciones/min de media.
Posteriormente, otros investigadores (McArdle et al., 1971), encontraron FC muy parecidas en diferentes poblaciones de jugadores.
En el año 1985, dos autores italianos, Colli y Faina, desarrollaron un estudio más profundo con deportistas profesionales de la primera división de la liga italiana. Los valores medios de FC oscilaban entre 160 y 180 pulsaciones/min. Además, observaron que no existían diferencias significativas entre los distintos puestos ocupados en la pista. Sin embargo, como veremos más adelante, estudios posteriores sí que demuestran diferencias, por otro lado esperables.
McInnes et al. (1995) estiman que la FC es un método más preciso que los realizados con anterioridad (estimación de velocidad, saltos realizados, etc.) como indicador de la intensidad de ejercicio en baloncesto. Igualmente, utilizando este indicador se puede llegar a estimar una relación directa entre la FC y el consumo máximo de oxígeno (O2 máx) entre intensidades del 60% al 90% del O2 máx, lo que, según Gilman (1996), puede llegar a determinar que ciertos rangos de la FC son marcadores de la intensidad en entrenamiento y competición.
Pero aunque es posible llegar a establecer una relación entre FC y O2 máx. a intensidades submáximas, en actividades intermitentes de alta y media intensidad no está suficientemente demostrada esta relación con datos científicos. Como indica MacLaren (1990), aunque se llegue a establecer una relación entre el O2 máx, y la FC en laboratorio, dicha relación no tiene por qué mantenerse en los mismos parámetros cuando los esfuerzos realizados en entrenamiento y competición son considerablemente diferentes a los analizados en ergómetros no específicos (tapiz rodante, cicloergómetro).
Algunos de los trabajos más importantes con deportistas en baloncesto utilizaron a mujeres como sujetos de estudio en categoría universitaria (Beam y Berill, 1994; Higgs et al., 1982; McArdle et al., 1971). Todos ellos obtuvieron conclusiones muy parecidas; la media de la FC durante los períodos de actividad de un partido de féminas se encuentra entre 169 y 182 pulsaciones/min.
Buteau et al. en 1987 investigaron la respuesta cardíaca en competición con jugadores cadetes franceses, en la que observaron que la FC media de los jóvenes deportistas oscilaba en torno a 170,3 pulsaciones/min. En dicho estudio no diferenciaron las modificaciones de la FC en ambos tiempos de juego.
López y López analizaron en 1997 la FC en competición en 15 jugadores cadetes. Las medias de FC alcanzadas durante la competición fueron de 188 pulsaciones/min. Por puestos, las medias más altas correspondieron a los jugadores interiores (190 pulsaciones/min), seguido de los bases (189 pulsaciones/min) y los aleros (185 pulsaciones/min).
En una reciente investigación (datos no publicados) realizada por nuestro equipo de trabajo (Calleja et al., 2007), en un grupo de jugadores júnior de categoría internacional que vivía en régimen de concentración permanente, encontramos datos muy parecidos a los expuestos por López y López en el año 1997. Con una media de FC máx de 193,9 pulsaciones/min. Por puestos también existen diferencias significativas de las medias del base (198,11 pulsaciones/min) con respecto al pívot (196 pulsaciones/min) y alero (196,29 pulsaciones/min).
Figura 3.1. Frecuencias cardíacas máximas en jugadores cadetes (López y López, 1997).
Figura 3.2. Media por puestos de las frecuencias cardíacas máximas. (Calleja, Lekue, Leibar, Terrados, 2006. Datos no publicados).
Estos datos son similares a los de López y López (1997) en los cuales también el base alcanza la FC med más alta. En nuestro estudio, durante 69,9% del tiempo total, los jugadores presentan 180-200 pulsaciones/min. López y López durante el 70% del tiempo total observaron con un grupo de cadetes de medio nivel. Igualmente, Beam y Merill en su estudio confirman estos datos según los cuales durante la mayor parte del partido la FC máx se encontraba en niveles del 85%.
Por su parte, McInnes et al. (1995), con jugadores de la primera división sustraliana, también observan el mismo fenómeno, con valores del 75% del tiempo de juego por encima del 85% de la FC máx.
A continuación se exponen diferentes investigaciones que recogen la FC med en competición (tabla 3.1).
Figura 3.3. Porcentaje de tiempo con FC determinadas. (Calleja, Lekue, Leibar, Terrados, 2006. Datos no publicados).
Tabla 3.1. FC en competición. M: B. masculino. F: B. femenino.
2. VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA EN RELACIÓN CON VARIABLES DE JUEGO
Figura 3.4. Jugador de baloncesto júnior colocándose un pulsómetro.
2.1. FRECUENCIA CARDÍACA Y PUESTO ESPECÍFICO DESEMPEÑADO
Aunque son varios los trabajos científicos que no muestran diferencias significativas entre la FC y los puestos específicos desempeñados (Colli y Faina, 1985, Riera, 1986), también existen investigaciones que demuestran lo contrario, comunicando que los promedios de FC med y FC máx son mayores en jugadores de perímetro (bases y aleros) que en jugadores interiores (pívots y ala-pívots).
Rodríguez-Alonso et al. (1997) y Refoyo (2001) pudieron comprobar diferencias significativas entre puestos específicos, siendo los bases los que mantienen FC med más elevadas, tal y como se muestra en la tabla 3.2.
Valorando estos datos y teniendo en cuenta otras variables indicadores de carga, como es la concentración de lactato en sangre periférica (LA), encontramos que en este mismo estudio Rodríguez Alonso et al. (1997) observan diferencias significativas en el LA med en competición por puestos específicos, siendo los bases los que mantienen concentraciones más altas (6,5+2,1-6,2+1,5 mmol/l), después los aleros (4,9+1,8-5,2+2,2 mmol/l) y por último los pívots (3,7+2,0-4,6+1,9 mmol/l).
En los estudios realizados por nuestro grupo en el CPT de Fadura-Vizcaya con un selectivo grupo de deportistas, hemos encontrado diferencias significativas entre los jugadores que ocupan diferentes posiciones. En nuestro análisis, la media de FC máx alcanzada en los bases es de 198 pulsaciones/min, mientras que en aleros y pívots es de 196 pulsaciones/min.
Tabla 3.2. FC según el puesto específico.
Esto puede ser debido al tipo de acciones realizadas por el puesto, ya que los directores del juego ejecutan acciones de mayor explosividad que los aleros y pívots, respectivamente.
Si tenemos en cuenta que los jugadores que ocupan la posición nº 1 en la pista son los que recorren más metros (H. Moreno, 1987, Colli y Faina, 1985), encontramos que mantienen intensidades más altas de forma continuada. Por el contrario los interiores mantienen intensidades más variadas a lo largo de la competición.
2.2. FRECUENCIA CARDÍACA Y PERÍODO DE JUEGO
La mayoría de investigaciones sobre períodos de juego y FC se han llevado a cabo con las antiguas reglas de dos períodos de 20 min. En la actualidad se están realizando análisis que registran estos datos, aunque todavía no se han publicado.
Según el reglamento de juego anterior, Cohen en 1980 determinó FC med de 164,8 pulsaciones/min para la 1a parte, mientras que en la 2a parte estos valores descendieron a 157 pulsaciones/min.
Por otro lado, Janeira y Maia (1998) determinan estas frecuencias en 168,1 pulsaciones/min en la 1a parte y 165,4 pulaciones/min en la segunda. Valores muy parecidos encontraron Rodríguez Alonso et al. en 1997, siendo éstos 176,8+11,7 pulsaciones/min para la 1a parte y 174+12.9 pulsaciones/min, para la segunda. Refoyo (2001), observó en 24 partidos de categoría universitaria femenina (12 oficiales y 12 amistosos) que la FC med en la 1a parte era de 171 pulsaciones/min y de 168 pulsaciones/min en la segunda.
La diferencia de FC del 1er período con respecto al segundo podría ser consecuencia de dos factores. En primer lugar, puede producirse por una depleción de los depósitos de glucógeno muscular, aunque este fenómeno aún no está demostrado científicamente, lo cual también podría explicar la disminución de LA en las segundas partes de los partidos.
En segundo lugar, las acciones en las segundas partes son menos densas, aumentando el tiempo de pausa. Según los datos de Colli y Faina (1985), de H. Moreno (1987) y de Sampedro y Cañizares (1993), los esfuerzos más frecuentes, no suelen superar los 40 s, no siendo la mayor parte de los tiempos de pausa no superiores a 30 s. En un estudio reciente realizado por Papadopulos et al. (2002), se analizaron las fases de juego contemplando el reglamento de 4 períodos de 10 min, encontrando que la mayor parte de las acciones de juego se duran 15 y 20 s.
Es interesante conocer en relación con la FC en los segundos períodos que los tiempos de las acciones de pausa aumentan significativamente, manteniendo una densidad 1:1. Es decir, aumenta el tiempo que necesitan los jugadores para poner el balón en juego desde las bandas y el tiempo destinado a lanzar tiros libres. Igualmente, hay mayor número de situaciones de tiempo muerto, que, como veremos posteriormente, consiguen descender significativamente la FC.
Siguiendo este argumento, Ramsey et al. (1970) recogieron la FC de un jugador júnior encontrando que apenas disminuían las pulsaciones por minuto en lanzamientos de tiros libres, pero si lo hacía considerablemente en los tiempos muertos. En consonancia con estos resultados, Refoyo (2001) observa que en los tiempos de juego, sin contar con los tiempos muertos, la FC oscila entre 171 y 168 pulsaciones/min, siendo la media de FC en los tiempos muertos de 142-144 p/min. En este sentido, el equipo de investigación permanente de deportes del INEF de Madrid, está realizando investigaciones con equipos de formación (categoría cadete) aún sin publicar. Pero los primeros resultados demuestran que la media de la FC durante tiempo de juego es de 171 pulsaciones/min, aunque desciende cuando se tienen en cuenta las pausas de los tiempos muertos (167 pulsaciones/min).
A continuación mostramos un ejemplo de una jugadora adulta de perímetro que es capaz de mantener intensidades muy elevadas durante períodos de juego elevados (superiores a 10 min). En este estudio se encontraron períodos de tiempo de 9 min con FC med de 192 pulsaciones/min. Evidentemente, en una actividad continua sería más difícil mantener este tipo de intensidad. La tabla 3.3 es un ejemplo de FC de una jugadora de perímetro en las recuperaciones de los tiempos muertos y de las intensidades durante el tiempo de juego.
Como podemos apreciar, la mayor parte de los tiempos muertos superan los 100 s, corroborando los estudios de Colli y Faina (1985) y McInnes et al. (1995) que determinan que la FC med durante el juego se mantiene estable siempre y cuando las pausas no superen los 100 s, es decir, siempre y cuando no existan tiempos muertos.
Tabla 3.3. FC de una jugadora de perímetro en función del período de juego (Refoyo, 2001).
2.3. FRECUENCIA CARDÍACA EN RELACIÓN CON LAS ACCIONES TÉCNICAS Y TÁCTICAS DE JUEGO
El estudio que más detalladamente ha desarrollado este aspecto es el de Colli y Faina (1985), anteriormente citado, el que determina las FC en función de diferentes acciones (tabla 3.4).
Aunque este trabajo fue pionero, tenemos que argumentar en su contra, en primer lugar, que la FC no está vinculada a la individualidad del jugador, como podría ser la relación de estas acciones con los umbrales fisiológicos de intensidad.
Igualmente, las descripciones de algunas acciones son un poco genéricas, y no es fácil diferenciar lo que, por ejemplo, los autores denominan avance medio y rápido o salto para tiro y salto.
Por lo que respecta al análisis de la FC y las acciones tácticas individuales y colectivas, Refoyo (2001) realiza un estudio de la FC de jugadores con posesión de balón en función de cuatro acciones habituales en entrenamiento (tabla 3.5).
Como se puede apreciar, los ejercicios de igualdad numérica provocan mayor esfuerzo físico por parte de los atacantes. Este aspecto está íntimamente relacionado con los valores del grado de oposición. En este mismo trabajo se valoró el grado de oposición de los defensores en tres niveles diferentes (alto, medio y bajo) con relación a las acciones que manifestaban los defensores. Los resultados, sobre un total de 3.338 registros, se muestran en la tabla 3.6.
Tabla 3.4. FC en función de las acciones técnico-tácticas (Colli y Faina, 1985).
| TIPO DE ACCIÓN | PROMEDIO DE LATIDOS (LAT./MIN) |
| Pausa | 150 |
| Defensa balón | 172 |
| Defensa balón todo campo | 172 |
| Defensa sin balón 1er pase | 167 |
| Defensa sin balón todo campo | 166 |
| Defensa lado débil | 164 |
| Avance lento | 167 |
| Avance medio | 174 |
| Avance rápido | 175 |
| Avance lento de balón | 159 |
| Avance medio de balón | 165 |
| Avance rápido de balón | 195 |
| Salto para tiro | 208 |
| Salto | 178 |
| 1 contra 1 | 183 |
| Parado en juego | 161 |
Tabla 3.5. FC en función de las acciones tácticas (Refoyo, 2001).
| TIPO DE ACCIÓN | PROMEDIO DE LATIDOS (LAT./MIN) |
| 1 contra 1 | 162,7±17,2 |
| 2 contra 2 | 163,3±18,0 |
| 2 contra 1 | 154,4±18,3 |
| 3 contra 2 | 157,7±16,5 |
Tabla 3.6. FC en función de la oposición del defensor (Refoyo, 2001).
| OPOSICIÓN | PROMEDIO DE LATIDOS (LAT./MIN) |
| BAJA | 159 |
| MEDIA | 160 |
| ALTA | 162 |
2.4. Frecuencia cardíaca en función de los umbrales específicos
Este, quizá, sea el dato más esclarecedor y fisiológico en relación con la FC, ya que determina los niveles de intensidades individuales.
Encontramos investigaciones que comparan la FC de juego con relación a la FC máx. Beam y Merril (1994) observaron que jugadoras de nivel júnior presentaban durante un 61,8% del tiempo de juego intensidades superiores al 85% de la FC máx, el 30% del tiempo de juego intensidades superiores al 90% y el 3,8% por encima del 95% de la FC máx. Los mismos autores pudieron verificar que las jugadoras de baloncesto mantenían durante el 61,8% del tiempo real del juego valores por encima del 85% de la FC máx, datos muy parecidos a las conclusiones a las que llegaron McInnes et al. en 1995, donde determinaron que las intensidades medias de juego se situaban en el 89+2% de la FC máx.
Por su parte, López y López (1997), en su estudio realizado con jugadores en edad cadete (14-16 años), observaron intensidades de 180 pulsaciones/min, encontrando que por debajo de esta FC se situaban el 17,3% de los registros recogidos de FC, entre 180 y 200 pulsaciones/min, el 69,6%, y por encima de 200 pulsaciones/min, el 12,6% de los registros, tal y como mencionábamos anteriormente.
En un trabajo sin publicar (Calleja et al., 2006) se evaluó la respuesta de la FC basal, tomada en ayunas al levantarse, en un grupo de jugadores internacionales júnior en régimen de concentración permanente, durante dos ciclos clásicos: impacto y recuperación. Al finalizar el estudio se observaron diferencias significativas en los valores medios de FC basal entre ambos ciclos de trabajo. La FC disminuye significativamente del microciclo de impacto (57,63 + 3,7 pulsaciones/min) al microciclo de recuperación (55,14 + 3,6 pulsaciones/min; p <0,020) (figura 3.5).
Figura 3.5. Diferencia de FC del ciclo de impacto-recuperación. (Calleja, Lekue, Leibar, Terrados, 2006. Datos no publicados).
En un análisis reciente sobre adolescentes y preadolescentes, realizando actividades de baloncesto y valorando el tiempo de juego con relación al umbral anaeróbico, Blanco y Brito (2003) estimaron que la mayor parte del tiempo, las intensidades se sitúan por debajo del umbral anaeróbico. No obstante, cuando las intensidades superan o igualan el umbral anaeróbico, el grupo de adolescentes mantiene más tiempo dichas intensidades, siendo éste grupo el que mantiene durante un período más largo el trabajo de tipo aeróbico.
Figura 3.6. Jugadores del Proyecto Siglo XXI, finalizado un test de FCmáx. Fotografía de Juan Flor.
Por último, cuando se relaciona fatiga fisiológica y decisiones o ejecuciones en juego, encontramos que Refoyo (2001) realiza un análisis sobre estas variables interesante y novedoso.
En este estudio se valora la capacidad de decisión correcta e incorrecta en las acciones mostradas en la tabla en relación con los umbrales fisiológicos, estimados por ergoespirometría.
Los porcentajes de decisiones correctas e incorrectas son estadísticamente distintos en función del rango de intensidad para un nivel de significación de p <0,001, encontrando los porcentajes que se expresan en la tabla 3.7.
Como se puede apreciar, el porcentaje de decisiones incorrectas sobre el UAN (umbral anaeróbico individual) aumenta significativamente (25,9%) con respecto al resto de intensidades.
Sin embargo, por lo que respecta a la ejecución, apreciamos que aunque el porcentaje de ejecuciones incorrectas aumenta con la fatiga, no lo hace con la misma importancia que ocurre con la decisión. Como se puede comprobar, los porcentajes de ejecuciones correctas e incorrectas son estadísticamente distintos en función de los rangos de intensidad para un nivel de significación de p <0,002, encontrando los porcentajes expresados en la tabla 3.8.
Tabla 3.7. Decisión táctica en relación con los rangos de intensidad fisiológica (Refoyo, 2001).
Tabla 3.8. Ejecución en relación con los rangos de intensidad (Refoyo, 2001).
3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
En el futuro sería interesante profundizar en este tema de varias maneras.
Se pueden comparar los datos de la FC en la competición con pruebas de esfuerzo en laboratorio y de campo para individualizar la intensidad en función de la reserva de la FC (% RFC), en función de umbrales (% VT1, % VT2) y de la FC máx del sujeto (% FC máx).
También se puede hacer un análisis de los entrenamientos y su transferencia a la competición, así como el análisis de los entrenamientos para establecer sus rangos de intensidad en función de sus objetivos.
Es interesante diseñar los ejercicios en función de la relación FC/intensidad para facilitar el trabajo a los entrenadores y saber en qué momento de la temporada es interesante ubicarlos.
4. SÍNTESIS DE IDEAS FUNDAMENTALES
Como se ha podido constatar, el baloncesto es un deporte interválico con diferentes fases de juego, que provoca grandes diferencias de registro de la FC. Igualmente hemos podido corroborar que los jugadores pueden mantener registros de FC medios altamente elevados durante fases de juego relativamente prolongadas, hecho favorecido, sin lugar a dudas, por las pausas reglamentarias inferiores a 30 s.
En deportistas en edades de formación, la FC es un parámetro muy lábil, por lo que consideramos que no se debiera utilizar como un criterio diagnóstico.
Gracias a la medición telemétrica de la FC se puede llegar a conocer parte de la carga fisiológica del entrenamiento y la competición en baloncesto.
5. BIBLIOGRÁFIA CITADA
Beam W.C, T.L Merrill. Analysis of heart rates during female collegiate basketball. Med Sci Sport Exerc S66, 26, 1994.
Blanco J, J.C. de Brito. Respuesta fisiológica durante el juego de baloncesto en preadolescentes y adolescentes. Arch Med Dep Vol. XX, nº 96: 305-309, 2003.
Buteau P., B. Grosgeorge, R. Handschuh. Basket-ball experimentation a I’INSEP. I’Insep. París, 1987.
Calleja J., J. Lekue, X. Leibar, N. Terrados. Problemática de valoración de la carga en deportes. II Jornadas Internacionales sobre innovaciones en Ciencias del Deporte: Fisiología y Entrenamiento. Málaga, 2003.
Calleja, J. Evaluación del metabolismo y la intensidad en jugadores internacionales júnior de baloncesto. Tesis doctoral. UPV, 2006.
Cañizares S., J. Sampedro. Cuantificación del esfuerzo y de las acciones del base en baloncesto. Clinic 22, 1993.
Cohen M. Contribuition á l’étude physiologique du basketball. These pour le doctorat de médicine. Paris, 1980.
Colli R., M. Faina. Pallacanestro: ricerca sulla prestazione. Revista di Cultura Sportiva, 1985.
Gilman G.M. The use of heart rate to monitor the intensity of endurance training. Sport Medicine 2, 21: 73-79, 1996.
Hernández Moreno J. Análisis de la acción de juego en deportes de equipo. Su aplicación al baloncesto. Tesis doctoral. Barcelona, 1987.
Higgs S.L., J. Riddell, D. Barr. The importance of O2 máx in performance in basketball game-simulated work task (abstract). Can J Appl Sports Sci 7: 237, 1982.
Janeira M.A., J. Maia. Game intensity in basketball. An interactionist view linking time-motion analysis, lac-tate concentration and heart rate. Coach Sport Sci J 3, 2: 26-30, 1998.
López C., F. López. Estudio de la frecuencia cardíaca en jugadores de categoría cadete en partidos oficiales. Apunts de Educación Física y Deportes 48: 62-67, 1997.
McArdle W. Aerobic capacity, heart rate, and estimated energy cost during women´s competitive basketball. Res Quart Exerc Sport 42 (2): 178-186, 1971.
Maclaren D. Court games: Volleyball and Basketball. En: Reilly, N. Secher, P. Snell, C. Williams. Physiology of Sport. London, E and F. N. Spon. págs. 427-464, 1990.
McInnes S.E., J.S. Carlson, C.J. Jones, M.J. Mckenna. The physiological load imposed on basketball players during competition. J Sport Sci 13: 387-397, 1995.
Papadopoulos P., G. Schmidt, S. Stafilidis, K. Baum. The characteristics of de playing and break times of a basketball game. Congreso de C.C. de la Actividad Física. Colegio de Licenciados Europeos de Actividad Física. Atenas, 2002.
Ramsey J.D., M.M. Ayoub, R.A. Dudek, H.S. Edgar. Heart rate recovery during a college basketball game. Res Q 41: 528-535, 1970.
Refoyo I. La decisión táctica de juego y su relación con la respuesta biológica de los jugadores. Una aplicación al baloncesto como deporte de equipo. Tesis Doctoral. U.C.M, 2001.
Riera J. Análisis cinemático de los desplazamientos en la competición de baloncesto. Revista de Investigación y documentación sobre ciencias de la EF y el Deporte 3: 18-25, 1986.
Rodríguez-Alonso M. Metabolismo aeróbico y anaeróbico en el baloncesto femenino. Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo, 1997.