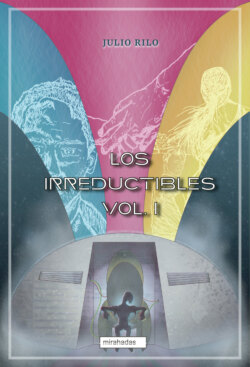Читать книгу Los irreductibles I - Julio Rilo - Страница 17
XI
Оглавление—Su cita de las siete, Sr. Lázaro.
—Gracias, Isidoro.
Isidoro inclinó la cabeza, y mientras Kino entraba caminando con mucha parsimonia y las manos todavía en los bolsillos de su chaquetón, salió en silencio del despacho cerrando la puerta tras de sí, con la cabeza todavía inclinada.
El despacho de Raúl era una habitación rectangular el doble de grande que el piso de Kino, y con techos el triple de altos. A ambos lados de las puertas de entrada había colocadas dos filas de tres sillas que se soportaban sobre una única pata. Las paredes estaban decoradas con los pósteres de las producciones de más éxito de lo que había sido primero Estudios y luego Industrias Lázaro. La mayoría de esos pósteres eran de las películas de Ricardo, cine de aventuras, suspense, histórico, negro, comedia… y un largo etcétera. A la hora de definir a Ricardo Lázaro decir versátil era quedarse corto, la verdad. También había algunos pósteres de las senseries que más éxito habían tenido desde que Raúl estaba al frente, pero comparar la relevancia de estas con la que en su día tuvieron las películas de su padre, a los ojos de Kino, era ridículo.
En el extremo opuesto a la entrada del despacho no había pared, sino una pieza única de vidrio de veinte centímetros de grosor, y delante de este ventanal, la mesa de Raúl.
Raúl bordeó la mesa mientras se abrochaba la chaqueta, moviéndose sin mucha seguridad en lo referente a cómo proceder a continuación. Raúl era cinco años mayor que Kino, pero ya antes de cumplir los años que ahora tenía su hermano pequeño, había empezado a quedarse calvo, lo que supuso una herida irreparable en su orgullo. Siempre había sido un ejemplo de vida sana, y Kino estaba convencido de que ese era el motivo por el que, con tal de conservar la apariencia de que podía mantener el control sobre su cuerpo, Raúl se afeitó la cabeza entera, menos la barba. En una ocasión, Kino le había soltado que no engañaba a nadie, que no era él quien decidía dónde crecía el pelo y dónde no. Cosas de hermanos.
Raúl iba vestido elegante y con gusto, como era habitual. Llevaba una chaqueta añil encima de una camisa color vainilla, y unos pantalones blancos relucientes. Cuando Kino llegó hasta él, los dos se quedaron un momento sin saber qué hacer, hasta que al final Raúl le echó valor y le dio un muy incómodo abrazo a su hermano.
—Me alegro de verte, Joaquín.
—Ya, ya…
—¿Qué tal el trabajo?
—Pues como siempre. ¿Y tú qué? ¿El trabajo bien? ¿La familia bien?
Raúl captó al instante el sarcasmo en la voz de su hermano, y pareció irritarse.
—Todo sigue como siempre. Así que sí, supongo que bien.
Kino asintió repetidas veces ante la respuesta de su hermano.
—Pues nada, tú dirás. ¿Qué hay de nuevo?
—¿Leíste mi correo?
—Estoy aquí, ¿no? Lo que no entiendo es en qué puedes querer tú mi ayuda.
—Pues verás, es algo complicado. No sé si lo sabes, pero el mercado de las senseries está en recesión.
—Yo paso de las senseries.
—Y a mí me parece genial, pero ¿quieres que te explique por qué quería hablar contigo?
—Pues sí. Y si puede ser explícame también por qué necesitabas que viniese aquí en persona.
—Porque el asunto del que vamos a hablar es máximo secreto. De hecho, si después de que te lo cuente dijeras que estás interesado, deberías de firmar un contrato de confidencialidad.
Kino se aguantó y consiguió reprimir una carcajada.
—Que sí, que te firmo lo que quieras, pero dime para qué coño he venido aquí.
Raúl hizo una pausa. Parecía como si empezase a arrepentirse de haber convocado a su hermano.
—Tengo una oferta de trabajo.
—¿Para hacer qué?
—Para un proyecto de I+D.
—¿I+D? —Aquello descolocó a Kino—. Tío, tú ya sabes que yo de informática no tengo ni idea.
—Ya, pero tampoco es necesario. Lo cierto es que eres tú el único que puede llevar a cabo el trabajo.
—¿Y de qué trabajo se trata?
—No te lo puedo decir hasta que firmes el contrato de confidencialidad.
—Ajá. Pues lo siento, Raúl, pero como entenderás, con la información que me das no te voy a decir que sí a nada. Principalmente porque no me hace falta curro. Así que…
—Te puedo decir cuánto cobra un responsable de contenidos sénior.
Kino levantó una ceja mientras inclinaba la cabeza.
—Pues no te cortes.
—Trescientos mil euros.
Kino sintió un vacío en el estómago, pero mantuvo su cara de póker. Con lo que ganaba un ejecutivo de esos al año, él podría sobrevivir diez. O cinco, si se consentía unos cuantos caprichos.
—¿Y me puedes decir también cuánto duraría dicho trabajo?
—Te puedo decir una estimación. —Kino le hizo un gesto de impaciencia—. No deberíamos de tardar más de seis meses en tener un prototipo listo.
Kino se lo pensó un momento, por el simple motivo de que toda aquella situación parecía demasiado buena y aleatoria. En algún lado tenía que haber una pega. No tenía ni idea de qué le iba a pedir, y que le mataran si se le ocurría algo que solo pudiese hacer él en todo el mundo. Aunque, por otra parte, una vocecilla en el interior de su cabeza le decía que dejase de pensárselo y aceptase. Con esa cantidad de dinero podría dejar su trabajo y centrarse por fin en su novela. Y hasta en la secuela.
—A ver si lo entiendo —empezó a decir Kino—, desde el momento en el que diga que sí al dinero es cuando estaré sujeto a la confidencialidad, ¿no es así?
—Es una forma de decirlo, sí.
—¿Y no me vas a decir qué es lo que quieres que haga?
—No. Hasta que aceptes. Y no te preocupes —dijo Raúl con una media sonrisa burlona—, no va a ser traficar con drogas ni nada parecido.
—Qué gilipollas eres…
—¿Y bien?
Hubo un silencio tenso entre los dos. Tenso porque los dos sabían qué iba a pasar a continuación, y Kino hubiese querido decir que no por orgullo, pero ese dinero le vendría muy bien.
—Solo una cosa.
—Dime.
—Si después de que me hayas explicado qué coño quieres que haga, me quiero echar atrás, ¿puedo hacerlo?
—Bueno, siempre que no incumplas el contrato de confidencialidad…
—Ya, ya… ¿Podría echarme atrás?
—Sí… aunque no cobrarías.
—Chachi. Pues entonces firmo, Capitán Obvio.
Kino extendió la mano, y Raúl le aceptó el gesto después de mirarlo a los ojos con resignación.
—Hablando de capitanes, ¿dónde está tu gorrita?
—¿Qué gorrita?
—La de marinero. Pareces el capitán del Titanic antes de que le salieran canas, con esa ropa.
Raúl le soltó la mano, lamentando a dónde se había visto obligado a recurrir.