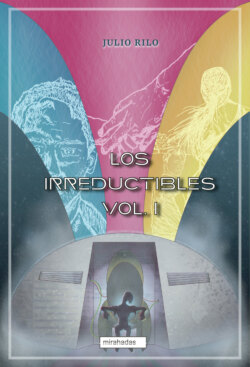Читать книгу Los irreductibles I - Julio Rilo - Страница 9
III
ОглавлениеCuando salió de la oficina, más que luz quedaba algo de claridad. El cielo gris dejaba pasar poca luz, y algunas gotas solitarias se dejaban caer con pereza para incordiar a los viandantes salpicándoles cuando caían sobre sus frentes o las coronillas. Kino dejó que las gotas le salpicasen, agradeciendo el frescor a pesar de que en la calle hacía bastante frío y le salía vapor de la nariz que asomaba por encima de su viejo chaquetón verde lleno de remiendos. Pero necesitaba el frío en aquellos momentos. El trabajo siempre le dejaba una sensación de embotamiento mental, y salía congestionado y cansado.
Toda la gente de la calle caminaba hacia el metro, mirando a los hologramas de las palmas de las manos o al suelo y amontonándose contra las paredes de los edificios, para que las terrazas les tapasen de las escasas gotas que caían esparcidas dejando marcas redondas en la acera. A Kino no le apetecía meterse en metro y embutirse como comida en conserva. Si cogía el metro tardaría algo más de una hora en llegar a casa, y si cogía el bus de hora y media no iba a bajar, pero en su mente no había lugar a duda. En el bus también iba a ir apretado con toda la gente, pero si iba en bus tendría oportunidad de mirar por la ventana, y aunque el paisaje urbano de Madrid era de todo menos bonito y relajante, era mejor que mirar por una ventana que da a un túnel negro. Además, todavía no era la hora punta de salida del trabajo, y no tenía que encontrarse con toda la marabunta de gente que se amontonaba en la red de transporte público a partir de las siete.
Apoyado contra la marquesina desde la parte exterior, Kino se liaba un cigarro mientras esperaba al bus, a sabiendas de que en cuanto lo encendiera aparecería y lo tendría que apagar. Así fue, y justo cuando Slash comenzaba a tocar Paradise city, el bus de la línea TP-34 llegó frenando suavemente hasta la parada con un suave zumbido eléctrico. Las puertas se abrieron, y Kino esperó a que la gente que se amontonaba delante acabara de pelearse por ver quién se quedaría con los «mejores sitios». Pasó su pulsera por delante del lector, que estaba situado donde antiguamente se sentaban los conductores, y no pasó nada. Volvió a pasar la pulsera y el resultado fue el mismo. Era imposible que en la cuenta no tuviese saldo suficiente como para un billete de bus, así que debía de ser problema de la máquina. Por tanto, optó por tomar la decisión más inteligente y le soltó un golpe seco al lector del bus, volvió a pasar la pulsera por delante y un billete salió de la ranura expendedora, lo que indicaba que la transacción ya se había hecho desde la aplicación del banco.
El bus arrancó lentamente y se incorporó al tráfico, y Kino se puso todo lo cómodo que le permitían los rígidos asientos de plástico del bus. Le esperaba un buen trecho hasta llegar a casa y darse una buena ducha, que era lo que más le apetecía en aquellos momentos. La música que no dejaba de sonar en sus auriculares era una ayuda para sobrellevar la espera del trayecto.
A medida que el bus iba avanzando, la lluvia empezó a aumentar la intensidad, y a través de los cristales surcados de agua se veía la estampa del ocaso gris de Madrid como si fuese una foto a la que le hubiesen aplicado un filtro sepia. Los edificios lisos, grises y llenos de amplias cristaleras de aspecto nuevo e inmaculado presentaban un notable contraste con la gente que caminaba ajetreada por las aceras, aceras iluminadas perpetuamente por señales luminosas de LED que reproducían anuncios personalizados dependiendo de quién pasara por delante del anuncio. Casi todas las vallas publicitarias se enlazaban automáticamente con las HSB de los viandantes, y emitían anuncios en los que ellos eran los protagonistas después de que la valla hiciese un modelado en tres dimensiones de la cara del cliente tras haber hecho una exhaustiva búsqueda por las fotos e historial de información de sus redes sociales en menos de un nanosegundo. Gente de todos los estilos y colores caminaba por la calle prestándole atención únicamente a sus asuntos, y aunque se hubiesen acicalado al principio de la jornada, ahora su aspecto era desaliñado y apagado y todos ellos parecían apáticas manchas grises que volvían a casa, efecto que se había alcanzado entre la lluvia y el peso que la propia jornada tenía sobre la gente cuando no se para desde la mañana hasta la tarde. Era como si la propia ciudad se esforzase en apagar los colores con los que la gente se emperifollaba. Eran pocas personas las que se detenían en alguno de los puestos de venta que se repartían por las calles, donde literalmente se podía encontrar cualquier cosa, y eran menos aún los que se detenían a soltar alguna mísera limosna a los numerosos mendigos que, usando cartones, papeles y plásticos, se guarecían tan buenamente como podían de los elementos y de la gente que siempre estaba a escasos centímetros de pisarles. Toda aquella estampa se dejaba entrever en medio de la bruma constante que emanaba de todas las alcantarillas y rejillas que había por la calle, cubriendo el frío aire de la ciudad de vapor sucio que, además del agua que caía del cielo sin limpiar nada, terminaba de mojar las calles madrileñas.
Eran poco más de las siete de la tarde cuando el bus lo dejó en su parada, y una vez en la calle se encendió tapándose con la mano otro cigarro, que se había tomado la molestia de liarse mientras iba en el bus para ir fumándoselo al caminar bajo la lluvia las tres manzanas que había desde la parada de bus hasta su casa.
Cuando llegó a su portal sonaba el solo de guitarra de Hey Joe, de Jimi Hendrix, acercó su pulsera al sensor de la puerta y esta se abrió con un breve zumbido. El ascensor subió rápidamente los ocho pisos que le separaban de la calle antes de que terminase la canción. Desde el ascensor hasta el portal, y volviendo a acercar su pulsera a la cerradura magnética de la puerta de su estudio llegó por fin a casa.
Kino atravesó la puerta escuchando los primeros acordes del Blues del teléfono, y le pareció muy apropiada para el momento actual, por lo que trasladó el audio de los auriculares a los altavoces por Bluetooth desde su pulsera. Pasó de largo por delante del perchero que había al lado de la puerta, mientras se intentaba quitar aparatosamente la mochila y el chaquetón al mismo tiempo. Cuando lo consiguió, arrojó ambos en direcciones opuestas: el abrigo a su izquierda quedó tirado encima de un sofá del salón/recibidor, y la mochila con toda la ropa sucia del fin de semana la lanzó hacia la derecha, que era donde estaba el cuarto de baño y, por tanto, la lavadora. Ya haría la colada mañana.
Su piso era un estudio de cincuenta metros cuadrados, con un espacio principal, un baño y una cocina. La sala principal estaba separada con muebles en otros tres pequeños espacios. El salón era lo primero que se veía al entrar en el apartamento, con un sofá de tres plazas enfrente de la amplia pared sobre la que Kino proyectaba sus películas. Detrás del salón había la zona en la que Kino guardaba sus colecciones de películas, libros, videojuegos, cómics y hasta unos cuantos vinilos. Tenía consolas antiguas, y reproductores de DVDs, y los conectaba al proyector del salón cuando tenía tiempo libre y le apetecía relajarse. Incluso tenía un tocadiscos, que era una de sus posesiones más preciadas. El tercer espacio era un dormitorio parco en mobiliario, donde solo había una cama doble, que muy pocas veces veía ocupada la totalidad de su superficie, y un armario.
Se sentó resoplando cansado en una de las sillas que había alrededor de la mesa de IKEA que usaba para comer, las pocas veces que comía en el piso. Tras un largo suspiro extendió su brazo izquierdo, en el que llevaba la pulsera, sobre la mesa. Aún no había abierto el correo de su hermano.
A la hora de comer le llegó una notificación de un correo, algo poco habitual. La gente usaba principalmente Facebook para comunicarse, algo que Kino odiaba. Por lo que abrió el correo con curiosidad y su sorpresa fue mayúscula cuando vio que quien le había escrito el correo no era otro que su hermano Raúl, con quien hacía casi seis meses que no se intercambiaba palabra. Y era la línea del Asunto lo que más lo inquietaba: «Tenemos que hablar».
Con el brazo extendido, contemplando su pulsera, Kino decidió que aún no estaba preparado para ver qué coño querría su hermano, pero sí que se le ocurrió qué tipo de mensaje quería redactar. Encendió la pulsera y los menús se desplegaron, y en el menú del chat buscó el contacto de Rebe y abrió la conversación. Suspiró taciturno al ver el historial de la conversación de otros días, una sucesión de mensajes escritos por él, que solo eran contestados a veces, y con pocas palabras. Hizo de tripas corazón y una vez más se tragó su orgullo y le envió un saludo, preguntándole qué tal el fin de semana.
No esperaba una contestación en los próximos minutos, así que se fue directamente a la ducha. Fijó el grifo para que el agua saliera caliente. Muy caliente. Salía tan caliente que casi quemaba, y le picaba la piel de los hombros y el pecho, pero era justo lo que necesitaba. El calor le relajaba los músculos agarrotados de la espalda (después de los treinta viajar en tren ya no era tan cómodo), y sentía como si el agua extremadamente caliente limpiase mejor que el agua más templada. Salió del baño envuelto en una niebla digna de Londres, y con la toalla a la cintura se acercó a comprobar si Rebe le había contestado. No era así.
Se puso el pijama y fue a prepararse la cena, que no era otra cosa que unos noodles precocinados que metió en el microondas con un poco de agua encima, que acompañaría más tarde con un trozo de pan. Mientras el bote de plástico daba vueltas bajo la luz, y después de meter un trozo de pan congelado en el pequeño horno que tenía colocado sobre la nevera, Kino volvió a comprobar el chat y vio con desagrado que Rebe seguía ausente. Fue hasta las estanterías donde tenía sus colecciones de películas. También tenía unas cuantas series de televisión con todas sus temporadas. Anduvo divagando, pasando el dedo distraído por encima de los títulos, sin terminar de decidir qué le apetecía ver aquella noche.
Le apetecía algo familiar, algo que ya conociera, ya que de aquella manera daba igual si era una película densa que él podría permitirse no prestarle el cien por cien de su atención. Le apetecía algo llevadero pero tranquilo. Nada de acción o, si la tenía, poquita. Quizás algo en blanco y negro. Vio unos cuantos títulos de películas antiguas que le llamaron la atención, y finalmente se quedó con dos opciones: Solo ante el peligro y La dama de Shanghái. Inconscientemente volvió a pensar en si Rebe le habría contestado y fue hasta la mesa del salón, que era donde seguía la pulsera. Nada. Por lo que al final se decantó por La dama de Shanghái. Mientras conectaba el DVD con un cable alargador a la entrada del proyector, Kino pensaba que tampoco le importaría ver Sed de mal. Pero esa sería otro día, que hoy ya se había decidido.
Mientras terminaba de preparar el proyector, el timbre del microondas sonó con un alegre ding, por lo que sacó los fideos del microondas y el pan del horno y dejó ambas cosas sobre una bandeja de plástico encima de la mesita de madera que había enfrente del sofá. Antes de sentarse fue a por su cajita de turrón y comprobó por última vez sus mensajes. Rebe seguía sin contestar, así que Kino cerró malhumorado el menú del chat, lo que dejó a la vista la bandeja de entrada del correo, que estaba abierta en una pestaña detrás del chat. Allí, arriba de todo, en negrita al no haberlo abierto todavía, seguía esperando el mensaje de su hermano. Kino lo ignoró una vez más, apagó la música (en esos momentos sonaba Café Quijano) y silenció su holo-pulsera, dejándola sobre la mesa. Se sentó delante de su cena (por llamarla de alguna manera), dejó su cajita del turrón a un lado, para luego darle al play.