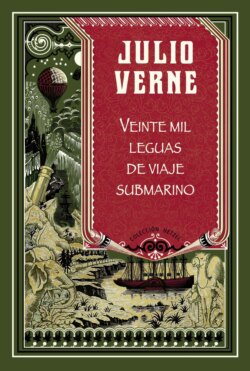Читать книгу Veinte mil leguas de viaje submarino - Julio Verne - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII UNA BALLENA DE ESPECIE DESCONOCIDA
ОглавлениеLa sorpresa producida por aquella caída no me impidió conservar una clarísima impresión de las sensaciones experimentadas.
Me vi primero sumergido a unos veinte pies de profundidad. Sin tener la pretensión de igualarme con Byron ni con Edgar Poe, que fueron maestros, soy buen nadador, y aquella inmersión no me hizo perder la cabeza. Dos vigorosos taconazos me elevaron a la superficie del mar.
Mi primer cuidado fue buscar con la vista a la fragata. ¿Se habría advertido mi desaparición? ¿Habría virado de bordo el Abraham Lincoln? ¿Habría, el comandante Farragut, botado una embarcación en mi búsqueda? ¿Podía esperar mi salvación?
Eran las tinieblas muy profundas. Divisé una masa negra que desaparecía por el este, cuyos faroles de situación se apagaron a lo lejos. Era la fragata. Estaba perdido.
—¡Socorro! ¡Socorro! —grité, nadando hacia el Abraham Lincoln con desesperada fuerza.
Mi ropa me estorbaba, porque, pegándola el agua a mi cuerpo, paralizaba mis movimientos. ¡Yo perdía pie! ¡Me ahogaba!
—¡Socorro! —fue el último grito que exhalé.
Llenóse mi boca de agua, y luchando con las olas, me sentí arrastrado al abismo...
De pronto mi ropa fue asida por una mano vigorosa que me levantó violentamente a la superficie del mar, y percibí estas palabras pronunciadas a mi oído.
—Si quiere el señor tomarse la molestia de apoyarse en mi hombro, nadará con más facilidad.
Agarré con una mano el brazo de mi fiel Conseil.
—¡Tú! —le dije— ¡Tú!
—Yo mismo —respondió Conseil—, a las órdenes del señor.
—¿Te precipitó al mar el mismo choque y al propio tiempo que a mí?
—De ningún modo; pero estando al servicio del señor, le he seguido.
Parecíale esto muy natural al digno mozo.
—¿Y la fragata? —pregunté.
—¡La fragata! —respondió Conseil, volviéndose de espaldas—; creo que hará muy bien el señor en no contar con ella.
—¿Qué dices?
—Digo que, en el momento de arrojarme al mar, oí que los timoneles gritaban: «¡La hélice y el timón se han roto!».
—¿Rotos?
—Sí, por el diente del monstruo. Es la única avería que, a mi entender, ha sufrido el Abraham Lincoln; pero desgraciadamente para nosotros, ya no puede gobernarse.
—¡Entonces estamos perdidos!
—Tal vez —respondió con sosiego Conseil—. Sin embargo, todavía podemos disponer de algunas horas, y en algunas horas puede hacerse mucho.
La imperturbable sangre fría de Conseil me dio ánimo. Yo nadaba con más vigor; pero molestado por la ropa, que me oprimía como una envoltura de plomo, tenía suma dificultad en sostenerme. Conseil lo advirtió.
—Permítame el señor que le haga una incisión —dijo.
Y pasando una navaja abierta bajo mis ropas las rasgó de arriba abajo con un rápido movimiento. Después me las quitó prestamente, mientras yo nadaba por ambos.
A mi vez presté igual servicio a Conseil, y proseguimos navegando uno junto a otro.
Nuestra situación no dejó, sin embargo, de continuar siendo terrible. Quizá no habría sido advertida nuestra desaparición, y, aun siéndolo, la fragata no podía volver a sotavento hacia nosotros careciendo de timón. No podíamos contar, por lo tanto, más que con los botes.
Conseil, partiendo de esta hipótesis, razonó con frialdad y formó su plan. ¡Admirable naturaleza! Aquel flemático muchacho estaba sobre las aguas como en su casa.
Se decidió que, no abrigando más esperanza que la de ser recogido por los botes del Abraham Lincoln, debíamos organizarnos de manera que pudiéramos aguardarlos durante el mayor tiempo posible. Resolví dividir nuestras fuerzas, a fin de no gastarlas simultáneamente, y se convino lo siguiente: mientras el uno, echado de espaldas, estaría quieto con los brazos cruzados y las piernas tendidas, el otro nadaría impeliéndole. Este oficio de remolcador no debía durar más de diez minutos, y, relevándonos, podíamos nadar durante algunas horas, y quizá hasta el amanecer.
Mientras uno permanecía inmóvil, el otro nadaría.
¡Débil probabilidad!, pero la esperanza se halla tan arraigada en el corazón del hombre. ¡Además, éramos dos! Aunque esto parezca imposible, aseguro que, si bien yo quería destruir en mí toda ilusión, por más que me empeñaba en desesperar no podía conseguirlo.
La colisión de la fragata y del cetáceo había ocurrido hacia las once de la noche. Contaba yo, pues, con ocho horas de natación hasta la salida de Sol. La operación es rigurosamente practicable relevándose. El mar, bastante bonancible, nos fatigaba poco. Trataba yo alguna vez de penetrar con la mirada aquellas profundas tinieblas, tan sólo interrumpidas por la fosforescencia que nuestros movimientos producían. Miraba aquellas ondulaciones luminosas que se quebraban en mi mano, y cuya superficie chispeante parecía salpicada de manchas lívidas. Se diría que estábamos sumergidos en un baño de mercurio.
Hacia la una de la madrugada me sentí extraordinariamente cansado. Se apoderó de mis miembros una rigidez producida por violentos calambres. Conseil tuvo que sostenerme, quedándole el cuidado exclusivo de nuestra conservación. Pronto sentí que el pobre mozo estaba jadeante y que su respiración se hacía corta y fatigosa. Comprendí que no podría resistir mucho tiempo.
—¡Déjame! ¡Déjame! —le dije.
—¿Abandonar a mi señor? ¡Nunca! Cuento con ahogarnos juntos.
En aquel momento la luna apareció entre los bordes de una espesa nube impelida por el viento hacia el este. La superficie del mar chispeó bajo sus rayos, y esta luz benéfica reanimó nuestras fuerzas. Mi cabeza se levantó. Mi mirada recorrió todos los puntos del horizonte. Divisé la fragata. Hallábase a unas cinco millas y sólo formaba una masa sombría apenas apreciable. ¡Pero no se veían botes!
Quise gritar. Mas ¿para qué a tan larga distancia? Mis labios entumecidos no dejaron pasar sonido alguno. Conseil pudo articular algunas palabras, y le oí gritar varias veces.
—¡Socorro! ¡Socorro!
Suspendidos un instante nuestros movimientos, prestamos atención, y, a no ser que me engañase uno de esos ruidos que la sangre oprimida produce en los oídos, me pareció que un grito respondía al de Conseil.
—¿Has oído?
—¡Sí! ¡Sí!
Y Conseil lanzó al espacio otro grito desesperado.
Esta vez no había error posible. Una voz humana respondía a la nuestra. ¿Era la de algún infortunado, abandonado en medio del océano, víctima también del choque, o nos hablaban en medio de las sombras desde algún bote de la fragata?
Conseil hizo un esfuerzo supremo. Se apoyó en mi hombro, y sosteniéndole yo por la energía de una postrera convulsión, se levantó a medias fuera del agua y volvió a caer rendido.
—¿Qué has visto?
—He visto... —murmuró—; he visto... pero no hablemos... conservemos todas nuestras fuerzas.
—¿Qué has visto?
Entonces, no sé por qué, me vino a la imaginación por primera vez la idea del monstruo... ¡Sin embargo, aquella voz que habíamos oído!... Ya no existen los tiempos aquellos en que Jonás se refugiaba en el vientre de una ballena.
Entre tanto, Conseil seguía remolcándome. Levantaba a veces la cabeza, miraba ante sí y daba un grito al cual respondía una voz cada vez más cercana. Yo apenas la oía. Mis fuerzas estaban agotadas. Mis dedos se separaban; mi mano no me proporcionaba ya punto de apoyo; mi boca, convulsivamente abierta, se iba llenando de agua salada; el frío se apoderaba de mí. Levanté la cabeza por última vez, y después me sumergí.
En aquel momento tropecé con un cuerpo duro y me agarré a él. Luego sentí que me sacaban a la superficie, que mi pecho respiraba, y me desvanecí...
No tardé en recobrar los sentidos, gracias a unas vigorosas fricciones que me recorrieron el cuerpo. Entreabrí los ojos...
—¡Conseil! —murmuré.
—¿Ha llamado el señor? —respondió Conseil.
Entonces, a los últimos rayos de la luna que desaparecían en el horizonte, percibí una figura que no era la de Conseil, y al momento la reconocí.
—¡Ned! —exclamé.
—¡En persona, y corriendo tras de su ganado premio! —respondió el canadiense.
—¿Ha sido arrojado al mar por el choque de la fragata?
—Sí, profesor, pero, más afortunado que usted, he podido tomar casi inmediatamente pie sobre un islote flotante.
—¿Un islote?
—O, por mejor decir, sobre su narval gigantesco.
—Explíquese, Ned.
—Sólo que he comprendido enseguida por qué mi arpón, no pudiendo herirle, se embotó sobre su pellejo.
—¿Por qué, Ned, por qué?
—Porque esa fiera, profesor, está hecha de acero.
Yo necesité aquí recobrar mi espíritu, vivificar mis recuerdos y comprobar mis propias aserciones.
Las últimas palabras del canadiense habían producido un vuelco súbito en mis ideas. Me incorporé rápidamente sobre el objeto medio sumergido que nos servía de refugio. Lo golpeé con el pie. Era indudablemente un cuerpo duro, impenetrable, y no aquella sustancia blanda que constituye la masa de los grandes mamíferos marinos.
Pero aquel cuerpo duro podía ser muy bien una osamenta semejante a la de los animales antediluvianos, y todo quedaría reducido a clasificar el monstruo entre los reptiles anfibios, tales como las tortugas o los aligatores.
¡Pues bien, no! El negruzco lomo que me sostenía era liso, bruñido y sin imbricaciones. Producía con el choque un sonido metálico, y por increíble que esto fuera, parecía, digo mal, estaba construido con planchas atornilladas.
No era ya posible dudarlo. El animal, el monstruo, el fenómeno natural que había entretenido al mundo entero y trastornado la imaginación de los marinos de ambos hemisferios, era un fenómeno más asombroso todavía, un fenómeno creado por la mano del hombre.
El descubrimiento de la existencia del ser más fabuloso y mitológico no me hubiera sorprendido en tan alto grado. Muy natural es que todo lo prodigioso proceda del Creador. Pero hallar de pronto ante mis ojos misteriosa y humanamente realizado lo imposible era un acontecimiento capaz de trastornar la razón.
Y no había vacilación posible. Estábamos tendidos sobre el lomo de una especie de barco submarino que presentaba, en lo que pude ver, la forma de un inmenso pez de acero. La opinión de Ned Land ya estaba formada. Conseil y yo no pudimos menos de venir a estar conformes con él.
Nos encontrábamos sobre el lomo de una especie de barco submarino.
—Pero entonces —dije—, este aparato encierra dentro de sí un mecanismo de locomoción, así como una tripulación para maniobrarlo.
—Ciertamente que sí —respondió el arponero—, y sin embargo, hace tres horas que habito esta isla flotante, sin que dé señal de vida.
—¿Esta embarcación no se ha movido?
—No, señor Aronnax; se deja mecer por las olas, pero no se mueve.
—Ya sabemos con toda seguridad, sin embargo, que está dotada de gran velocidad. Y como se necesita una máquina para producir este movimiento, y un maquinista para dirigirla, infiero... que estamos salvados.
—¡Hum! —exclamó Ned Land en tono de duda.
Entonces, y como si se tratase de corroborar mi raciocinio, se oyó cierto ruido, al parecer hervor, por la parte posterior de tan extraño aparato, cuyo propulsor era evidentemente una hélice, y se puso en movimiento. Tuvimos el tiempo preciso de aferrarnos sobre la parte superior, que sobresalía de las aguas como unos ochenta centímetros. Por fortuna, su velocidad no era excesiva.
—Mientras navegue horizontalmente —expuso Ned Land—, nada tengo que decir; pero si tiene el capricho de sumergirse, ¡no doy dos pesos por mi pellejo!
El canadiense hubiera podido decir que menos todavía. Era por lo menos urgente comunicar con los seres encerrados en las entrañas de aquella máquina. Busqué por la superficie una abertura, una escotilla, una boca de entrada; pero las líneas de pernos, sólidamente remachadas sobre la juntura de las planchas, eran rectas y uniformes.
Por otro lado, la luna desapareció, dejándonos en profunda oscuridad. Había que aguardar el día para pensar en los medios de penetrar dentro de aquel barco submarino.
Nuestra salvación dependía, pues, únicamente del capricho de los misteriosos timoneles que gobernasen el aparato, y si se les ocurría sumergirse, estábamos perdidos. Salvo este caso, yo no dudaba de la posibilidad de entrar en relación con ellos. Y en efecto, si no fabricaban ellos mismos el aire necesario a la respiración, preciso era que viniesen de vez en cuando a la superficie del océano para renovarlo. Había, pues, necesidad de una abertura que pusiera el interior del barco en comunicación con la atmósfera.
En cuanto a la esperanza de ser salvados por Farragut, había que renunciar a ella completamente. Caminábamos hacia el oeste, y calculé que nuestra velocidad, relativamente moderada, alcanzaba doce millas por hora. La hélice batía las olas con regularidad matemática, despidiendo el agua fosforescente a gran altura.
Hacia las cuatro de la mañana creció la rapidez del aparato. Resistíamos con dificultad a esta vertiginosa marcha cuando las olas nos azotaban. Afortunadamente, Ned halló bajo sus manos una ancha argolla fijada en la parte superior del lomo de acero, y conseguimos aferrarnos a ella con seguridad.
Acabó por fin aquella larga noche. Mi recuerdo incompleto no me permite describir todas las impresiones recibidas. Sólo un detalle me vuelve a la memoria. Durante ciertos momentos de calma del mar y del viento, yo creí oír varias veces sonidos vagos y una especie de armonía fugaz causada por lejanos acordes. ¿Cuál era, pues, el misterio de aquella navegación submarina cuya explicación buscaba en vano el mundo entero? ¿Cuáles eran los seres que habitaban en aquel extraño buque? ¿Cuál el agente mecánico que le permitía desplazarse con tan prodigiosa rapidez?
Se hizo de día. Las brumas de la mañana nos envolvían, pero no tardaron en desvanecerse. Iba yo a examinar con atención el casco superior, especie de plataforma horizontal, cuando sentí que el aparato se sumergía:
—¡Eh, mil diablos! —exclamó Ned Land hiriendo con el pie la sonora plancha! ¡Abrid, navegantes poco hospitalarios!
Pero era difícil hacerse oír en medio de los ruidosos aletazos de la hélice. Por fortuna, el movimiento de inmersión cesó.
De pronto, en el interior del barco se distinguió un ruido de herrajes, que al parecer se corrían con violencia. Se levantó una trampilla; un hombre apareció, dio un grito singular, y desapareció en seguida.
Algunos instantes después, ocho lozanos mocetones, celado el rostro, aparecían silenciosamente y nos metían en su formidable máquina.