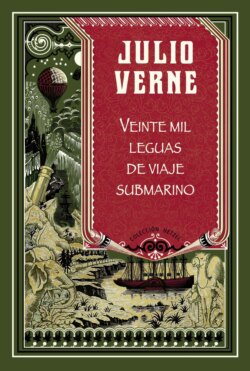Читать книгу Veinte mil leguas de viaje submarino - Julio Verne - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PARTE I I UN ESCOLLO FUGAZ
ОглавлениеFue notable el año 1886 por un acontecimiento singular, un fenómeno no explicado ni explicable, que nadie habrá indudablemente olvidado. Prescindiendo de los rumores que agitaban las poblaciones de los puertos y sobreexcitaban el ánimo público en el interior de los continentes, conmovióse especialmente la gente de mar. Los negociantes, armadores, capitanes de buques, skippers y masters1 de Europa y América, oficiales de las marinas militares de todos los países, y después los gobiernos de los diferentes estados de ambos continentes se preocuparon en alto grado del hecho a que nos referimos.
En efecto, hacía algún tiempo que varios buques se habían encontrado en el mar con una cosa enorme, un objeto largo, fusiforme, a veces fosforescente, infinitamente más grande y más rápido que una ballena.
Los hechos relativos a esta aparición, consignados en los diferentes libros de a bordo, coincidían con bastante exactitud en lo referente a la estructura del objeto o del ser en cuestión, la velocidad incalculable de sus movimientos, la potencia sorprendente de su locomoción, y la vida particular de que parecía dotado. Si era un cetáceo, superaba en volumen a todos los que la ciencia había clasificado hasta entonces. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni Duméril, ni Quatrefages hubieran admitido la existencia de semejante monstruo, sino viéndolo, lo que se dice haberlo visto con sus propios ojos de sabios.
Tomando el promedio de las observaciones hechas en diversas veces; desechando las evaluaciones tímidas que señalaban a dicho objeto una longitud de doscientos pies, y rechazando las opiniones exageradas que le suponían la anchura de una milla y la longitud de tres, podía asegurarse, sin embargo, que aquel ser fenomenal sobrepujaba mucho todas las dimensiones admitidas hasta el día por los ictiólogos; si es que existía.
Pero existía, efectivamente, no pudiendo ya negarse el hecho en sí mismo, y con esa tendencia que mueve al cerebro humano hacia lo maravilloso, se comprenderá la emoción producida en el mundo entero por tan sobrenatural aparición. En cuanto a relegarlo a la esfera de las fábulas, preciso era renunciar a ello.
Efectivamente, el 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson, de la Compañía de navegación a vapor de Calcuta y Burnach, había encontrado aquella masa movediza a cinco millas al este de las costas de Australia. El capitán Baker se creyó al pronto en presencia de un escollo desconocido, y ya se disponía a determinar su posición exacta, cuando dos columnas de agua, proyectadas por el inexplicable objeto, se elevaron silbando a ciento cincuenta pies. Por consiguiente, a no estar sometido aquel escollo a las expansiones intermitentes de un géiser, el Governor Higginson tenía que habérselas con algún mamífero acuático, hasta entonces desconocido, que despedía por sus espiráculos columnas de agua mezcladas con aire y vapor.
Observóse también semejante hecho el 23 de julio del mismo año en aguas del Pacífico, por el Cristóbal Colón, de la Compañía de navegación a vapor de la India Occidental y del Pacífico; por consiguiente, aquel cetáceo extraordinario podía trasladarse de un paraje a otro con sorprendente velocidad, puesto que con tres días de diferencia el Governor Higginson y el Cristóbal Colón lo habían observado en dos puntos del mapa separados por una distancia de más de setecientas leguas marítimas.
Quince días más tarde, a dos mil leguas de allí, el Helvetia, de la Compagnie Nationale, y el Shannon, de la Royal Mail, navegando ambos en aquella zona del Atlántico comprendida entre los Estados Unidos y Europa, se señalaron mutuamente al monstruo a los 42° 15’ latitud Norte y 60° 25’ de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. En esta observación simultánea se creyó posible evaluar la longitud mínima del mamífero en más de trescientos cincuenta pies ingleses2, puesto que el Shannon y el Helvetia eran de dimensión inferior, aunque medían cien metros desde la roda al codaste. Ahora bien, las ballenas mejores, las que frecuentan los parajes de las islas Aleutinas, la Kulammak y la Umgullick, jamás han excedido la longitud de cincuenta y seis metros, si es que la alcanzan.
Estas noticias, llegadas una tras otra; nuevas observaciones hechas a bordo del transatlántico Pereire; un abordaje entre el Etna, de la línea Iseman, y el monstruo; un acta levantada por los oficiales de la fragata francesa la Normandie; un informe muy serio, obtenido por el estado mayor del comodoro Fitz James, a bordo del Lord Clyde, excitaron profundamente la opinión pública. En los países de buen humor, el fenómeno se tomó a broma; pero las naciones graves y prácticas, Inglaterra, América, Alemania, se preocuparon vivamente por él.
En todos los grandes centros el monstruo se puso de moda. Fue tema de canciones en los cafés, de bromas en los periódicos, y de representación en los teatros. Las gacetillas pudieron variarse de mil diferentes modos. Aparecieron sin intermisión en los periódicos todos los seres imaginarios y gigantescos; desde la ballena blanca, la terrible Moby Dick de las regiones hiperbóreas, hasta el Kraken desmesurado, cuyos tentáculos pueden abarcar un buque de quinientas toneladas y arrastrarlo a los abismos del océano. Se reprodujeron las actas de los antiguos tiempos, las opiniones de Aristóteles y de Plinio, que admitían la existencia de estos monstruos, las narraciones noruegas del obispo Pontoppidan, las relaciones de Paul Heggede y los informes de Harrington, cuya buena fe no puede dudarse cuando asegura haber visto a bordo del Castellano, en 1857, a la enorme serpiente que no había frecuentado hasta entonces más que los mares del antiguo Constitucional.
Estalló entonces la interminable polémica de los crédulos y de los incrédulos en las sociedades eruditas y los periódicos científicos. La cuestión del monstruo enardeció los ánimos. Los periodistas imbuidos de espíritu científico, en lucha con los que hacen alarde de ingenio, vertieron oleadas de tinta durante aquella memorable campaña, y algunos llegaron a verter dos o tres gotas de sangre porque pasaron de la serpiente de mar a las más ofensivas personalizaciones.
Durante seis meses prosiguió la guerra con suerte diversa. A los artículos de fondo del Instituto Geográfico del Brasil, de la Academia Real de Ciencias de Berlín, de la Asociación Británica, de la Institución Smithsoniana de Washington, a las discusiones del The Indian Archipelago, del Cosmos del abate Moigno y del Mitteilungen de Petermann; a las crónicas científicas de los grandes periódicos de Francia y del extranjero, daba la prensa festiva respuesta de inagotable inspiración. Sus ingeniosos escritores, parodiando un dicho de Linneo, citado por los adversarios del monstruo, sostuvieron en efecto que la «Naturaleza no engendraba necios», y conjuraron a sus contemporáneos a no dar un mentís a la Naturaleza admitiendo la existencia de los Krakens, de las serpientes de mar, de los Moby Dick y otras lucubraciones de los delirantes marinos. Por último, en cierto artículo de un periódico satírico muy temido, el más simpático de sus redactores, atropellando por todo, arremetió contra el monstruo como Hipólito, le asestó el último golpe, y lo remató en medio de una carcajada universal. El ingenio había derrotado a la ciencia.
Durante los primeros meses del año 1867, la cuestión pareció olvidada, y no tenía visos de renacer cuando llegaron nuevos hechos a conocimiento del público. Ya no se trató entonces de un problema científico por resolver, sino de un peligro efectivo y serio que evitar. La cuestión adquirió, pues, otro aspecto muy diferente. El monstruo volvió a ser islote, peña, escollo, pero escollo fugaz, indeterminable, impalpable.
El 5 de marzo de 1867, el Moravian, de la Compañía Oceánica de Montreal, hallándose durante la noche a los 37º 30’ de latitud y 82° 15’ de longitud, tropezó por estribor con una roca no indicada por los mapas en aquellos parajes. Bajo el esfuerzo combinado del viento y de sus cuatrocientos caballos de vapor, caminaba a la velocidad de trece nudos. Es indudable que, sin las superiores condiciones de su casco, el Moravian, abierto por el choque, se habría ido a pique con los doscientos treinta y siete pasajeros que había embarcado en Canadá.
Había ocurrido el accidente hacia las cinco de la mañana, al despuntar el día. Los oficiales de guardia se precipitaron a la popa, y examinaron el océano con la atención más escrupulosa. Nada vieron, sino un remolino que rompía las aguas a unos tres cables, cual si las capas líquidas hubieran sido batidas con violencia. Se tomó con exactitud el señalamiento del paraje, y el Moravian continuó su rumbo sin averías aparentes. ¿Había tropezado con una roca submarina, o con algún enorme despojo de un naufragio? No pudo saberse; pero examinado el buque en los diques de carenaje, se reconoció que la quilla había quedado destrozada.
Este hecho, sumamente grave en sí mismo, hubiera quedado quizá olvidado, como tantos otros, si tres semanas después no se hubiese reproducido en condiciones idénticas. Gracias a la nacionalidad del buque que fue víctima del encuentro; gracias a la reputación de la Compañía a que pertenecía, el acontecimiento tuvo una publicidad inmensa.
Nadie ignora el nombre del célebre armador inglés Cunard.
Este inteligente industrial fundó en 1840 un servicio postal entre Liverpool y Halifax, con tres buques de madera y ruedas de cuatrocientos caballos de fuerza y mil ciento setenta y dos toneladas de arqueo. Ocho años después, el material de la Compañía se aumentaba con cuatro buques de seiscientos cincuenta caballos y mil ochocientas veinte toneladas, y dos años más tarde con otros dos buques superiores en potencia y tonelaje. En 1853, la Compañía Cunard, cuyo privilegio para la conducción de los despachos acababa de renovarse, añadió a su flota sucesivamente el Arabia, el Persia, el China, el Scotia, el Java y el Rusia; navíos todos ellos muy rápidos y los más grandes que después del Great Eastern hubiesen surcado jamás los mares. Así pues, la Compañía poseía doce buques, ocho de ruedas y cuatro de hélice.
Si me extiendo a tan sucintos pormenores, es para que sepan todos la importancia de esa Compañía de transportes marítimos, conocida del mundo entero por su gestión inteligente. Ninguna empresa de navegación transoceánica ha sido dirigida con más habilidad; ningún negocio ha sido coronado con mayor éxito. Durante veintiséis años, los buques Cunard han cruzado dos mil veces el Atlántico, y nunca se ha malogrado viaje alguno, ni ha ocurrido un solo retraso, ni se ha perdido una carta, ni un hombre, ni un vapor. Por eso, los pasajeros escogen todavía, a pesar de la poderosa competencia de Francia, la línea Cunard, con preferencia a cualquier otra, según se deduce de una memoria con los datos oficiales de los últimos años. Dicho esto, nadie extrañará la publicidad provocada por el accidente ocurrido a uno de los más hermosos buques de la citada compañía.
El 13 de abril de 1867, hallábase el Scotia a los 15° 12’ de longitud y 45° 57’ de latitud, navegando con brisa favorable, mar bonancible y una velocidad de trece nudos cuarenta y tres centésimas, impulsado por sus mil caballos de vapor. Batían las ruedas el mar con regularidad perfecta, siendo su calado de seis metros setenta centímetros, y su desplazamiento de seis mil seiscientos veinticuatro metros cúbicos.
A las cuatro y diecisiete minutos de la tarde, mientras los pasajeros se hallaban reunidos en el gran salón, se produjo un choque, aunque poco sensible, en el casco del Scotia, por su aleta de popa, y un poco detrás de la rueda de babor.
El choque no había sido dado, sino recibido, por el Scotia, y más bien por un instrumento cortante o perforante que contundente. Tan ligero había parecido el golpe, que nadie se hubiera preocupado de él a bordo sin el grito de los marineros que subieron al puente exclamando: ¡A pique! ¡Nos vamos a pique!
Amedrentáronse de pronto los pasajeros; pero los tranquilizó el capitán Anderson, recordando, en efecto, que no existía peligro inminente. El Scotia, dividido en siete compartimientos, por medio de tabiques herméticos, debía resistir impunemente una vía de agua.
Bajó el capitán Anderson inmediatamente a la bodega y reconoció que el quinto compartimiento había sido invadido por el mar, con tal rapidez, que no podía menos de suponerse la existencia de una considerable vía de agua. Por fortuna, no estaban las calderas en este compartimiento, porque de lo contrario se habrían apagado súbitamente.
El capitán Anderson hizo parar máquinas inmediatamente, y uno de los marineros buceó para reconocer la avería. Algunos instantes después se comprobó la existencia de un orificio de dos metros de ancho en el casco del buque. Semejante vía de agua no podía cegarse, y el Scotia, con las ruedas casi sumergidas, tuvo que continuar así su viaje. Hallábase entonces a trescientas millas del cabo Clear, y después de un retraso de tres días, que inquietó vivamente a la población de Liverpool, entró en las dársenas de la Compañía.
Procedieron entonces los ingenieros a visitar el Scotia en el dique seco, y no pudieron creer lo que sus ojos veían. A dos metros y medio por debajo de la línea de flotación existía una abertura regular en forma de triángulo isósceles. La fractura de la plancha era de perfecta limpieza: una taladradora no la habría hecho mejor. Por consiguiente, el instrumento que la había producido tenía que ser de un temple poco común, y después de haber sido despedido con prodigiosa fuerza, perforando una chapa de cuatro centímetros, debió de retirarse por sí mismo con movimiento retrógrado y verdaderamente inexplicable.
El Scotia en Liverpool.
Tan extraordinario fue este último suceso, que la opinión pública se excitó de nuevo. Desde ese momento los siniestros marítimos, sin causa conocida, fueron imputados al monstruo. Este fantástico animal cargó con la responsabilidad de todos esos naufragios, cuyo número es, por desgracia, considerable; pues por cada tres mil buques, cuyo naufragio se anota en el Bureau Veritas, la cifra de embarcaciones de vapor o vela que se suponen perdidas enteramente, por falta de noticias, no asciende a menos de doscientas.
De estas desapariciones fue acusado el monstruo, justa o injustamente, y por su culpa, hacíanse cada día más peligrosas las comunicaciones entre los diversos continentes; la opinión pública se pronunció, y pidió categóricamente que los mares fuesen desembarazados, a cualquier precio, de tan formidable cetáceo.