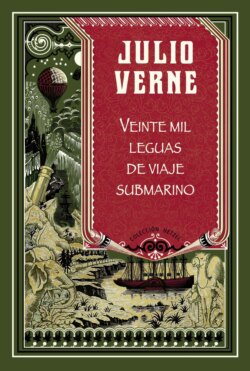Читать книгу Veinte mil leguas de viaje submarino - Julio Verne - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V A LA AVENTURA
ОглавлениеDurante algún tiempo no ocurrió incidente alguno en el viaje del Abraham Lincoln, pero se presentó una circunstancia que puso de manifiesto la portentosa habilidad de Ned Land y demostró cuánta confianza cabía tener en él.
A lo largo de las Malvinas, el 30 de junio, la fragata comunicó con unos balleneros americanos, y averiguamos que no habían tenido noticia alguna del narval. Pero sabiendo uno de ellos, el capitán del Monroe, que Ned Land se hallaba a bordo del Abraham Lincoln, pidió su ayuda para ir en seguimiento de una ballena que estaba a la vista. Deseoso el comandante Farragut de ver a Ned Land trabajar, le autorizó para pasar a bordo del Monroe. La suerte fue tan propicia al canadiense, que en vez de una ballena arponeó dos con un doble golpe, hiriendo a la una en el corazón, y apoderándose de la otra después de una persecución de algunos minutos.
Decididamente ya no hubiera apostado yo en favor del monstruo, en el caso de que llegara éste a verse ante el arpón de Ned Land.
La fragata siguió la costa sureste de América con prodigiosa rapidez, de modo que ya el 3 de julio estábamos a la altura del cabo de las Vírgenes. Pero el comandante Farragut no quiso entrar en aquel sinuoso paraje, e hizo las maniobras necesarias para doblar el cabo de Hornos.
La tripulación le dio la razón unánimemente, y en efecto, no era probable que el narval pudiera estar en sitio tan estrecho, y aun había marineros que le suponían demasiado grueso para pasar por allí.
El 6 de julio, hacia las tres de la tarde, el Abraham Lincoln dobló a quince millas por el sur; aquel islote solitario, aquella roca perdida en la extremidad del continente americano, que unos marineros bautizaron con el nombre de su población natal el cabo Hornos. Emprendióse el rumbo a noroeste, y al día siguiente la hélice de la fragata batía por fin las aguas del Pacífico.
—¡Abre el ojo, abre el ojo! —repetían los marineros del Abraham Lincoln.
Y los abrían desmesuradamente. Los ojos y los catalejos, algo deslumbrados a la verdad por la perspectiva de los dos mil pesos, no tuvieron un instante de reposo. De día y de noche se observaba la superficie del océano, y los nictálopes, cuya facultad de ver en la oscuridad aumentaba la probabilidad en un cincuenta por ciento, llevaban gran ventaja para ganar el premio.
No era yo el que menos atención prestaba, aunque no me incitaba a ello el atractivo del premio. Concediendo tan sólo algunos minutos a la comida y algunas horas al sueño, indiferente al sol y a la lluvia, no me movía del puente. Unas veces inclinado sobre la batayola del castillo y otras apoyado en el coronamiento de popa, yo devoraba con ávida mirada la espumosa estela que emblanquecía al mar hasta perdida de vista. ¡Cuántas veces participé de la emoción de la oficialidad y de la tripulación, cuando alguna caprichosa ballena elevaba su negruzco lomo sobre las olas! Poblábase entonces instantáneamente el puente de la fragata. Las escotillas vomitaban un torrente de oficiales y marineros, y cada uno de ellos observaba con vista turbada y angustioso pecho la marcha del cetáceo. Yo miraba hasta gastar mi retina y volverme ciego mientras que Conseil, siempre flemático, me decía en tono sereno:
Yo devoraba con ávida mirada la espumosa estela.
—Si el señor no forzara tanto los ojos, vería mucho mejor.
¡Pero vana emoción! El Abraham Lincoln modificaba su rumbo, corría sobre el animal indicado, simple ballena o cachalote vulgar, que no tardaba en desaparecer entre un concierto de imprecaciones.
El tiempo entretanto se mantenía favorable, y el viaje se hacía en las mejores condiciones. Era entonces la mala estación austral, porque el mes de julio de aquella zona corresponde al de enero de Europa; pero el mar se conservaba bello y se dejaba fácilmente observar en un extenso perímetro.
Ned Land mostraba siempre la más tenaz incredulidad; afectaba no examinar la superficie de las aguas fuera de su tiempo de servicio, al menos cuando no había alguna ballena a la vista. Y sin embargo, su portentosa potencia visual nos hubiera prestado grandes servicios. Pero, de cada doce horas, el obstinado canadiense empleaba ocho en leer o dormir en su camarote. Le reconvine cien veces por su indiferencia.
—¡Bah! —respondía—; no hay nada, señor Aronnax, y aunque lo hubiese, ¿qué probabilidad tenemos de verlo? ¿No estamos corriendo a la aventura? Quiero conceder que ese animal inhallable haya sido visto en las altas aguas del Pacífico; pero ya han pasado dos meses después del encuentro, y, si hemos de juzgar por el temperamento de su narval, no le gusta perder mucho tiempo en los mismos parajes. Está dotado de una prodigiosa facilidad de locomoción. Ahora bien, doctor, ya sabe mejor que yo que nada hace la Naturaleza en balde, y que no daría a un animal lento de suyo la facultad de moverse rápidamente si no hubiese de utilizarla. Luego si el animal existe, ya está lejos.
No sabía yo qué responder a esto, porque era evidente que caminábamos a ciegas. Pero ¿cómo proceder de otro modo? Eran, pues, muy limitadas nuestras probabilidades. Sin embargo, nadie dudaba todavía del éxito, y ningún marinero hubiese apostado contra el narval, ni contra su próxima aparición.
El 20 de julio, el trópico de Capricornio fue cruzado a los 105° de longitud, y el 27 del mismo mes cruzábamos el Ecuador por el meridiano 110. Consignado esto, la fragata tomó una dirección más marcada al oeste, y penetró en los mares centrales del Pacífico. Creía con razón el comandante Farragut que era preferible frecuentar las aguas profundas, y alejarse de los continentes o de las islas cuya aproximación había parecido siempre evitar el animal, sin duda porque no había bastante agua para él, según la expresión del contramaestre. La fragata, después de haberse reabastecido de carbón, pasó a lo largo de las islas Pomotú, Marquesas y Sandwich, cortando el trópico de Cáncer a los 132º longitud, y dirigiéndose a los mares de China.
¡Estábamos por fin en el teatro de las últimas hazañas del monstruo! Y, para decirlo todo, ya nadie vivía a bordo. Los corazones palpitaban fuertemente, preparando para el porvenir incurables aneurismas. La tripulación toda experimentaba una sobreexcitación nerviosa, de la cual no podría yo dar idea. No se comía, no se dormía. Veinte veces al día, un error de apreciación, una ilusión óptica de algún marinero inclinado sobre las crucetas, causaban intolerables dolores, y estas emociones, veinte veces repetidas, nos mantenían en un estado de eretismo demasiado violento para no producir una reacción cercana.
Y en efecto, la reacción no tardó en aparecer. Durante tres meses, tres meses en que cada día duraba un siglo, el Abraham Lincoln surcó todos los mares septentrionales del Pacífico, corriendo en seguimiento de las ballenas que se divisaban, ejecutando bruscos cambios de rumbo, virando súbitamente de uno a otro bordo, forzando o invirtiendo el vapor sin intermisión, con riesgo de desnivelar su máquina, y no dejó un punto sin explorar desde las playas del Japón a las costas americanas. ¡Y nada! ¡Nada más que la inmensidad de las desiertas olas! ¡Nada que se asemejara a un narval gigantesco, ni a un islote submarino; ni al despojo de un naufragio, ni a un escollo fugaz, ni a cualquier otra cosa sobrenatural.
Sobrevino, pues, la reacción. El desaliento se apoderó de los ánimos y abrió una brecha a la incredulidad. Nació a bordo un nuevo sentimiento, compuesto de tres décimos de vergüenza por siete décimos de furor. Todos se consideraban necios por haber sido seducidos por una quimera; pero esto mismo los enfurecía más. Las montañas de argumentos acumuladas durante un año se derrumbaron a un tiempo, y ya nadie pensaba sino en rescatar las horas de comida o de sueño neciamente perdidas.
Con la movilidad natural del espíritu humano, se pasó de un exceso a otro. Los más ardientes partidarios de la empresa se tornaron sus más encarnizados detractores. La reacción subió desde el fondo del buque, desde el puesto de los paleadores hasta la cámara de oficiales, y ciertamente que sin la muy particular obstinación del comandante Farragut la fragata habría vuelto definitivamente la proa al sur.
Sin embargo, no era dado prolongar por mucho tiempo aquella búsqueda inútil. El Abraham Lincoln había hecho todo lo necesario para el éxito, y no había nada que reprocharle. Nunca tripulación alguna de la marina americana había manifestado más paciencia y celo, no siendo posible imputarle el mal resultado, por cuya razón ya no restaba otra cosa que regresar.
Se hizo al comandante una reflexión en este sentido; pero se mantuvo firme. Los marineros no ocultaron su descontento, y el servicio se resintió de ello. No quiero decir que hubiese rebelión a bordo; pero después de un razonado periodo de obstinación, el comandante Farragut, como antiguamente Colón, tuvo que pedir tres días de espera. Si durante este plazo el monstruo no había aparecido, el timonel daría tres vueltas de rueda y el Abraham Lincoln tomaría rumbo hacia los mares de Europa.
Esta promesa se hizo el 2 de noviembre, y tuvo como primer resultado reanimar a la tripulación, que se dedicó a escrutar el océano con la mayor atención. Querían todos consagrarle esa última mirada, en la cual se resumen los recuerdos. Los anteojos funcionaron con actividad febril. Era aquello un supremo reto lanzado al narval gigante, y éste no podía racionalmente dispensarse de responder a esta intimación de comparecencia.
Trascurrieron dos días. El Abraham Lincoln navegaba a presión reducida, empleándose mil medios para despertar la atención o estimular la apatía del animal, en el caso de hallarlo. Echáronse a la rastra enormes trozos de tocino, debo decir que para mayor satisfacción de los tiburones. Los botes rodaron en todas direcciones alrededor del Abraham Lincoln, mientras que se quedaba en facha, y no dejaron un solo punto sin explorar. Pero había llegado la tarde del día 4 de noviembre sin haberse descubierto aún el misterioso submarino.
Los botes rodaron en torno a la fragata.
Al día siguiente, 5 de noviembre, a las doce, expiraba el plazo de rigor. Después de marcar el punto, el comandante Farragut, fiel a su promesa, debía dar rumbo al sureste y abandonar definitivamente las regiones septentrionales del Pacífico.
La fragata se hallaba entonces a los 21º 15’ de latitud norte y 136° 42’ de longitud este. Las tierras del Japón estaban a menos de doscientas millas a sotavento. La noche se acercaba. Acababa de picarse10 la hora de las ocho. Gruesas nubes velaban el disco lunar, entonces en su primer cuadrante. El mar ondulaba apaciguadamente bajo el codaste de la fragata.
En ese momento estaba yo a proa, apoyado sobre la batayola de estribor. Conseil, a mi lado, miraba adelante. La tripulación, encaramada sobre los obenques, oteaba el horizonte, que poco a poco se estrechaba y oscurecía. Los oficiales, armados con el anteojo nocturno, escudriñaban la oscuridad creciente. A veces, el sombrío océano chispeaba bajo un rayo que le enviaba la luna entre la franja de dos nubes. Después, esta huella luminosa se desvanecía entre las tinieblas.
Al fijar mi observación sobre mi criado Conseil, reconocía que este buen muchacho se dejaba vencer algo por la influencia general. Al menos, así lo creí. Quizá, por vez primera, sus nervios vibraban bajo la acción de un sentimiento de curiosidad.
—Vamos, Conseil —le dije—: he aquí la última ocasión de embolsar los dos mil pesos.
—Permítame el señor decirle —respondió Conseil— que nunca he contado con ese premio, y que la Unión no hubiera quedado más pobre aun cuando hubiese ofrecido cien mil pesos.
—Tienes razón, Conseil. Éste es asunto necio, y lo hemos acometido con mucha ligereza. ¡Cuánto tiempo perdido y cuán inútiles emociones! Hace seis meses que podríamos estar en Francia.
—¡En la habitacioncita del señor —replicó Conseil—, en el museo del señor! ¡Y yo hubiera clasificado los fósiles del señor! ¡Y el babirusa del señor estaría instalado en su jaula del Jardín de Plantas y atraería a los curiosos de la capital!
—Cierto es, Conseil, y sin tener en cuenta que se burlarán de nosotros.
—En efecto —respondió sosegadamente Conseil—, pienso que se burlarán del señor. Y ¿puedo decirlo?
—Dilo todo, Conseil.
—Pues bien, el señor no habrá tenido más que su merecido.
—¿De veras?
—Cuando se tiene el honor de ser un sabio como el señor, no debe uno exponerse a...
No pudo Conseil terminar su lisonja. En medio del silencio general acababa de oírse una voz. Era la de Ned Land exclamando:
—¡Ohé! ¡La cosa en cuestión, allí a sotavento, por el través!