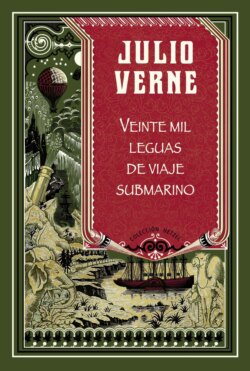Читать книгу Veinte mil leguas de viaje submarino - Julio Verne - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI A TODO VAPOR
ОглавлениеAl oír este grito, toda la tripulación corrió hacia el arponero, jefe, oficiales, maestros, grumetes, hasta los marineros que abandonaron sus máquinas, hasta los fogoneros, que dejaron sus puestos. Se había dado la orden de parar, y la fragata ya no corría más que por su propia inercia.
Era profunda la oscuridad, y por buena que fuese la vista del canadiense, no comprendía yo cómo había podido divisar nada. Mi corazón latía con violencia. Pero Ned Land no se había equivocado, y todos percibimos el objeto que él indicaba con la mano.
A dos cables del Abraham Lincoln y por estribor, el mar parecía estar iluminado por debajo. No era un simple fenómeno de fosforescencia, ni podía haber equivocación. El monstruo, sumergido a algunos metros de la superficie de las aguas, proyectaba aquel resplandor, muy intenso, pero inexplicable, que ya los informes de algunos capitanes habían mencionado. Aquella magnífica irradiación debía ser producida por un agente de gran fuerza luminosa, que extendía su acción a un inmenso óvalo, muy prolongado, en cuyo centro se condensaba un foco ardiente, con brillo de vista insostenible, que por degradaciones sucesivas se iban amortiguando.
—No es más que una aglomeración de moléculas fosforescentes —exclamó uno de los oficiales.
—No, señor —repliqué convencido—. Nunca producen tan intensa luz las folas, ni las salpas o truchuelas. Este resplandor es de naturaleza esencialmente eléctrica... Por otro lado, ¡mirad! ¡Muda de sitio, se mueve adelante, atrás, se lanza sobre nosotros!
Se prorrumpió en un grito general en la fragata.
—¡Silencio! —dijo el comandante Farragut—. ¡Caña a barlovento, toda! ¡Máquina atrás!
Los marineros corrieron a la caña del timón, los marineros a sus máquinas. El Abraham Lincoln, virando a babor, describió un semicírculo.
—¡Timón recto! ¡Máquina avante! —gritó el comandante Farragut.
Ejecutadas estas órdenes, la fragata se alejó rápidamente del foco luminoso.
Me equivoco. Quiso alejarse, pero el ser sobrenatural se acercó con una velocidad doble.
El monstruo estaba sumergido a unos metros de la superficie.
Estábamos angustiados, manteniéndonos mudos y parados el pasmo más bien que el temor. El animal se recreaba en atajarnos. Dio la vuelta a la fragata, que entonces corría a catorce nudos, y la envolvió en sus ráfagas eléctricas como entre un polvo luminoso. Después se alejó dos o tres millas, dejando un rastro fosforescente semejante a los torbellinos de vapor que despide para atrás la locomotora de un tren expreso. Súbitamente, desde los oscuros límites del horizonte, donde fue a buscar arranque, el monstruo se lanzó sobre el Abraham Lincoln con asombrosa rapidez; se detuvo bruscamente a veinte pies de sus cintas; se extinguió, y no sumergiéndose en las aguas, puesto que su brillo no sufrió degradación alguna, sino de repente, y como si el manantial de tan brillante efluvio se hubiese agotado de pronto. Después apareció de nuevo al otro lado del buque, ya fuese dando vuelta, o ya pasando por debajo de la quilla. A cada momento podía ocurrir una colisión que hubiera sido fatal para nosotros.
Entre tanto, las maniobras de la fragata me tenían atónito. Huía y no atacaba. Era perseguida en vez de perseguir, y así lo advertí al comandante Farragut. Su semblante, que en circunstancias ordinarias estaba impasible, revelaba entonces un indefinible asombro.
—Señor Aronnax —me respondió—, yo no sé cuál es ese ser formidable con quien he de luchar, y no quiero exponer imprudentemente mi fragata en medio de esta oscuridad. Por otro lado, ¿cómo atacar lo desconocido, cómo defenderse de él? Aguardemos el día, y los papeles se trocarán.
—¿Ya no tiene duda alguna sobre la naturaleza del animal?
—No, señor. Es evidentemente un narval gigantesco, pero también un narval eléctrico.
—Tal vez no podamos acercarnos a él, como sucede con los gimnotos y los tremielgas11.
—En efecto, y si posee dentro de sí una potencia fulminante, es con toda seguridad el animal más terrible que ha formado el Creador. Por eso estaré en guardia.
Toda la tripulación estuvo en pie durante la noche. Nadie pensó en dormir. No pudiendo el Abraham Lincoln competir en velocidad, había moderado su marcha y navegaba a escasa presión. Por su parte, el narval, imitando a la fragata, se dejaba mecer a merced de las olas y parecía decidido a no abandonar el teatro de la lucha.
Hacia media noche, sin embargo, desapareció, o para emplear una expresión más exacta, se extinguió, como si fuera una gran luciérnaga. ¿Había escapado? Era de temer, y no de esperar, que así sucediese. Pero a la una menos siete minutos de la mañana se oyó un silbido capaz de ensordecer, semejante al que produce una columna de agua despedida con extrema violencia.
El comandante Farragut, Ned Land y yo estábamos en la toldilla, dirigiendo ávidas miradas al través de las profundas tinieblas.
—Ned Land —dijo el comandante— ¿ha oído alguna vez rugir a las ballenas?
—Con frecuencia; pero nunca ballenas de ese género, cuyo hallazgo me haya producido dos mil pesos.
—En efecto, tiene derecho al premio. Pero, dígame: ese sonido ¿no es semejante al que producen los cetáceos cuando despiden el agua por sus espiráculos?
—Idéntico, señor, pero éste es incomparablemente más fuerte. No hay, pues, motivo de error. Es efectivamente un cetáceo el que está en nuestras aguas. Con su permiso, le diremos dos palabras mañana al amanecer.
—Si está de humor para atenderos, señor Land —respondí yo con tono convencido.
—Que me pueda yo arrimar a cuatro largos de arpón —dijo el canadiense—, y preciso será que me escuche.
—Pero para ir a su encuentro —repuso el comandante—, deberíamos tener una ballena a su disposición.
—Indudablemente.
—Esto será poner en juego la vida de mis hombres.
—Y la mía —respondió simplemente el arponero.
Hacia las dos de la mañana el foco luminoso reapareció, no menos intenso, a cinco millas a barlovento del Abraham Lincoln. A pesar de la distancia, a pesar del ruido del viento y del mar, se oían claramente los formidables aletazos que con su cola daba sobre las aguas, y hasta su jadeante respiración. Parecía que, al subir el enorme narval a respirar en la superficie del océano, el aire se precipitaba en sus pulmones como el vapor en los vastos cilindros de una máquina de dos mil caballos.
«¡Hum!, ¡una ballena con la fuerza de un regimiento de caballería!», pensé.
Todos estuvieron alerta hasta el alba y se prepararon al combate. A lo largo de los empalletados se dispusieron los aparejos de pesca. El segundo de a bordo hizo cargar los cañones que despiden un arpón a una milla, y las piezas que arrojan balas explosivas, cuya herida es mortal hasta para los animales más poderosos. Ned Land se había contentado con aguzar su arpón, arma terrible en su mano.
A las seis, el alba había comenzado a apuntar, y con los primeros fulgores de la aurora desapareció el resplandor eléctrico del narval. A las siete ya era día claro; pero una bruma matutina muy espesa estrechaba el horizonte, sin que pudieran penetrarla los mejores anteojos. De aquí despecho e ira.
Subí hasta la cofa de mesana, y algunos oficiales se habían encaramado ya a la cabeza de los mástiles.
A las ocho, la bruma se arremolinó sobre las aguas, y sus gruesas volutas se levantaron poco a poco. El horizonte se despejaba y purificaba a la vez. De repente se escuchó, como la víspera, la voz de Ned Land.
—¡La cosa en cuestión, por babor a barlovento! —gritó el arponero.
Todas las miradas se dirigieron al punto indicado.
Allí, a milla y media de la fragata, un cuerpo largo, negruzco, sobresalía un metro sobre las aguas. Su cola, agitada con violencia, producía un remolino considerable. Nunca había batido el mar con tal violencia ningún apéndice caudal. Una estela inmensa de resplandeciente blancura marcaba el paso del animal y describía una curva prolongada.
La fragata se acercó al cetáceo. Lo examiné con toda tranquilidad. Las relaciones del Shannon y del Helvetia habían exagerado algo sus dimensiones, y calculé que su longitud no pasaba de doscientos cincuenta pies. En cuanto a su grueso, no podía apreciarlo bien; pero, en suma, el animal me pareció estar admirablemente proporcionado en sus tres dimensiones.
Mientras observaba aquel ser fenomenal, dos chorros de vapor y de agua fueron despedidos por sus espiráculos y subieron a la altura de cuarenta metros, la cual me reveló su modo de respirar. Deduje definitivamente que pertenecía a los vertebrados, clase de los mamíferos, subclase de los monodelfos, grupo de los pisciformes, orden de los cetáceos, familia... De aquí no podía yo pasar. El orden de los cetáceos comprende tres familias: las ballenas, los cachalotes y los delfines, y en esta última están clasificados los narvales. Cada una de estas familias se divide en varios géneros, cada género en especies, y cada especie en variedades. Variedad, especie, género y familia me faltaban aún; pero no dudaba yo completar mi clasificación con la ayuda del cielo y del comandante Farragut.
La tripulación aguardaba con impaciencia las órdenes del jefe, quien, después de haber observado con atención al animal, mandó llamar al ingeniero. Éste acudió:
—¿Tiene presión? —preguntó el comandante.
—Sí, señor —respondió el ingeniero.
—¡Bien; fuerze las calderas y a toda máquina!
Tres hurras acogieron esta orden. La hora del combate había llegado. Algunos momentos después las dos chimeneas de la fragata lanzaban torrentes de humo, el puente se estremecía con la vibración de las calderas.
El Abraham Lincoln, impelido por su poderosa hélice, se dirigió recto sobre el animal. Éste lo dejó acercarse con indiferencia a medio cable, y después, desdeñando sumergirse, tomó un corto andar de huida y se contentó con mantenerse a distancia.
Esta persecución se prolongó durante tres cuartos de hora, sin que la fragata atajase dos toesas al cetáceo. Era evidente que con este andar no se le alcanzaría nunca.
El comandante Farragut se mesaba con furia su espesa perilla.
—¡Ned Land! —exclamó.
El canadiense acudió.
—¿Me aconseja todavía que eche mis botes a la mar?
—No, señor —respondió Ned Land—, porque ese animal no se dejará atrapar si no quiere.
—¿Qué haremos entonces?
—Forzar las máquinas si es posible. En cuanto a mí, con su permiso, se entiende, voy a instalarme en los barbiquejos12 del bauprés, y, si llegamos a alcance de arpón, arponearé.
—Ande, Ned —respondió el comandante Farragut—. ¡Maquinista! —gritó—; ¡aumente la presión!
Ned Land se fue a su puesto. Las máquinas se forzaron; la hélice dio cuarenta y tres vueltas por minuto, y el vapor se escapaba por las válvulas. Echada la corredera, se reconoció que el Abraham Lincoln andaba a razón de dieciocho millas cinco décimas por hora.
Pero el maldito animal corría también con una velocidad de dieciocho millas cinco décimas.
Durante una hora, la fragata se mantuvo a esa velocidad sin ganar un solo metro. Esto era humillante para uno de los navíos más rápidos de la marina americana. Cundía entre la tripulación una ira sorda, y los marineros injuriaban al monstruo, que desdeñaba responderles. El comandante Farragut ya no se contentaba con mesarse la perilla; se la comía.
Llamó otra vez al maquinista.
—¿Ha llegado al máximo de presión? —le dijo.
—Sí, señor —respondió el maquinista.
—¿Y las válvulas, están cargadas?
—A seis atmósferas y media.
—Cárguelas a diez.
He aquí una orden americana. ¡No hubieran hecho otro tanto en el Mississippi para ganar una competición13.
—¡Conseil! —dije a mi buen criado, que estaba junto a mí—; ¿sabes que probablemente vamos a saltar por los aires?
—¡Como el señor guste! —respondió Conseil.
Pues bien; declaro que no me disgustaba correr aquel riesgo.
Las válvulas se cargaron. Se reforzó la alimentación de carbón. Los ventiladores enviaron torrentes de aire sobre el fuego. La velocidad del Abraham Lincoln aumentó. Sus mástiles temblaron hasta las carlingas14, y los torbellinos de humo apenas podían hallar paso por las chimeneas demasiado angostas.
Se echó la corredera por segunda vez.
—¿Qué medimos, timonel? —preguntó el comandante Farragut.
—Diecinueve millas tres décimas.
—Forzad los fuegos.
El maquinista obedeció. El manómetro señaló diez atmósferas. Pero el cetáceo acompasó nuevamente su velocidad a la del barco, porque corrió sus diecinueve millas tres décimas.
¡Qué persecución! No, no puedo describir la emoción que me tenía todo conmovido. Ned Land estaba en su puesto con el arpón en la mano. Algunas veces el animal se dejó aproximar.
—¡Le alcanzamos, le alcanzamos! —gritó el canadiense.
Y luego, cuando se disponía a herir, el cetáceo huía con una rapidez que no puedo apreciar a menos de treinta millas por hora. Y aun se permitía burlarse de la fragata, dando una vuelta alrededor de ella cuando más aprisa andaba. De todos los pechos brotó un grito de furor.
A mediodía no estábamos más adelantados que a las ocho de la mañana.
El comandante Farragut se decidió entonces a emplear medios más directos.
—¡Ah! —exclamó—, ese animal es más rápido que el Abraham Lincoln. ¡Pues bien! Vamos a ver si dejará atrás las balas cónicas. ¡Contramaestre, hombres, a la batería de proa!
El cañón de proa fue inmediatamente cargado y apuntado. El tiro salió, pero la bala pasó a algunos pies por encima del cetáceo, que estaba a media milla.
El cañón de proa fue inmediatamente cargado y apuntado.
—¡Otro más diestro! —gritó el comandante—. ¡Y quinientos pesos para quien atraviese a esa bestia infernal!
Un viejo artillero de barba canosa, a quien me parece estar viendo todavía —de ojo sereno y semblante frío—, se acercó a la pieza, la puso en posición y apuntó mucho tiempo. Sonó una fuerte detonación, con la cual se mezclaron las aclamaciones de los tripulantes.
La bala dio en el blanco, pero no normalmente, pues tras golpear al animal se deslizó por su superficie, yendo a perderse a dos millas en el mar.
—¿Cómo es posible? —dijo el viejo artillero iracundo—. ¡Ese bribón debe de estar blindado con planchas de seis pulgadas!
—¡Maldición! —exclamó el comandante Farragut.
La caza continuó, y el comandante me dijo inclinándose hacia mí:
—¡Seguiré la persecución hasta que mi fragata estalle!
—¡Sí —respondí—, y hará bien!
Podía esperarse que el animal se cansara y que no fuera indiferente a la fatiga, como una máquina de vapor. Pero nada de eso. Transcurrieron las horas sin que diera señal alguna de cansancio.
Debo decir, en alabanza del Abraham Lincoln, que luchó con infatigable tenacidad. No calculo en menos de quinientos kilómetros la distancia que recorrió en la malhadada jornada del 6 de noviembre. Pero llegó la noche, que envolvió con sus sombras las agitadas aguas del océano.
Creí entonces que nuestra expedición había concluido, y que ya no volveríamos a ver al fantástico animal. Me equivocaba.
A las diez y cincuenta minutos de la noche, el fulgor eléctrico apareció de nuevo, a tres millas a barlovento de la fragata, tan puro, tan intenso como la noche anterior.
El narval parecía estar quieto. Tal vez fatigado de su jornada, estaba durmiendo, dejándose mecer por la ondulación de las aguas. Era una ocasión que el comandante Farragut resolvió aprovechar.
Dio sus órdenes. El Abraham Lincoln se mantuvo a poco vapor, y avanzó cautelosamente para no despertar a su adversario. No es raro encontrar en el océano ballenas profundamente dormidas, que son entonces atacadas con ventaja, y Ned Land había arponeado a más de una durante su sueño. El canadiense se colocó de nuevo en los barbiquejos del bauprés.
La fragata se acercó sin ruido, paró la máquina a dos cables del animal, y se deslizó por su inercia. Todo el mundo a bordo contenía la respiración. Sobre el puente reinaba un profundo silencio. No estábamos a cien pasos del foco ardiente, cuyo brillo crecía y deslumbraba la vista.
En aquel momento, inclinado sobre la batayola del castillo, veía debajo de mí a Ned Land, agarrado con una mano en el moco15 del bauprés, y blandiendo en la otra su terrible arpón. Apenas le separaban veinte pies del animal inmóvil.
De pronto su brazo se extendió violentamente y arrojó el arpón. Oí el choque sonoro del arma, que parecía haber herido un cuerpo duro.
El fulgor eléctrico se apagó súbitamente, y dos enormes mangas de agua cayeron sobre el puente de la fragata, corriendo de proa a popa como un torrente, derribando a los hombres y rompiendo las trincas del maderamen.
Se produjo un espantoso choque, y, arrojado por encima de la batayola sin haber tenido tiempo de agarrarme, fui precipitado al mar.