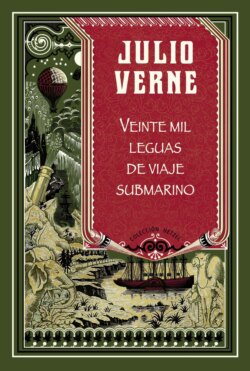Читать книгу Veinte mil leguas de viaje submarino - Julio Verne - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III COMO EL SEÑOR GUSTE
ОглавлениеTres segundos antes de llegar la carta de J. B. Hobson, no tenía yo más idea de perseguir el unicornio que de intentar el paso del Noroeste. Tres segundos después de haber leído el aviso del honorable secretario de la marina, yo comprendía al fin que mi verdadera vocación, el único objeto de mi vida consistía en dar caza al monstruo perturbador, para liberar de él al mundo.
Fatigado, sin embargo, y ávido de descanso, acababa yo de llegar de un viaje penoso, sin abrigar otra aspiración que la de ver mi país, a mis amigos, mi cuartito del Jardín de Plantas, mis queridas y preciosas colecciones; pero nada me contuvo. Todo lo olvidé, fatigas, amigos, colecciones, y acepté sin más reflexiones la oferta del gobierno americano.
—Por otro lado —decía yo—, todos los caminos conducen a Europa, y el unicornio será bastante amable para llevarme hacia las costas de Francia. Este digno animal se dejará atrapar en los mares de Europa, para mi conveniencia personal, y no quiero llevar menos de medio metro de su espolón de marfil al Museo de Historia Natural.
Pero, entre tanto, había que buscar al narval en el norte del océano Pacífico, lo cual equivalía a tomar el camino de los antípodas para regresar a Francia.
—¡Conseil! —exclamé con impaciente voz.
Conseil era mi criado, muchacho adicto que me acompañaba en todos mis viajes; buen flamenco a quien yo quería, correspondiéndome él; ente flemático por naturaleza, regular por principios, celoso por hábito, poco asustadizo de las sorpresas de esta vida, muy mañoso, apto para toda clase de servicios, y, a pesar de su nombre, nada aficionado a dar consejos, aun cuando se los pidiesen.
Con el roce entre los eruditos de nuestro Jardín de Plantas, Conseil había llegado a saber algo. Yo tenía con él un especialista muy adiestrado en clasificaciones de Historia Natural, que recorría con una agilidad de acróbata toda la escala de ramificaciones, grupos, clases, subclases, órdenes, familias, géneros, subgéneros, especies y variedades; pero no pasaba su ciencia de aquí. Su vida consistía en clasificar, pero no sabía más. Muy versado en la teoría de la clasificación, poco en la práctica, no hubiera distinguido un cachalote de una ballena. Y con todo, ¡cuán digno y buen muchacho era!
Hasta ahora, y desde hacía diez años, Conseil me había seguido a todas las expediciones a que la ciencia me llevaba. Nunca me hizo observación alguna sobre la duración o la fatiga de un viaje, nunca puso reparos en aprestar su maleta para cualquier país que fuese, China o el Congo, ni por remoto que estuviera. Se iba para allá como para aquí, sin preguntar más. Gozaba, por otra parte, de una salud a prueba de toda enfermedad; tenía músculos sólidos, pero no nervios, ni aun la apariencia de ellos, moralmente hablando, se entiende.
Contaba este muchacho treinta años de edad, estando la suya con la de su amo en la relación de quince a veinte. Permítaseme emplear este giro para decir que yo tenía cuarenta años.
Sólo que Conseil abrigaba un defecto; amigo furioso de las formalidades, nunca hablaba más que en tercera persona, hasta el punto de rayar en provocativo.
—¡Conseil! —repetí, comenzando con mano febril a hacer mis preparativos de viaje.
Seguramente que yo podía contar con tan adicto muchacho. Por lo común, no le preguntaba jamás si le convenía o no seguirme; pero esta vez se trataba de una expedición que podía prolongarse indefinidamente, de una empresa azarosa, en persecución de un animal capaz de echar a pique una fragata cual una cáscara de nuez. Había motivo de meditarlo despacio, aun para el hombre más impasible del mundo. ¿Qué respondería Conseil?
—¡Conseil! —grité por tercera vez.
Conseil apareció.
—¿El señor me llama? —dijo al entrar.
—Sí, muchacho. Prepárate, prepárate. Partimos dentro de dos horas.
—Como el señor guste —respondió con tranquilidad Conseil.
Como el señor guste.
—No hay un instante que perder. Mete en mi maleta todos mis utensilios de viaje, la ropa, las camisas, los calcetines, todo lo que quepa, ¡y pronto!
—¿Y las colecciones del señor? —observó Conseil.
—Más tarde nos ocuparemos de ellas.
—¡Cómo! ¡El arquiotherium, el hyracotherium, el oréodon, el queropótamo y las demás osamentas del señor!
—Las guardarán en el hotel.
—¿Y el babirusa vivo del señor?
—Lo mantendrán durante nuestra ausencia. Por otra parte, daré orden para que nos manden a Francia toda nuestra casa de fieras.
—¿Luego no volvemos a París? —preguntó Conseil.
—Sí, por cierto... —respondí evasivamente—... pero dando un rodeo.
—El rodeo que el señor quiera.
—¡Oh! ¡Será poca cosa! Un camino algo menos directo y nada más. Tomaremos pasaje en el Abraham Lincoln.
—Como convenga al señor —respondió sosegadamente Conseil.
—Ya sabes, amigo, que se trata del monstruo, del famoso narval... Vamos a librar los mares de él... El autor de una obra en dos volúmenes sobre los Misterios de los grandes fondos submarinos no puede excusarse de embarcarse con el comandante Farragut. Misión gloriosa... arriesgada también. No se sabe adónde se va. Esas alimañas pueden ser muy caprichosas, pero, a despecho de todo, iremos. Tenemos un jefe que no se espanta de nada.
—Lo que el señor haga, haré yo —respondió Conseil.
—Piénsalo bien, porque no quiero ocultarte nada. Es uno de los viajes de los que no siempre se vuelve.
—Como el señor guste.
Un cuarto de hora después, ya se hallaban dispuestas las maletas. Conseil lo había hecho todo en un instante, y estaba yo seguro de que nada faltaba, porque aquel muchacho clasificaba las camisas y la ropa tan bien como los pájaros o los mamíferos.
El ascensor del hotel nos dejó en el gran vestíbulo del entresuelo. Bajé los pocos escalones que conducían al piso bajo, pagué mi cuenta en aquel extenso despacho siempre atestado de una multitud de gente, y di orden de enviar a París mis fardos de animales disecados y plantas secas, haciendo abrir un crédito suficiente para el babirusa. Me metí después en el coche, siguiéndome Conseil.
El vehículo de a veinte francos la carrera bajó por Broadway4 hasta Union Square, siguió por Fourth Avenue hasta su empalme con Bowery Street, se adentró por la Katrin Street y se detuvo en el muelle trigesimocuarto5. Allí el Katrin ferry boat6 nos trasladó, hombres, caballo y coche, a Brooklyn, la gran población aneja de Nueva York, situada en la margen izquierda del río del Este, y en algunos minutos llegábamos al muelle, junto al cual vomitaba el Abraham Lincoln por sus dos chimeneas torrentes de humo negro.
Trasladóse inmediatamente nuestro equipaje al puente de la fragata. Subí a bordo y pregunté por el comandante Farragut. Un marinero me condujo a la toldilla, donde me encontré delante de un oficial de buen aspecto que me alargó la mano.
—¿El señor Pierre Aronnax? —me dijo.
—El mismo —respondí—. ¿El comandante Farragut?
—En persona. Sea bienvenido, profesor. Su camarote le aguarda.
Saludé, y dejándole al cuidado del aparejamiento, me hice guiar al camarote que me estaba destinado.
El Abraham Lincoln había sido perfectamente escogido y dispuesto para su nuevo destino. Era una fragata muy rápida, provista de aparatos de caldeamiento que permitían elevar a siete atmósferas la presión del vapor. Con esta presión, el Abraham Lincoln alcanzaba una velocidad media de dieciocho millas y tres décimas por hora; velocidad considerable, pero insuficiente, sin embargo, para luchar con el gigantesco cetáceo.
El acondicionamiento interior de la fragata correspondía a sus cualidades náuticas. Quedé muy satisfecho de mi camarote, situado a popa, y contiguo al cuarto de oficiales.
—Aquí estaremos bien —dije a Conseil.
—Tan bien, y no lo lleve a mal el señor —respondió Conseil—, como un cangrejo ermitaño7 en la concha de un bucino.
Dejé que Conseil colocase convenientemente nuestras maletas, y subí al puente para observar cómo se disponían a zarpar.
En ese momento, el comandante Farragut hacía largar las últimas amarras que retenían al Abraham Lincoln al muelle de Brooklyn. Sólo un cuarto de hora que me hubiera retrasado, y aun menos todavía, la fragata se habría marchado sin mí, perdiendo aquella expedición extraordinaria, sobrenatural, inverosímil, para cuya relación verídica no faltarán quizás algunos incrédulos.
Pero el comandante Farragut no quería perder ni un día, ni una hora, para alcanzar los mares donde acababa de ser visto el animal. Mandó llamar al ingeniero.
—¿Tenemos bastante presión? —le preguntó.
—Sí, señor —respondió el ingeniero.
—¡Go ahead! —exclamó el comandante Farragut.
A esta orden, que fue trasmitida a la máquina por aparatos de aire comprimido, los maquinistas accionaron la rueda motora. El vapor silbó, precipitándose por las correderas entreabiertas. Los largos émbolos horizontales gimieron, e impelieron las barras de conexión. Los álabes de la hélice batieron las aguas con creciente rapidez, el Abraham Lincoln avanzó majestuoso entre un centenar de botes y de tenders8 llenos de espectadores, que lo escoltaban.
El Abraham Lincoln avanzó majestuoso.
Los muelles de Brooklyn, y toda la parte de Nueva York que se encuentra en la orilla derecha del río, estaban cubiertos de curiosos. Tres hurras, brotando de quinientos mil pechos, estallaron, uno tras otro. Millares de pañuelos se agitaron sobre la compacta masa y saludaron al Abraham Lincoln hasta que llegó a las aguas del Hudson, en la punta de aquella península prolongada que constituye la ciudad de Nueva York.
Entonces la fragata, siguiendo por el lado de New Jersey la admirable margen derecha del río, toda llena de caseríos, pasó entre los fuertes, que la saludaron con sus cañones de mayor calibre. El Abraham Lincoln respondió arriando e izando tres veces el pabellón americano, cuyas treinta y nueve estrellas resplandecían en el pico de mesana; modificando después su marcha para tomar el canal abalizado que sigue una curva por la bahía interior que forma la punta de Sandy Hook, costeó aquella lengua de arena, donde algunos millares de espectadores lo aclamaron otra vez.
La comitiva de botes y tenders continuaba siguiendo a la fragata, no la dejaron hasta la altura del light-boat9, cuyos faros señalaban la entrada de los pasos de Long Island y a las ocho de la tarde, después de haber dejado al noroeste el faro de Fire Island, surcó a todo vapor las sombrías aguas del Atlántico.