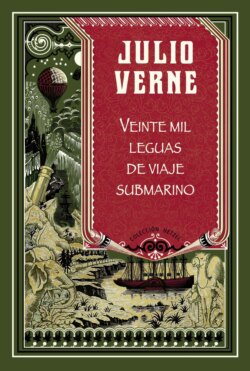Читать книгу Veinte mil leguas de viaje submarino - Julio Verne - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX LAS IRAS DE NED LAND
ОглавлениеIgnoro cuánto duró aquel sueño, pero debió de ser muy prolongado, puesto que reparó completamente nuestras fatigas. Me desperté el primero. Mis compañeros no se habían movido todavía, y permanecían tendidos como masas inertes.
Apenas levantado de aquel lecho algo duro, sentí que mi cerebro estaba despejado y mi inteligencia clara. Entonces comencé de nuevo el atento examen de nuestra celda.
Ninguna de sus disposiciones interiores resultaba cambiada. La cárcel seguía siendo cárcel, y los presos, presos. Entretanto, el criado, aprovechándose de nuestro sueño, había levantado la mesa.
Nada se descubría, pues, que indicase una modificación cercana de nuestra situación, y se me ocurrió seriamente la idea de si estaríamos destinados a vivir indefinidamente en semejante jaula.
Me pareció esta perspectiva tanto más penosa, cuanto que, aunque mi cerebro se hallaba libre de las preocupaciones de la víspera, sentía una opresión singular en el pecho. Aunque ancha la celda, era evidente que habíamos consumido en gran parte el oxígeno que contenía. En efecto; cada persona consume en una hora el oxígeno contenido en cien litros de aire, y éste aire, cargado entonces de una cantidad casi igual de ácido carbónico, se hace irrespirable.
Era urgente, pues, renovar la atmósfera de nuestra prisión, y sin duda también la de todo el barco submarino.
Con este motivo se me ocurría una cuestión. ¿Qué procedimiento seguía el jefe de esta mansión flotante? ¿Obtenía el aire por medios químicos, desprendiendo por el calor el oxígeno contenido en el clorato de potasa y absorbiendo el ácido carbónico con la potasa cáustica? En este caso debía haber conservado alguna relación con los continentes, a fin de proporcionarse las materias necesarias para esta operación. ¿Se limitaba tan sólo a almacenar el aire, comprimido por altas presiones en receptáculos convenientes, y a distribuirlo luego según las necesidades de la tripulación? Tal vez. ¿Se contentaba, siguiendo un procedimiento más cómodo y económico, y por consiguiente más probable, con ir a respirar a la superficie de las aguas, cual un cetáceo, renovando para veinticuatro horas su provisión de atmósfera? Cualquiera que fuese el método, me parecía prudente emplearlo sin tardanza.
En efecto, tenía ya que multiplicar mis inspiraciones para absorber el poco oxígeno que contenía la celda, cuando me sentí de repente refrescado por una corriente de aire puro y perfumado con emanaciones salinas. Era la brisa del mar, vivificante y cargada de yodo. Abrí ampliamente la boca, y mis pulmones se saturaron con frescas moléculas. Al propio tiempo sentí una oscilación, un movimiento de amplitud regular y perfectamente comprensible. El barco, el monstruo de hierro, acababa de subir evidentemente a la superficie del océano para respirar, al modo de las ballenas. El sistema de ventilación del aparato quedaba por consiguiente perfectamente reconocido.
Después que absorbí aquel aire a pleno pulmón, busqué el conducto, aerífero, si se quiere, que daba paso al benéfico efluvio, y no tardé en encontrarlo. Sobre la puerta había un orificio de ventilación que dejaba pasar una fresca columna de aire, renovándose así la enrarecida atmósfera de la celda.
Mis observaciones llegaban aquí, cuando Ned y Conseil se despertaron al mismo tiempo bajo la influencia de aquella ventilación vivificadora. Se restregaron los ojos, se desperezaron y se pusieron de pie en un instante.
—¿Ha dormido bien el señor? —me preguntó Conseil con su urbanidad cotidiana.
—Muy bien, mi buen muchacho —respondí—. ¿Y usted, Ned Land?
—Profundamente, profesor. Pero no sé si me engaño; me parece que respiro así como cierta brisa de mar.
Un marino no podía equivocarse, y referí al canadiense lo que había pasado durante su sueño.
—Bien —dijo—. Eso explica perfectamente aquellos mugidos que oíamos cuando el pretendido narval se hallaba a la vista del Abraham Lincoln.
—Perfectamente, señor Land; era su respiración.
—Sólo que no tengo, señor Aronnax, idea alguna de la hora que es, a no ser que sea la de comer.
—¡La hora de comer, digno arponero! Diga, al menos, la hora de almorzar, porque estamos de seguro en el día siguiente al de ayer.
—Lo cual demuestra —respondió Conseil—, que hemos estado durmiendo veinticuatro horas.
—Así lo creo —respondí.
—No lo contradigo —replicó Ned Land—. Pero sea comida o almuerzo, el criado será bien venido cuando traiga lo uno o lo otro.
—Lo uno o lo otro —dijo Conseil.
—Precisamente —respondió el canadiense—. Tenemos derecho a dos comidas, y por mi cuenta haré honor a ambas.
—Pues bien, Ned, aguardemos —respondí—. Está claro que esos individuos no tienen intención de matarnos de hambre; porque en este caso, la comida de ayer no tendría significación alguna.
—¡A no ser que quieran cebarnos! —repuso Ned.
—Yo protesto —repliqué—. No hemos caído en manos de caníbales.
—Una sola golondrina no hace verano —contestó el canadiense—. ¿Quién sabe si estas gentes están privadas hace tiempo de carne fresca? Y en este caso, tres particulares sanos y bien constituidos, como el profesor, su criado y yo...
—Deseche esas ideas, amigo Land —exclamé—, y sobre todo, no saque de ahí motivo para irritarse contra nuestros huéspedes, lo cual agravaría la situación.
—En todo caso —dijo el arponero—, tengo un hambre endiablada, y, comida o almuerzo, los manjares no vienen.
—Amigo Land, es menester conformarse con el reglamento de a bordo, y supongo que nuestro estómago adelanta sobre la campana del cocinero jefe.
—Pues bien, lo pondremos en hora —respondió tranquilamente Conseil.
—En eso le conozco, amigo Conseil —dijo el impaciente arponero—. Gasta poco su bilis y sus nervios. Siempre calmoso. ¡Sería capaz de decir algún chiste antes del gorigori, y de morir de hambre sin quejarse!
—¿Y de qué me serviría? —preguntó Conseil.
—¡Le serviría para quejarse! ¡Algo es algo! Y si los piratas —digo piratas por respeto y por no contrariar al profesor, que prohíbe llamarlos caníbales, —si esos piratas se figuran que van a guardarme en esta jaula donde me ahogo, sin aprender con qué especie de ternos sazono yo mi acaloramiento, se engañan. Vamos, señor Aronnax, hable con franqueza. ¿Cree que nos van a tener mucho tiempo en esta caja de hierro?
—A decir verdad, no tengo mejores noticias que usted, amigo Land.
—Pero, en fin, ¿qué supone?
—Supongo que la casualidad nos ha hecho dueños de un secreto importante. Ahora bien, si la tripulación de este barco tiene interés en guardarlo, y si este interés es más grave que la vida de tres hombres, creo que nuestra existencia está muy comprometida. En el caso contrario, a la primera ocasión el monstruo que nos ha tragado nos restituirá al mundo habitado por nuestros semejantes.
—A no ser que nos reclute para la tripulación —dijo Conseil—, y nos guarde así...
—Hasta el momento —replicó Ned Land— en que alguna fragata, más rápida o más hábil que el Abraham Lincoln, se apodere de este nido de filibusteros, y envíe a su tripulación y a nosotros a respirar por última vez en la punta de su verga mayor.
—Buen razonamiento, amigo Land —dije yo—. Pero todavía no nos han hecho proposiciones de ese género. Inútil es, pues, que discutamos el partido que debamos tomar en caso necesario. Se lo repito, aguardemos; tomemos consejo de las circunstancias, y no hagamos nada, puesto que nada hay que hacer.
—Al contrario, profesor —respondió el arponero, que no quería abandonar la discusión—; es menester hacer algo.
—¿Y qué, señor Land?
—Escaparnos.
—Escaparse de una cárcel «terrestre» suele ser difícil; pero de una cárcel submarina, eso me parece absolutamente impracticable.
—Vamos, amigo Ned —dijo Conseil—. ¿Qué responderá a la objeción del señor? Yo no puedo creer que un americano tenga nunca sus recursos agotados.
El arponero, visiblemente turbado, callaba. Una fuga, en las condiciones en que la casualidad nos había colocado, era absolutamente imposible. Pero un canadiense es medio francés, y Ned Land lo demostró bien con su respuesta.
—Así pues, señor Aronnax —repuso después de algunos momentos de meditación—, ¿no acierta lo que deben hacer unas personas que no pueden escaparse de la cárcel?
—No, amigo mío.
—Pues es muy sencillo; es menester que se las arreglen para permanecer en ella.
—¡Diantre! —exclamó Conseil—. Siempre vale más quedarse dentro que encima o debajo.
—Pero después de haber echado fuera a los carceleros o guardianes —añadió Ned Land.
—¡Cómo! ¿Piensa en serio apoderarse de este barco?
—Muy seriamente —respondió el canadiense.
—Es imposible.
—¿Por qué, señor? Puede presentarse una ocasión favorable, y no veo qué es lo que podría impedirnos aprovecharla. Si no son más que unos veinte hombres a bordo de la máquina, no nos harán retroceder, supongo.
Era mejor admitir la suposición del arponero que contradecirla. Así es que me limité a responder:
—Dejemos venir las circunstancias, señor Land, y veremos. Pero hasta entonces le ruego que contenga la paciencia. Solamente se puede obrar por astucia, y no será acalorándose como dé lugar a ocasiones favorables. Prométame, pues, que admitirá la situación sin encolerizarse demasiado.
—Se lo prometo, profesor —respondió Ned Land en tono que no inspiraba mucha confianza—. No saldrá de mis labios una sola palabra malsonante, ni me dejaré llevar de ningún ademán violento, aun cuando el servicio de la mesa no se haga con toda la regularidad debida.
—Cuento con su palabra, Ned —respondí al canadiense.
Y en seguida quedó suspendida la conversación, entregándonos a la meditación cada uno de nosotros aparte. Declaro que, a pesar de las seguridades dadas por el arponero, no alimenté ilusión alguna, ni podía yo admitir tampoco las ocasiones probables que para escaparnos había supuesto. El barco submarino no podía tener una buena maniobra sin una tripulación numerosa, y por consiguiente, en el caso de una lucha tendríamos que combatir contra demasiada gente. Por otro lado, necesario era, ante todo, que estuviéramos libres, y no lo estábamos, ni se me ocurría medio alguno para salir de aquélla prisión de hierro tan herméticamente cerrada. Y a poco que el extraño jefe de aquel barco tuviese algún secreto que guardar, lo cual era por lo menos probable, no nos permitiría obrar libremente a bordo. Pero ¿se desembarazaría de nosotros por la violencia, o nos dejaría en algún rincón de tierra? No podíamos atinarlo, mas todas estas hipótesis me parecían plausibles, y había que ser arponero para abrigar la esperanza de recobrar la libertad.
Comprendí, por otro lado, que las ideas de Ned se iban agriando con las reflexiones que acudían a su cerebro. Oía yo los juramentos que cual sordos gruñidos se producían en el fondo de su garganta, sus ademanes iban adquiriendo carácter amenazador. Se levantaba, hacia giros cual una fiera encerrada en su jaula, golpeaba las paredes con los pies y con los puños. El tiempo, en tanto, transcurría; el hambre se dejaba sentir con fuerza, y esta vez el criado no venía. Esto era ya olvidar por demasiado tiempo nuestra posición de náufragos, si es que existían buenas intenciones hacia nosotros.
Ned Land, atormentado por las contracciones de su robusto estómago, se iba gradualmente acalorando, y a pesar de su promesa, temía yo una explosión cuando se viese delante de alguno de los hombres de a bordo.
Esta ira de Ned Land aumentó todavía durante dos horas. Llamaba, gritaba, pero siempre en vano. Las paredes de plancha se mantenían sordas. Ni siquiera se oía el menor ruido en el interior del barco, que parecía muerto. No se movía, porque de seguro hubiéramos sentido los estremecimientos del casco bajo el impulso de la hélice. Sumergido, sin duda, en el abismo de las aguas, no pertenecía ya a la tierra. Todo este sombrío silencio era espantoso.
En cuanto a nuestro abandono, a nuestro aislamiento en el fondo de nuestra celda, no me atrevía a calcular lo que podía durar. Las esperanzas concebidas después de nuestra entrevista con el jefe se iban desvaneciendo paulatinamente. La dulce mirada de aquel hombre, la expresión generosa de su fisonomía, la nobleza de su actitud, todo desaparecía de mi memoria y se me presentaba el enigmático personaje tal como debía ser, necesariamente despiadado y cruel. Le consideraba fuera de la humanidad, inaccesible a todo sentimiento de compasión, enemigo implacable de sus semejantes, a quienes debía profesar un odio imperecedero.
Pero ¿trataba ese hombre de condenarnos a la muerte por inanición, encerrados en prisión estrecha y entregados a esas horribles tentaciones a que impele el hambre feroz? Tan atroz idea adquirió en mi ánimo una intensidad terrible, y con ayuda de la imaginación, me sentía acometido de un insensato espanto. Conseil permanecía sereno. Ned Land bramaba.
En aquel momento se sintió un ruido exterior y sonaron pasos en el suelo de metal. Los cerrojos se corrieron, la puerta se abrió y apareció el criado.
Antes de poder hacer el menor movimiento para impedirlo, el canadiense se había arrojado sobre aquel desgraciado, y derribándole, lo tenía agarrado por la garganta. El stewart se ahogaba bajo la presión de aquella potente mano.
Conseil procuraba sacar de manos del arponero la víctima medio estrangulada, y yo iba a añadir mis esfuerzos a los suyos, cuando de pronto quedé atónito y paralizado por estas palabras pronunciadas en francés.
—Cálmese, señor Land, y usted, profesor, tenga la bondad de escucharme.
El canadiense se lanzó contra aquel desgraciado.