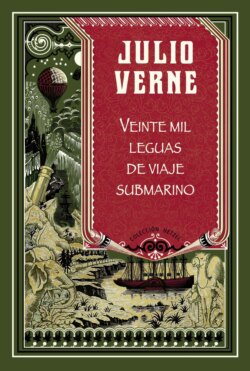Читать книгу Veinte mil leguas de viaje submarino - Julio Verne - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XII Todo por la electricidad
Оглавление—Profesor —dijo el capitán Nemo, enseñándome los instrumentos colgados de las paredes—, ésos son los aparatos necesarios para la navegación del Nautilus. Aquí, como en el salón, están siempre a la vista, y me indican la situación que tengo y la dirección exacta que sigo en medio del océano. Los unos ya los conoce, como el termómetro que marca la temperatura interior del Nautilus, el barómetro, que pesa el aire y predice los cambios de tiempo; el higrómetro, que marca el grado de sequedad de la atmósfera; el stormglass, cuya mezcla, cuando se descompone, anuncia la proximidad de las tempestades; la brújula, que dirige mi camino; el sextante, que por la altura del sol me indica la latitud en que me encuentro; los cronómetros, que me permiten calcular la latitud, y en fin, los anteojos de día y los de noche, que me sirven para examinar a fondo todos los puntos del horizonte, cuando el Nautilus sube a la superficie de las aguas.
—Son los instrumentos habituales del navegante —respondí—, y conozco su uso. Pero ahí tiene otros que sin duda responden a las particulares exigencias del Nautilus. Este cuadrante que advierto y que va recorriendo una aguja movible, ¿no es un manómetro?
—Efectivamente, es un manómetro. Pero comunica con el agua, indicando su presión exterior y dándome a conocer a qué profundidad se mantiene mi aparato.
—¿Y estas sondas de nueva especie?
—Son termométricas, y me revelan la temperatura que reina en las diferentes capas de agua.
—¿Y esos otros instrumentos cuyo empleo no comprendo?
—Sobre esto, profesor, debo darle algunas explicaciones —dijo el capitán Nemo—. Dígnese escucharme.
Guardó silencio durante algunos instantes, y luego dijo:
—Existe un agente poderoso, obediente, rápido, fácil, que se adopta a todos los usos, y que reina como dueño en mi bordo. Todo se ejecuta por él. Me alumbra, me calienta, es el alma de mis aparatos mecánicos. Este agente es la electricidad.
—¡La electricidad! —exclamé bastante sorprendido.
—Sí, señor.
—Sin embargo, capitán, posee una excesiva rapidez de movimientos que concuerdan mal con el poder de la electricidad. Hasta ahora su potencia dinámica es de muy poca consideración, y nunca ha podido producir más que pequeñas fuerzas.
¿Y esos otros instrumentos cuyo empleo no comprendo?
—Profesor —respondió el capitán Nemo—, mi electricidad no es la de todo el mundo, y esto es cuanto me permitirá que le diga.
—No insistiré, caballero, limitándome a extrañarme mucho de semejante resultado. Permítame una sola pregunta, sin embargo, a la que no contestará si es indiscreta. Los elementos que emplea para producir este maravilloso agente deben gastarse pronto. Por ejemplo, ¿cómo reemplaza el zinc no conservando ya ninguna comunicación con la tierra?
—Su pregunta tendrá su respuesta —contestó el capitán Nemo—. Le diré primeramente que en el fondo de los mares existen minas de zinc, de hierro, de plata, de oro, etc., cuya explotación podría ciertamente practicarse. Pero no he tomado nada de estos metales terrestres; he querido pedir al mismo mar los medios de producir mi electricidad.
—¿Al mar?
—Sí, profesor, y no me faltaban los medios. Habría podido efectivamente, estableciendo un circuito entre hilos sumergidos a diversas profundidades, obtener la electricidad por la distinta temperatura que experimentasen; pero he preferido emplear un sistema más práctico.
—¿Cuál?
—Ya sabe de qué se compone el agua del mar. En mil gramos se hallan noventa y seis centésimas y media de agua y dos centésimas dos tercios próximamente de cloruro de sodio; luego, en cantidades pequeñas, cloruros de magnesio, de potasio, de bromuro de magnesio, de sulfato de magnesio, de carbonato cálcico. Ya ve, pues, que el cloruro de sodio se encuentra allí en notable proporción, y lo extraigo del agua del mar componiendo de él mis elementos.
—¿El sodio?
—Sí, señor. Mezclado con el mercurio, forma una amalgama que hace las veces del zinc en los elementos Bunsen. El mercurio no se gasta nunca. Sólo el sodio se consume, y el mar me lo suministra. Le diré, además, que las pilas de sodio deben ser consideradas como las más enérgicas, y que su fuerza electromotriz es doble de la de las pilas de zinc.
—Comprendo perfectamente, capitán, la excelencia del sodio en las condiciones en que se encuentra. La mar lo contiene, es verdad; pero es preciso también fabricarlo, extraerlo, en una palabra. ¿Cómo lo hace? Sus pilas podrían evidentemente servir para esta extracción; pero si no estoy engañado, sobrepujaría el gasto del sodio que consumirían los aparatos eléctricos a la cantidad extraída. Sucedería, pues, que consumiría, para producirlo, más de lo que produciría.
—Por eso, profesor, no me valgo de la pila para extraerlo, y empleo sencillamente el calor del carbón terrestre.
—¿Terrestre? —dije yo insistiendo.
—Digamos de carbón marino, si lo prefiere —respondió el capitán Nemo.
—¿Y puede explotar las minas submarinas de hulla?
—Señor Aronnax, usted mismo lo verá. Sólo le pido un poco de paciencia, puesto que tiene tiempo para ser paciente. Recuerde solamente esto: todo lo debo al océano: produce la electricidad, y la electricidad da al Nautilus el calor, la luz, el movimiento, la vida, en una palabra.
—Pero no el aire que respira.
—¡Oh! Podría fabricar el aire que consumimos; pero es inútil, puesto que subo a la superficie del mar cuando me parece. A pesar de todo, si la electricidad no me suministra el aire respirable, da movimiento por lo menos a las poderosas bombas que lo almacenan en los receptáculos especiales, lo cual me permite prolongar cuando es necesario, y por tanto tiempo como quiero, mi morada en las capas profundas.
—Capitán —respondí—, lo admiro. Es evidente que ha hallado lo que los hombres encontrarán algún día: la verdadera potencia dinámica de la electricidad.
—No sé si la encontrarán —respondió fríamente el capitán Nemo—. De cualquier manera que sea, ya conoce la primera aplicación que he hecho de ese precioso agente. Él es el que nos alumbra con una igualdad y una continuidad que no tiene la luz del sol. Mire ahora este reloj: es eléctrico, y señala la hora con una precisión que envidiarían los mejores cronómetros. Lo he dividido en veinticuatro horas, como los relojes italianos, porque no existiendo para mí ni noche ni día, ni sol ni luna, sino sólo esa luz ficticia que arrastro hasta el fondo de los mares, me explica mejor las cosas. Mire: en este momento son las diez de la mañana.
—Perfectamente.
—Otra aplicación de la electricidad. Ese cuadrante, colocado delante de nosotros, sirve para indicar la velocidad del Nautilus. Un hilo eléctrico lo pone en comunicación con la hélice, y su aguja me indica la marcha real del aparato: en este momento navegamos con una velocidad moderada de quince millas por hora.
—Es maravilloso —respondí—, y ya veo, capitán, que ha hecho muy bien empleando ese agente, que está destinado a reemplazar al viento, al agua y al vapor.
—No hemos acabado aún, señor Aronnax —dijo el capitán Nemo levantándose—, y si se digna seguirme visitaremos la parte posterior del Nautilus.
Conocía ya, en verdad, toda la parte anterior de aquel buque submarino, cuya división exacta, yendo del centro al espolón de proa, era ésta: el comedor, de unos cinco metros, separado de la biblioteca por un tabique de madera estanco, es decir, que no podía ser penetrado por el agua; la biblioteca, de cinco metros; el gran salón, de diez metros, separado del camarote del capitán por otro tabique de madera, también estanco. Este camarote tenía cinco metros, el mío dos y medio, y, por fin, un receptáculo de aire de siete metros y medio, lo que en total hacía treinta y cinco metros de largo. Los tabiques de madera tenían puertas que se cerraban herméticamente por medio de obturadores de caucho, que aseguraba todo a bordo del Nautilus, en el caso de que se hubiera declarado una vía de agua.
Seguí, pues, al capitán Nemo, y llegué al centro del navío. Había allí una especie de pozo que se abría entre dos tabiques estancos. Una escala de hierro, fijada a la pared, conducía a su extremidad superior. Pregunté al capitán para qué servia aquella escala.
—Conduce al bote —me respondió:
—¡Cómo! ¿Tenéis un bote? —repliqué sin volver de mi asombro.
—Sin duda alguna; una excelente embarcación, ligera e insumergible, que sirve para pasear y para pescar.
—Pues entonces, cuando quiera embarcarse se verá obligado a ir a la superficie del mar.
—De ninguna manera. El bote está adherido a la parte superior del casco del Nautilus, alojado en una cavidad dispuesta ex profeso para recibirlo. Está dispuesto de manera que sea impermeable, y amarrado por sólidos pernos. Esa escala conduce a una abertura practicada en el casco del Nautilus, y que corresponde a otra exactamente igual, por donde pueda pasar un hombre, practicado al costado del bote. Por esta doble abertura me introduzco en la embarcación: se cierra una, la del Nautilus, yo cierro la otra, la del bote, por medio de tornillos de presión; doy suelta a los pernos y el bote sube casi instantáneamente a la superficie del mar. Después abro la escotilla del puente, cuidadosamente cerrada hasta entonces; pongo el mástil, izo la vela o tomo los remos, y me paseo.
—Pero ¿cómo vuelve a bordo?
—No vuelvo yo; es el Nautilus, señor Aronnax, el que vuelve.
—¿Obedeciendo una orden suya?
—Sí, porque, unido con un hilo eléctrico que me pone en comunicación con él, expido un telegrama, y esto basta.
—Efectivamente —dije, asustado por tantas maravillas—; eso es muy sencillo.
Después de haber pasado el hueco de la escalera que conducía a la plataforma, vi una jaula como de dos metros, en la cual Conseil y Ned Land, muy alegres con su comida, se entretenían en devorarla.
Luego se abrió una puerta que daba a la cocina, situada en la parte inferior de a bordo, y que tendría unos tres metros.
Allí la electricidad era más enérgica y más obediente que el gas mismo, y hacía posible la preparación de las comidas. Algunos hilos que llegaban a los fogones comunicaban a las hornillas de platino un calor que se distribuía y se mantenía con regularidad. Calentaba también aparatos destiladores, que por evaporación suministraban excelente agua potable. Y próximo a esta cocina se hallaba una sala de baño, dispuesta con todo lo que podía hacerla confortable, y con grifos que proporcionaban agua fría o agua caliente a voluntad.
Detrás de la cocina estaba el dormitorio destinado a la tripulación, y que ocupaba cinco metros; pero la puerta estaba cerrada y no pude ver los muebles, que quizá me hubieran dado la idea del número de hombres que necesitaba el Nautilus para las maniobras.
En el fondo había un cuarto tabique estanco como todos los demás, que separaba este dormitorio de la sala de máquinas. Se abrió una puerta, y me encontré repentinamente en aquel departamento, donde el capitán Nemo, ingeniero de primer orden seguramente, había dispuesto sus aparatos de locomoción.
La sala de máquinas, sencillamente alumbrada, no medía menos de veinte metros de longitud. Estaba dividida naturalmente en dos partes, conteniendo la primera los elementos que producían la electricidad, y la segunda, el mecanismo que transmitía el movimiento a la hélice.
Sala de máquinas del Nautilus.
Quedé desde luego muy sorprendido al notar el olor sui generis que llenaba aquella pieza. Apercibióse el capitán Nemo de la impresión que en mí había producido, y me dijo:
—Son emanaciones de gas producidas por el empleo del sodio; pero esto no es más que un inconveniente pasajero, porque todas las mañanas purificamos el navío, ventilándolo completamente.
Yo examinaba entre tanto con gran interés, como puede presumirse, la maquinaria del Nautilus.
—Ya lo ve —me dijo el capitán Nemo—, empleo elementos Bunsen, y no elementos Ruhmkorff, que hubieran sido impotentes. Los elementos Bunsen son pocos, pero fuertes y grandes, lo que vale mucho más, según los experimentos hechos. La electricidad producida se dirige hacia atrás, donde actúa por medio de electroimanes de grandes dimensiones sobre un sistema de palancas y engranajes que trasmiten el movimiento al árbol de la hélice. Ésta, cuyo diámetro es de seis metros, y el paso de siete metros y medio, puede dar hasta ciento veinte revoluciones por segundo.
—Y entonces ¿qué velocidad obtiene?
—Cincuenta millas por hora.
Había en esto un misterio, pero no quise insistir para esclarecerlo. ¿Cómo podía la electricidad adquirir tal potencia? ¿Dónde tomaba su origen esa fuerza casi ilimitada? ¿Era acaso en su tensión excesiva, obtenida por bobinas de una nueva especie? ¿Era acaso en su transmisión, que un sistema de palancas desconocidas podía aumentar hasta lo infinito? Esto es lo que yo no me podía explicar.
—Capitán Nemo —dije—, voy a comprobar los resultados, sin tratar de explicármelos. He visto maniobrar el Nautilus delante del Abraham Lincoln, y sé a qué atenerme respecto a su velocidad; pero no basta ir de prisa; se necesita ver a dónde se va; se necesita tener medios de dirigirse a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. ¿Cómo llega a las grandes profundidades, donde tiene que encontrar una resistencia que se calcula en cientos de atmósferas? ¿Cómo volvéis a subir a la superficie del océano? Finalmente, ¿cómo se mantiene en el lugar que le conviene? ¿Seré indiscreto preguntando estas cosas?
—De ninguna manera, profesor —me respondió el capitán después de titubear algunos instantes—, puesto que no debe abandonar nunca este buque submarino. Venga al salón; es nuestro gabinete de trabajo; allí sabrá todo lo que debe saber respecto al Nautilus.