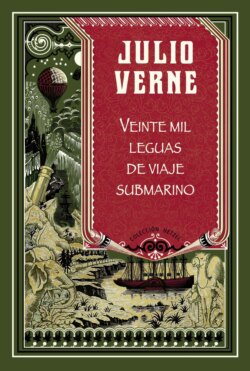Читать книгу Veinte mil leguas de viaje submarino - Julio Verne - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II EL PRO Y EL CONTRA
ОглавлениеEn la época en que ocurrieron tales sucesos, regresaba yo de una exploración científica emprendida por las malas tierras de Nebraska, en los Estados Unidos. En mi calidad de profesor suplente del Museo de Historia Natural de París, el gobierno francés me había agregado a esa expedición. Después de seis meses transcurridos en Nebraska, llegaba a Nueva York hacia fines de marzo, cargado de preciosas colecciones. Habíase fijado mi salida para principios de mayo, y me ocupaba entre tanto en clasificar mis riquezas mineralógicas, botánicas y zoológicas, cuando aconteció el incidente del Scotia.
Estaba yo perfectamente enterado de la cuestión tan de actualidad. ¿Cómo podría no estarlo? Había leído y releído todos los periódicos americanos y europeos sin haber adelantado un paso. Este misterio me intrigaba, y en la imposibilidad de formar mi opinión, vacilaba entre uno y otro extremo. No podía dudarse que algo había, cuando los incrédulos eran invitados a poner el dedo en la llaga del Scotia.
A mi llegada a Nueva York, la cuestión estaba candente. La hipótesis del islote flotante, del escollo intangible, sostenida por algunos entendimientos poco competentes, estaba absolutamente abandonada. Y, en efecto, a no tener el escollo una máquina en sus entrañas, ¿cómo podía moverse con tan prodigiosa velocidad?
Asimismo quedó desechada la existencia de un casco flotante, de algún enorme resto de naufragio, siempre por la inexplicable rapidez del movimiento.
Quedaban sólo dos soluciones posibles, con lo cual hubo dos bandos distintos de partidarios; por un lado los que estaban por un monstruo de fuerza colosal; por otro, los que suponían la existencia de una embarcación submarina con extraordinaria fuerza motriz.
Pero esta última hipótesis, muy admisible con todo, no pudo resistir a las investigaciones que en ambos mundos se hicieron. Era poco probable que un simple particular tuviera a su disposición semejante ingenio mecánico. ¿Cuándo y dónde lo había construido, y cómo mantener secreta la construcción?
Solamente un gobierno podía poseer semejante máquina destructiva, y no era imposible que en estos desastrosos tiempos en que el hombre se ingenia para multiplicar la potencia de las armas ensayase un Estado, sin saberlo los demás, aquel formidable mecanismo. Después de los fusiles «chassepots», los torpedos; después de los torpedos, los arietes submarinos, y después..., la reacción. Al menos así lo espero.
Mas la hipótesis de una máquina de guerra cayó también ante la declaración de los gobiernos. Como se trataba del interés público, puesto que se perjudicaban las comunicaciones transoceánicas, no podía dudarse de la franqueza de los gobiernos. Por otra parte, ¿cómo admitir que la construcción del buque submarino hubiese pasado desapercibida para el público? Guardar el secreto en tales circunstancias es dificilísimo para un particular, y ciertamente imposible para un Estado, donde todos los actos son obstinadamente vigilados por las potencias rivales.
Luego, después de todas las pesquisas hechas en Inglaterra, Francia, Rusia, Prusia, España, Italia, América y aun Turquía, quedó definitivamente desechada la hipótesis de un monitor submarino.
Volvió el monstruo a flote, a despecho de las incesantes bromas con que le alanceaba la prensa festiva, y una vez en esta vía, las imaginaciones se dejaron llevar a las más absurdas cavilaciones de una ictiología fantástica.
A mi llegada a Nueva York muchas personas me hicieron el honor de consultarme sobre el fenómeno en cuestión. Había yo publicado en Francia una obra en cuarto y en dos tomos, titulada Los misterios de los grandes fondos submarinos. Este libro, del gusto particular del mundo científico, hacía de mí un especialista en este ramo, bastante oscuro, de la Historia Natural. Pidiéronme parecer, y mientras pude rechazar la realidad del hecho, me ceñí a la negativa más absoluta. Pero pronto, rendido a la evidencia, debí explicarme categóricamente. Y así, «el honorable Pierre Aronnax, profesor del Museo de París», fue emplazado por el New York Herald para formular una opinión.
Tuve que ceder, y hablé, por no serme ya posible callar. Discutí la cuestión por todas sus fases, política y científicamente, y reproduzco aquí la conclusión de un artículo muy denso que publiqué en el número del 30 de abril:
«Así pues —decía yo—, después de haber examinado una por una las diferentes hipótesis, quedando desechada toda otra suposición, es necesario admitir la existencia de un animal marino de extraordinaria potencia.
»Las grandes profundidades del océano son completamente desconocidas para nosotros. La sonda no ha podido alcanzarlas. ¿Qué pasa en esos abismos lejanos? ¿Qué seres habitan y pueden habitar a doce o quince millas debajo de la superficie de las aguas? ¿Cuál es el organismo de esos animales? Apenas es posible conjeturarlo.
»Sin embargo, la solución del problema que me han propuesto puede adoptar la forma de dilema.
»O conocemos todas las variedades de seres que pueblan nuestro planeta, o no las conocemos.
»Si no las conocemos todas; si la naturaleza tiene secretos todavía para nosotros en ictiología, nada más aceptable que la existencia de peces o cetáceos de especies y aun de géneros nuevos, de organización esencialmente dispuesta para habitar los fondos y las capas inaccesibles a la sonda, y que por un acontecimiento cualquiera, por un capricho, por un antojo, vienen muy de tarde en tarde al nivel superior del océano.
»Si, por el contrario, conocemos todas las especies vivientes, es preciso necesariamente buscar el animal de que se trata entre los seres marinos ya clasificados, y en este caso yo estaría dispuesto a admitir la existencia de un narval gigante.
»El narval vulgar, o unicornio de mar, alcanza a veces la longitud de sesenta pies. Quintuplicad, decuplicad esta dimensión, dad al cetáceo la fuerza proporcionada a su talla, acrecentad sus armas ofensivas, y obtendréis el animal deseado. Tendrá las proporciones determinadas por los oficiales del Shannon, el instrumento exigido por la perforación del Scotia, y la fuerza necesaria para abrir brecha en el casco de un vapor.
»En efecto, el narval se halla armado con una especie de espada de marfil o alabarda, según la expresión de ciertos naturalistas. Es un diente principal con la dureza del acero. Algunos de estos dientes se han hallado implantados en el cuerpo de las ballenas, a las cuales ataca siempre el narval con ventaja. Otros han sido sacados no sin trabajo de los fondos de embarcaciones, atravesadas de parte a parte como una barrena horada un tonel. El Museo de la Facultad de Medicina de París posee una de estas defensas que tiene dos metros veinticinco centímetros de longitud, por cuarenta y ocho centímetros de anchura en la base.
»Pues bien; supóngase un arma diez veces mayor, y el animal, diez veces más poderoso; láncesele con una velocidad de veinte millas por hora; multiplíquese su masa por su velocidad, y se obtendrá un choque capaz de producir la catástrofe ocurrida.
»Por consiguiente, y hasta más amplias noticias, yo me inclinaría por un unicornio de mar con dimensiones colosales, armado, no ya con alabarda, sino con un verdadero espolón, como las fragatas acorazadas o los «rams»3 de guerra, cuya masa tendría, a la vez que igual potencia motriz.
»Así podría explicarse el fenómeno inexplicable; a no ser que, a pesar de todo lo visto, sentido y experimentado, no hubiese nada, lo cual también sería posible».
Estas últimas palabras eran por mi parte una cobardía; pero quería cubrir hasta cierto punto mi dignidad de profesor, y no dar motivo de risa a los americanos, que cuando se ríen lo hacen con ganas. Me reservaba una escapatoria, y en el fondo admitía la existencia del monstruo.
Fue mi artículo calurosamente debatido, lo cual le dio mucha publicidad conquistando algunos partidarios. Por lo demás, la solución propuesta dejaba libre curso a la imaginación, y el espíritu humano se complace en estas grandiosas concepciones de seres sobrenaturales. Además, el mar es precisamente su mejor vehículo, el único medio en que puedan producirse y desarrollarse esos gigantes, junto a los cuales los animales terrestres, elefantes o rinocerontes, no son más que enanos. Las masas líquidas transportan las mayores especies conocidas de mamíferos, y tal vez ocultan moluscos de incomparable talla, crustáceos de espantosa vista, tales como langostas de cien metros o cangrejos de doscientas toneladas. ¿Y por qué no? Antiguamente, los animales terrestres, contemporáneos de las épocas geológicas, los cuadrúpedos, los cuadrumanos, los reptiles, las aves, estaban construidos sobre plantillas gigantescas. El Creador los había vaciado en un molde colosal que el tiempo ha ido reduciendo. ¿Por qué el mar en sus ignoradas profundidades no ha podido conservar muestras de una antigua vida, puesto que nunca se modifica, mientras que el núcleo terrestre se altera sin cesar? ¿Por qué no habría de ocultar en su seno las últimas variedades de esas especies titánicas, cuyos años son siglos y los siglos son milenios?
Pero me estoy dejando llevar a cavilaciones que no puedo sustentar. Dejemos esas quimeras, que el tiempo ha cambiado para mí en realidades terribles. Lo repito, la opinión se formó sobre la naturaleza del fenómeno, y el público admitió sin contestación la existencia de un ser prodigioso que nada tenía de común con las fabulosas serpientes de mar. Pero frente a los que vieron en ello un problema puramente científico por resolver, otros, más positivos, sobre todo en América e Inglaterra, fueron de parecer que el océano debía quedar purgado de tan temido monstruo, a fin de asegurar las comunicaciones transatlánticas. Las publicaciones especializadas en temas industriales y comerciales trataron la cuestión principalmente bajo este punto de vista. La Shipping and Mercantile Gazette, el Lloyd, el Paquebot, la Revue Maritime et Coloniale, todas las publicaciones afectas a las compañías de seguros que amenazaban elevar el tipo de las primas fueron unánimes en esta cuestión.
Habiéndose pronunciado la opinión pública en este sentido, los Estados Unidos fueron los primeros en declararse, haciéndose en Nueva York los preparativos para una expedición destinada a perseguir el narval. Una fragata muy rápida, la Abraham Lincoln, se dispuso para aparejar lo más pronto posible. Los arsenales se pusieron a disposición del comandante Farragut, que activó el armamento de su fragata.
La fragata Abraham Lincoln.
Precisamente, como sucede siempre, desde que se pensó en perseguir al monstruo, nadie durante dos meses volvió a hablar de él. Ningún buque lo encontró. Tanto se había hablado, hasta por el cable telegráfico transatlántico, que no parecía sino que el unicornio había llegado a saber las tramas que se urdían contra él. Por eso los bromistas pretendían que aquel astuto animal había interceptado algún telegrama del que ahora se estaba aprovechando.
Así es que por falta de noticias y estando ya la fragata armada para una larga campaña, y provista de formidables ingenios de pesca, no se sabía adónde dirigirla. La impaciencia crecía, cuando el 2 de julio se supo que el Tampico, vapor de la línea de San Francisco de California a Shangai, había visto al animal tres semanas antes en los mares septentrionales del Pacífico.
Fue extraordinaria la emoción producida por esta noticia. No se concedieron ni veinticuatro horas de respiro al comandante Farragut. Sus vituallas estaban embarcadas. Sus carboneras se hallaban atestadas. Ni un hombre de la tripulación faltaba. Ya no restaba más que encender las calderas y zarpar. No se les hubiera perdonado medio día de tardanza. Por otro lado, el comandante Farragut tampoco deseaba otra cosa que partir.
Tres horas antes de que el Abraham Lincoln abandonase el muelle de Brooklyn, recibí una carta escrita en estos términos:
«AL SE—OR ARONNAX,
»profesor del Museo de París...
»Fifth Avenue Hotel:
»Nueva York.
»Señor:
»Si quiere usted unirse a la expedición del Abraham Lincoln, el gobierno de la Unión verá con placer que Francia esté representada por usted en esta empresa. El comandante Farragut tiene una cámara a su disposición.
»Muy cordialmente vuestro,
»J. B. Hobson,
»secretario de la marina.»