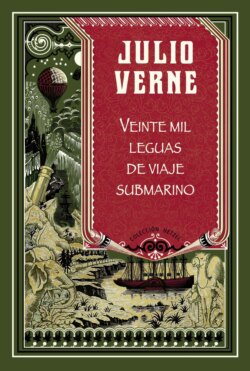Читать книгу Veinte mil leguas de viaje submarino - Julio Verne - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII MOBILIS IN MOBILE
ОглавлениеEsta especie de rapto, tan brutalmente ejecutado, se había realizado con la rapidez del relámpago, sin darnos tiempo a hacer ninguna observación ni a mis compañeros ni a mí. Yo no sé lo que ellos experimentarían al sentirse introducidos en aquella cárcel flotante; por lo que a mí respecta, me heló la epidermis un rápido estremecimiento de frío. ¿De quiénes dependíamos ahora? Sin duda de algunos piratas de nuevo género que explotaban el mar a su manera.
Apenas se cerró la angosta trampilla, cuando me vi envuelto en profunda oscuridad. Mis ojos, impregnados con la luz exterior, nada pudieron ver. Sentí que mis pies descalzos se aferraban sobre los travesaños de una escala de hierro. Ned Land y Conseil, vigorosamente asidos, me seguían. En lo bajo de aquella escalera se abrió una puerta, que quedó inmediatamente cerrada sobre nosotros con sonoro estrépito.
Estábamos solos. ¿Dónde? No podía decirlo, ni apenas imaginarlo. Todo era negro; pero tan absolutamente negro que, después de algunos minutos, mi vista no había podido aún distinguir una de esas claridades indeterminadas que vagan en medio de las noches más cerradas.
Entretanto, Ned Land, enfurecido con aquel modo de proceder, daba libre curso a su indignación.
—¡Mil diantres! —exclamaba—. Ésta es una gente que podría recibir lecciones de hospitalidad de los habitantes de Caledonia. Ya no les falta más que ser antropófagos. No me sorprendería esto; pero declaro que no seré comido sin protesta.
—Calmaos, amigo Ned —respondió tranquilamente Conseil—. No os acaloréis antes de tiempo. Todavía no estamos en el asador.
—En el asador no —replicó el canadiense—, pero ciertamente que en el horno sí. Y está bastante oscuro. Por fortuna no he soltado mi bowie knife16, y veo bastante claro para servirme de él. El primero de estos bandidos que me ponga la mano...
—No se irrite, Ned —le dije—, y no nos comprometa con inútiles violencias. ¿Quién sabe si nos están escuchando? ¡Procuremos ante todo saber dónde nos hallamos!
Caminé a tientas. A los cinco pasos hallé una muralla de hierro hecha con planchas atornilladas. Después, al volverme, tropecé con una mesa de madera, cerca de la cual estaban ordenados algunos banquillos. El piso de aquella cárcel estaba cubierto con una gruesa estera de phormium17 que ahogaba el ruido de nuestros pasos. Las paredes lisas no descubrían huella alguna de puerta ni ventana. Conseil, dando una vuelta en sentido inverso, se unió a mí, y volvimos al medio de aquella cámara, que tendría unos veinte pies de largo por diez de ancho. En cuanto a su elevación, Ned Land, a pesar de su estatura, no pudo medirla.
El primero de estos bandidos que me ponga la mano...
Había trascurrido ya media hora sin que la situación se modificase, cuando súbitamente nuestros ojos pasaron de la extrema oscuridad a la luz más violenta. Nuestra cárcel se llenó de una materia luminosa tan viva, que no pude resistir de pronto su fulgor. Por su blancura e intensidad reconocí aquel alumbrado eléctrico que producía alrededor del barco submarino el magnífico fenómeno de fosforescencia que habíamos observado. Después de haber cerrado los ojos involuntariamente, los volví a abrir, y noté que el agente luminoso brotaba de un semiglobo deslustrado que sobresalía en la parte superior de la cámara.
—¡Por fin, ya se ve claro! —exclamó Ned Land, que con el cuchillo en mano se mantenía a la defensiva.
—Sí —respondí aventurando una antítesis—; pero la situación sigue siendo oscura.
—Tenga el señor paciencia —dijo el impasible Conseil.
La súbita iluminación de la cámara me había permitido examinar sus menores detalles. No contenía más que la mesa y cinco banquillos. La puerta, invisible, debía de estar herméticamente cerrada. Ningún ruido llegaba a nuestros oídos. Todo parecía muerto en el interior de aquel barco. ¿Seguía navegando? ¿Se mantenía en la superficie del océano? ¿Penetraba en sus profundidades? No podía saberlo.
Pero el globo luminoso no se había encendido sin algún motivo. Yo esperaba, pues, que los tripulantes no tardarían en manifestarse. Cuando se quiere olvidar a los encerrados, no se alumbra el encierro.
No me equivocaba. Percibimos un ruido de cerrojos; la puerta se abrió, y aparecieron dos hombres.
El uno era de corta estatura, pero de músculos vigorosos, ancho de espaldas, robusto de miembros, de cabeza fuerte, cabellera abundante y negra, bigote poblado, mirada viva y penetrante, y en toda su persona se hallaba impresa aquella viveza meridional que caracteriza en Francia a las poblaciones provenzales. Diderot ha pretendido, con razón, que el ademán del hombre es metafórico. Aquel hombrecillo era ciertamente la demostración viva de esta verdad. Se comprendía que, en su lengua habitual, debía prodigar prosopopeyas, metonimias e hipálages; pero no tuve ocasión de comprobarlo, porque delante de mí empleaba un idioma singular y absolutamente incomprensible.
El segundo desconocido merece una descripción más circunstanciada. Un discípulo de Gratiolet o de Engel hubiera leído en su fisonomía como en un libro abierto. Reconocí sin vacilar sus cualidades dominantes: la confianza en sí mismo, porque su cabeza se destacaba noblemente sobre el arco formado por la línea de sus hombros, y sus ojos negros tenían una mirada de fría firmeza; la serenidad, porque su cutis, pálido más bien que teñido, anunciaba la tranquilidad de su sangre; la energía, demostrada por la rápida contracción de los músculos de sus cejas; el valor, en fin, porque su ancha respiración denotaba una grande expansión vital.
Añadiré que aquel hombre era altivo, que su mirada firme y serena parecía reflejar elevados pensamientos, y que de todo el conjunto, de la homogeneidad de expresión en el ademán del cuerpo y del semblante, según la observación de los fisonomistas, resultaba una franqueza indiscutible.
Me sentí involuntariamente tranquilizado con su presencia, y saqué buenos augurios de nuestra entrevista.
No hubiera podido precisar si aquel personaje tenía treinta y cinco o cincuenta años. Su estatura era alta, su frente ancha, su nariz recta, su boca dibujada con perfección, sus dientes magníficos, sus manos finas, largas, eminentemente psíquicas, empleando una palabra de quirognomonía; es decir, dignas de servir a un alma apasionada. Aquel hombre constituía ciertamente el tipo más admirable que jamás he visto, y como detalle particular diré que sus ojos, algo separados uno de otro, podían abarcar simultáneamente la cuarta parte del horizonte. Esa facultad, según más tarde descubrí, estaba robustecida con un poder de visión superior todavía al de Ned Land. Cuando aquel desconocido fijaba la vista en un objeto, la línea de sus cejas se fruncía, sus anchos párpados se aproximaban hasta dejar circunscrita la pupila, estrechando así la extensión del campo visual, y entonces miraba. ¡Qué mirada! ¡Cómo acercaba a sí los objetos empequeñecidos por la distancia! ¡Cómo llegaba hasta dentro del alma! ¡Cómo penetraba a través de las capas líquidas, tan opacas para nuestros ojos, y cómo leía en lo más profundo de los mares!
Aquel personaje podía tener treinta y cinco o cincuenta años.
Ambos desconocidos, cubiertos con unas boinas de piel de nutria marina y calzados con botas de piel de foca, llevaban trajes de un tejido particular, que dejaban airoso el talle y gran libertad de movimientos.
El más alto, sin duda el jefe, nos examinó con suma atención sin pronunciar una palabra. Volviéndose después hacia su compañero, conversó con él en una lengua que no pude comprender. Era un idioma sonoro, armonioso, flexible, cuyas vocales parecían sometidas a una acentuación muy variada. El otro respondió con un cabeceo desdeñoso, y añadió dos o tres palabras perfectamente incomprensibles. Después pareció interrogarme directamente con la mirada.
Respondí en buen francés que no entendía su idioma; pero pareció no comprenderme, y la situación se hizo bastante dificultosa.
—Cuente el señor de todos modos nuestra historia —me dijo Conseil—. Estos señores comprenderán quizás algunas palabras.
Empecé la relación de nuestras aventuras, articulando claramente todas las sílabas y sin omitir ninguna circunstancia. Dije nuestros nombres y cualidades, y después les presenté en regla al profesor Aronnax, a su criado Conseil, y al maestro Ned Land el arponero.
El hombre de ojos dulces y serenos me escuchó tranquilamente, y hasta con urbanidad y con notable atención. Pero nada en su fisonomía indicaba que hubiese comprendido mi historia. Cuando acabé, no pronunció una sola palabra.
Quedaba el recurso de hablar en inglés, que, como lengua casi universal, sería tal vez comprendida. Yo la conocía, así como el alemán, de un modo suficiente para leerla de corrido, mas no para hablarla correctamente. Era aquél un caso en que importaba mucho hacerse comprender.
—Os toca a vos —dije al arponero—. Sacad de vuestro almacén el mejor inglés que jamás haya hablado un anglosajón, y procurad ser más afortunado que yo.
Ned no se hizo rogar, y repitió mi relación, que casi comprendí. El fondo fue el mismo, pero la forma se diferenció, pues el canadiense, llevado de su genio, empleó mucha animación. Se quejó de estar aprisionado, con olvido del derecho de gentes; preguntó en virtud de qué ley se le retenía; invocó el habeas corpus; amenazó con perseguir a los que le secuestraban indebidamente, y dio a entender con un gesto expresivo que nos moríamos de hambre, lo cual era perfectamente cierto, pero lo habíamos casi olvidado.
Con gran asombro suyo, el arponero no fue mejor comprendido que yo. Nuestros visitantes no movieron las cejas, y era muy evidente que no comprendían ni la lengua de Arago, ni la de Faraday.
Muy turbado, y después de haber agotado en vano nuestros recursos filológicos, yo no sabía qué partido tomar, cuando Conseil me dijo:
—Si el señor me autoriza a ello, yo referiré los sucesos en alemán.
—¡Cómo! ¿Tú sabes alemán? —exclamé.
—Como un flamenco, mal que le pese al señor.
—Al contrario, eso me agrada. Adelante, pues, muchacho.
Y Conseil, con su voz tranquila, refirió por tercera vez las diferentes peripecias de nuestra historia. Pero, a pesar de los elegantes giros y de la bella acentuación del historiador, la lengua alemana tampoco tuvo éxito alguno.
Por último, exasperado ya, utilicé todo lo que recordaba de mis primeros estudios, y emprendí la relación de nuestras aventuras en latín. Cicerón se hubiera tapado los oídos, enviándome a la cocina. Pero conseguí salir del paso, aunque con igual resultado negativo.
Abortada esta última tentativa, mediaron entre ambos desconocidos algunas palabras en su lengua incomprensible, y se retiraron sin habernos dirigido siquiera uno de esos ademanes tranquilizadores que se emplean en todos los países del mundo. La puerta volvió a cerrarse.
—¡Esto es una infamia! —exclamó Ned Land, que se irritó por vigésima vez—. ¡Cómo! ¡Hablamos a esos pícaros en francés, inglés, alemán y latín, y ninguno de ellos tiene la cortesía de responder!
—Cálmese, Ned —dije al fogoso arponero—; a nada conduce la ira.
—Pero ¿sabe, profesor —repuso nuestro irascible compañero—, que se puede morir perfectamente de hambre en esta jaula de hierro?
—¡Bah! —dijo Conseil; con algo de filosofía todavía podemos aguantar mucho.
—Amigos míos —expuse—, no hay que desesperarse. Nos hemos hallado en trances peores. Hacedme el favor de aguardar para formar una opinión sobre el jefe de este barco.
—Mi opinión ya está formada —dijo Ned Land—. Son unos tunos.
—Bien, pero, ¿de qué país!
—Del país de los tunos.
—Ese país, valiente Ned, no está aún bastante indicado en el mapamundi, y declaro que la nacionalidad de esos dos desconocidos es difícil de determinar. Ni ingleses, ni franceses, ni alemanes, eso es todo lo que podemos afirmar. Sin embargo, me inclinaría a suponer que el jefe y su segundo han nacido en latitudes bajas. Hay en ellos algo de meridional. Pero ¿son españoles, turcos, árabes o indios? No me permite decirlo su tipo físico. En cuanto a su lengua, es absolutamente incomprensible.
—Ése es el inconveniente de no saber todos los idiomas —respondió Conseil—, o la desventaja de no existir una lengua única.
—Lo cual no serviría para nada —respondió Ned Land—. ¿No ven que esa gente tiene un idioma suyo, inventado para hacer desesperar a unos hombres que piden de comer? Pero en todos los pueblos del mundo, el abrir la boca, mover las quijadas, el chasquear los dientes y los labios ¿no son cosas comprensibles? ¿No quiere decir eso en Quebec como en el Pomotú, en París como en las antípodas, tengo hambre, dadme de comer?
—¡Oh! —exclamó Conseil—, ¡hay naturalezas tan poco inteligentes!...
Al decir esto, la puerta se abrió. Un steward18 entró. Nos traía ropa, chaquetas y pantalones hechos con una tela cuya especie no conocí. Me vestí aprisa, y mis compañeros me imitaron.
Entretanto, el criado, mudo y tal vez sordo, había dispuesto la mesa, poniendo tres cubiertos.
—Esto ya va siendo serio —dijo Conseil—, y los augurios son buenos.
—¡Bah! —respondió el quisquilloso arponero—. ¿Qué demonio quiere que comamos aquí? ¿Hígado de tortuga, solomillo de tiburón, bistec de perro de mar?
—Ya lo veremos —dijo Conseil.
Los platos, cubiertos con una tapa de plata, fueron simétricamente colocados sobre el mantel, y nos sentamos a la mesa. Decididamente estábamos en relaciones con gente civilizada, y sin la luz eléctrica que nos circundaba, hubiérame creído estar en el comedor del hotel Adelhi, de Liverpool, o del Gran Hotel en París. Debo decir, sin embargo, que no había ni pan ni vino. El agua era fresca y clara, pero no más que agua, lo cual no agradó a Ned Land. Entre los manjares que nos sirvieron, reconocí diversos pescados primorosamente aderezados, pero no pude reconocer otros platos, por cierto excelentes, ni me hubiera sido posible determinar a qué reino, vegetal o animal, pertenecía su contenido. En cuanto al servicio de mesa, era elegante y de un gusto perfecto. Cada objeto, cuchillo, tenedor, cuchara, plato, tenía una letra rodeada de una divisa, cuyo facsímil es el siguiente:
¡Móvil en el elemento móvil! Esta divisa se aplicaba perfectamente al aparato submarino, con la condición de traducir la preposición in por dentro y no por sobre. La letra N era sin duda la inicial del nombre del enigmático personaje que mandaba en el fondo de los mares.
Pero Conseil y Ned no hacían tantas reflexiones. Devoraban, y no tardé en imitarlos. Por lo demás, ya estaba yo tranquilizado acerca de nuestra suerte, y me parecía evidente que nuestros huéspedes no querían dejarnos morir de hambre.
Sin embargo, todo acaba aquí abajo; todo pasa, aun el hambre de los que han estado quince horas sin comer. Satisfecho nuestro apetito, se dejó sentir imperiosamente la necesidad del sueño; reacción muy natural después de la interminable noche, durante la cual habíamos luchado con la muerte.
—A fe mía que pienso dormir bien —dijo Conseil.
—Yo ya estoy durmiendo —respondió Ned Land.
Mis dos compañeros se tendieron sobre la alfombra de la cámara, y quedaron bien pronto sumidos en el sueño más profundo.
Por mi parte, cedí con menos facilidad a esta violenta necesidad de dormir. En mi ánimo se acumulaban demasiados pensamientos, se amontonaban demasiadas cuestiones insolubles, y eran demasiadas también las imágenes que mantenían mis párpados entreabiertos. ¿Dónde estábamos? ¿Cuál era la extraña potencia que nos conducía? Yo sentía, o más bien creía sentir, que el aparato descendía hacia las capas más profundas del mar. Me asaltaban horribles pesadillas. Yo entreveía en aquellos misteriosos asilos todo un mundo de animales desconocidos, a cuyo mismo género parecía pertenecer el barco submarino, viviendo, moviéndose, formidable como ellos... Luego mi cerebro se fue aquietando; mi imaginación se fue desvaneciendo en un vago sopor, y bien pronto quedé entregado a un profundo sueño.
Mis dos compañeros se tendieron sobre la alfombra.