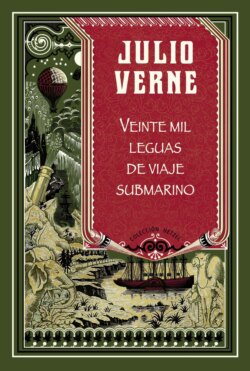Читать книгу Veinte mil leguas de viaje submarino - Julio Verne - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XIII ALGUNAS CIFRAS
ОглавлениеUn instante después nos hallábamos sentados en un diván del salón, fumando un cigarro. El capitán presentó a mi vista un dibujo donde se podía observar el plano, sección y alzado del Nautilus. Después comenzó su disertación en estos términos:
—He aquí, señor Aronnax, las dimensiones del buque en que vamos navegando. Es un cilindro muy prolongado, de extremos cónicos. Semeja sensiblemente a un cigarro en su forma, que ha sido ya adoptada en Londres en algunas construcciones del mismo género. La longitud de este cilindro, de extremo a extremo, es exactamente de setenta metros, y su diámetro, en su mayor anchura, es de ocho metros. No está, pues, construido como sus vapores de marcha rápida, pero sus líneas son suficientemente largas y su calado bastante prolongado para que el agua desplazada se escape perfectamente y no ponga obstáculo alguno a su marcha.
»Estas dos dimensiones permiten obtener por un simple cálculo el conocimiento de la superficie y del volumen del Nautilus. Su superficie comprende mil once metros cuadrados y cuarenta y cinco centésimas; su volumen, mil quinientos metros cúbicos y dos décimas; lo que quiere decir que, enteramente sumergido, desplaza o pesa mil quinientos metros cúbicos o toneladas.
»Cuando hice los planos de este navío destinado a la navegación submarina, quise que, en equilibrio dentro del agua, sumergiese nueve décimas partes, y que dejase visible una décima solamente. Por ello, en estas condiciones no debía desplazar más que las nueve décimas partes de su volumen, o sea mil trescientos cincuenta y seis metros cúbicos y cuarenta y ocho centésimas; es decir, que no debía pesar más que este número de toneladas. He tenido, pues, que ceñirme a que no pasara de este peso, construyéndolo según las dimensiones citadas.
»El Nautilus se compone de dos cascos, uno interior, otro exterior, reunidos entre sí por hierros en T que dan a este aparato una extrema rigidez: Efectivamente, en virtud de esta disposición celular, resiste como una masa maciza. Sus bordes no pueden ceder, pues se adhieren por sí mismos, no por las tablas que sujetas con clavazón le rodean, y la homogeneidad de su construcción, debida a la perfecta colocación de los materiales, le permite desafiar los mares más violentos y encrespados.
»Estos dos cascos están construidos con planchas de acero, cuya densidad, con relación al agua, es de siete a ocho décimas. El primero no tiene menos de cinco centímetros de espesor, y pesa trescientas noventa y cuatro toneladas noventa y seis centésimas. El segundo, la quilla, de cincuenta centímetros de altura y de veinticinco de anchura, que pesa por sí sola sesenta y dos toneladas; la máquina, el lastre, los diversos accesorios y mueblaje, los tabiques de madera y los apoyos de las vergas interiores pesan novecientas sesenta y una toneladas sesenta y dos centésimas, que, agregadas a las otras, forman el total exigido de mil trescientas cincuenta y seis toneladas cuarenta y ocho centésimas. ¿Lo ha entendido?
—Sí, comprendo —respondí.
—Así pues —repuso el capitán—, cuando el Nautilus se halla a flote en condiciones tales, tiene fuera del agua una décima parte de su superficie. Ahora bien, si se instalan unos depósitos de una capacidad igual a esa décima parte, o sea con un contenido de ciento cincuenta toneladas y cincuenta y dos centésimas, llenándolas de agua, el buque desplazará mil quinientas siete toneladas, o las pesará, y quedará completamente sumergido. He aquí lo que sucede, profesor. Esos depósitos están instalados en la parte inferior del Nautilus, y por medio de llaves se cierran, sumergiéndose el barco, que queda entre dos aguas.
—Está bien, capitán, pero aquí llegamos a la verdadera dificultad. Que pueda quedar bajo la superficie del océano, lo comprendo; pero más abajo, descendiendo algunos metros de esa superficie, ¿no va su aparato submarino a encontrar una presión y a sufrir por esto mismo un empuje de abajo a arriba, que debe evaluarse en una atmósfera por treinta pies de agua, es decir, próximamente un kilogramo por centímetro cuadrado?
—Exactamente, caballero.
—Luego, a menos que llene el Nautilus por completo, convirtiéndolo en un sólido, no veo cómo va a conseguir arrastrarle a las profundidades.
—Profesor —respondió el capitán Nemo—, conviene no confundir la estática con la dinámica, pues pudiera uno incurrir en errores muy graves. Se necesita gastar muy poco trabajo para llegar a las bajas regiones del océano, porque los cuerpos tienen tendencia a dejar de ser flotantes. Siga mi razonamiento con cuidado y atención.
—Ya le escucho, capitán.
—Cuando he querido determinar el aumento de peso que es preciso dar al Nautilus para mantenerlo en inmersión, sólo he tenido que ocuparme de la reducción del volumen que el agua de mar experimenta a medida que sus capas llegan a estar más y más profundas.
—Eso es evidente —repuse.
—Luego, si el agua no puede decirse que sea absolutamente incompresible, la verdad es que es muy poco compresible, y efectivamente, según los cálculos más recientes, esa compresión es sólo de cuatrocientas treinta y seis diezmillonésimas por atmósfera o por cada treinta pies de profundidad. Se trata de ir a mil metros, tomo en cuenta entonces la reducción del volumen bajo una presión equivalente a la de una columna de agua de mil metros, es decir, bajo una presión de cien atmósferas. Esta reducción será entonces de cuatrocientas treinta y seis cienmilésimas. Tendría, pues, que aumentar el peso, de modo que pesara mil quinientas trece toneladas setenta y siete centésimas, en vez de mil quinientas siete toneladas y dos décimas. El aumento será, pues, seis toneladas cincuenta y siete centésimas.
—¿Sólo?
—Eso sólo, señor Aronnax, y el cálculo es muy fácil de hacer. Dispongo también de depósitos suplementarios, capaces de embarcar cien toneladas; puedo bajar a profundidades considerables. Cuando quiero subir y aflorar a la superficie, me basta vaciar estos depósitos, y si lo hago por completo, el Nautilus quedará con la décima parte sobre la superficie del agua.
A estos razonamientos, apoyados por los números, nada tenía que objetar, pero le respondí, buscando soluciones satisfactorias.
—Admito sus cálculos, capitán, y haría muy mal en negarlos, puesto que la experiencia y la práctica le dan la razón diariamente; pero presiento ahora una dificultad formal.
—¿Qué dificultad, caballero?
—Cuando se halle a mil metros de profundidad, las paredes del Nautilus soportarán una presión de cien atmósferas, y si en ese momento quiere usted vaciar los depósitos suplementarios, para aligerar el buque y volver a la superficie, será preciso que las bombas venzan esa presión de cien atmósferas, equivalente a cien kilogramos por centímetro cuadrado. De aquí, pues, una potencia...
—Que sólo la electricidad puede proporcionarme —se apresuró a decir el capitán Nemo—. Le repito, amigo mío, que el poder dinámico de mis máquinas es casi infinito. Las bombas del Nautilus tienen una fuerza prodigiosa, y ya ha debido observarlo cuando sus columnas de agua se precipitaron como un torrente sobre el Abraham Lincoln. Por otra parte, sólo me sirvo de los depósitos suplementarios para descender a profundidades medias, de mil quinientos a dos mil metros, y eso con el objeto de proteger mis aparatos. También cuando tengo capricho de visitar las profundidades del océano a dos o tres leguas de la superficie, empleo maniobras más largas, pero no menos infalibles.
—¿Y qué maniobras son, capitán? —pregunté.
—Esto me lleva naturalmente a explicarle las maniobras del Nautilus.
—Grande es mi impaciencia por saberlo.
—Para gobernar este buque a estribor, a babor, para moverlo, en una palabra, siguiendo un plano horizontal, me sirvo de un timón ordinario de ancha pala, fijado a la trasera del codaste, que es accionado por una rueda y un sistema de poleas. Pero puedo también mover el Nautilus de abajo a arriba y de arriba a abajo en un plano vertical, por medio de dos planos inclinados, unidos a sus costados sobre su centro de flotación; planos móviles que pueden tomar todas las posiciones, y que se manejan desde el interior por medio de poderosas palancas. Estos planos quedan paralelos al buque; éste se mueve horizontalmente, y si se inclinan, el Nautilus, siguiendo la disposición de esta inclinación, y empujado por su hélice, o se sumerge siguiendo una diagonal tan prolongada como me conviene, o se remonta siguiendo esa misma diagonal. Si quiero volver más rápidamente a la superficie, sujeto la hélice, y la presión de las aguas hace subir verticalmente el Nautilus, como un globo que, henchido de hidrógeno, se eleva rápidamente en la atmósfera.
—¡Bravo, capitán! —exclamé—. Pero ¿cómo puede seguir el timonel el camino que le marca en medio de las aguas?
—Se halla colocado en una cabina de cristal que sobresale en la parte superior del casco del Nautilus, y que está guarnecida de cristales lenticulares.
—¿Cristales capaces de resistir tales presiones?
—¡Ya lo creo! El cristal, tan frágil cuando recibe golpes, ofrece con todo una resistencia considerable, y en los experimentos de pesca con luz eléctrica, hechos en 1861 en los mares del Norte, se han observado placas de esta materia que, teniendo el espesor de siete milímetros solamente, resistían a la presión de dieciséis atmósferas, dejando paso a poderosos rayos caloríficos que repartían desigualmente el calor. Ahora bien, los cristales de que yo me sirvo no tienen menos de veintiún centímetros en su centro; es decir, treinta veces el espesor de aquéllos.
—Todo eso está bien, capitán Nemo; pero para ver se necesita que la luz disipe las tinieblas, y yo me pregunto cómo en medio de la oscuridad de las aguas...
—Detrás de la cabina del timonel se halla colocado un poderoso reflector eléctrico, cuyos rayo iluminan el mar a media milla de distancia.
—¡Ah, bravo, bravísimo, capitán! Ahora me explico esa fosforescencia del pretendido narval, que tanto ha dado que pensar a los sabios. Y a propósito, quiero preguntarle si el choque del Nautilus y del Scotia, que tanto ruido metió, fue resultado de un encuentro casual.
—Puramente fortuito, caballero. Navegaba a dos metros bajo la superficie cuando el choque, y vi por fortuna que no había tenido resultado alguno de importancia.
—Es verdad, ninguno; pero en cuanto al encuentro con el Abraham Lincoln...
—Profesor, mucho lo siento, porque es uno de los mejores navíos de esa valiente marina americana; pero me atacaban y he tenido que defenderme. A pesar de esto, me he limitado a dejar la fragata en estado de no poder perjudicar; pero hallará medios de reparar con facilidad sus averías en el puerto más próximo.
—¡Ah, comandante! —exclamé con entusiasmo—; ciertamente que es un maravilloso buque su Nautilus.
—Sí, profesor —respondió con verdadera emoción el capitán Nemo—, y lo quiero como a la carne de mi carne. Si cuando se encierra uno en los navíos de ustedes, sometidos a los azares del océano, comprende el peligro en que se encuentra; si en este mar la primera impresión es el sentimiento del abismo, como lo ha expresado tan bien el holandés Jansen, más abajo, y a bordo del Nautilus, el corazón del hombre nada tiene que temer. No hay deformación posible, porque el doble casco de este buque tiene la rigidez del hierro; ninguna de esas maniobras que tan necesarias se hacen y que tanto fatigan por la agitación de las aguas y el balanceo de los vientos, aquí inexistentes; no hay velas que puedan hacer zozobrar la nave; no hay calderas que puedan estallar; no hay incendio que temer, puesto que el aparato está hecho de planchas de acero, no de madera, y no hay carbón que se agote, puesto que la electricidad es su agente motor; no tiene que temer choques, pues es el único que navega en las aguas profundas; no arrostra las tempestades, puesto que, descendiendo algunos metros, se halla allí la calma y la tranquilidad más profunda. He aquí, amigo, he aquí el navío por excelencia, y si es cierto que el ingeniero tiene ordinariamente más confianza en los buques que el constructor, y que el constructor tiene más que el capitán, comprenderá perfectamente qué confianza tendré yo en el Nautilus, siendo a la vez ingeniero, constructor y capitán.
El capitán Nemo hablaba con tal elocuencia, y había en su mirada tal fuego y en su fisonomía tal pasión, que atraía y convencía al mismo tiempo que le daban un aspecto deslumbrador. Sí, amaba a su buque como un padre ama a su hijo.
Pero una pregunta, indiscreta quizá, se planteaba naturalmente, y no pude contenerme.
—¿Es, pues, ingeniero, capitán Nemo?
—Sí, profesor. He estudiado en Londres, en París, en Nueva York, en aquellos tiempos en que era habitante de los continentes de la tierra.
—Pero ¿cómo ha podido construir en secreto este admirable Nautilus?
—Cada una de sus piezas, amigo Aronnax, ha llegado con destino a mí desde un punto distinto del globo, y con diversos nombres por destinatario. Su quilla ha sido forjada en Greusot (Francia); su árbol de hélice en Pen y Compañía, de Londres; las planchas de acero de su casco en Leard, de Liverpool; su hélice, en Scott, de Glasgow; sus depósitos han sido fabricados por Cail y Compañía, de París; la maquinaria, por Krupp, en Prusia; su espolón en los talleres de Motala, en Suecia; sus instrumentos de precisión por Hart Hermanos de Nueva York, etc., y cada uno de estos proveedores recibió mis planos bajo diversos nombres.
—Pero —repuse—, esas piezas así fabricadas no servían aisladamente; era preciso montarlas y ajustarlas.
—Profesor, había establecido mis talleres en un islote desierto en pleno océano. Allí, mis obreros, es decir, mis valerosos compañeros, a quienes había instruido y formado al efecto, han acabado bajo mi dirección ese Nautilus, que debía servirnos de morada. Terminada la operación, el fuego ha destruido toda huella de nuestro paso por aquel islote, que hubiese hecho volar de buena gana si hubiese podido.
—Construido de esa manera, habrá sido muy elevado el precio de este buque.
—Señor Aronnax, un navío de hierro viene a costar mil ciento veinticinco francos por tonelada, y el Nautilus apenas si desplaza mil quinientas. Su valor total son dos millones, comprendiendo el mobiliario, y de cuatro a cinco millones con las obras de arte y colecciones que encierra.
—Aún debo preguntar otra cosa, capitán Nemo, si no me cree impertinente.
—Diga, profesor.
—¿Es usted muy rico?
—Inmensamente rico, y sin mucha molestia podría pagar los doce mil millones de francos a que asciende la deuda exterior de Francia.
Quedé aturdido y absorto mirando con fijeza al extravagante personaje que me hablaba en tales términos. ¿Abusaba de mi credulidad? El porvenir debía explicarme satisfactoriamente lo que entonces no comprendía, y responder a esta duda que surgía en mi ánimo.