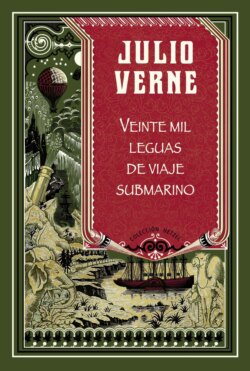Читать книгу Veinte mil leguas de viaje submarino - Julio Verne - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV NED LAND
ОглавлениеBuen marino el comandante Farragut, y digno del buque bajo sus órdenes, era el alma de aquel conjunto, la fragata y él, que formaban un todo. Sobre la cuestión del cetáceo no abrigaba dudas su entendimiento, y no consentía que se discutiese a bordo la existencia del animal. Creía en él, como ciertas buenas mujeres creen en el Leviatán, por fe, más no por razón. El monstruo existía y liberaría de él a los mares; lo había jurado. Era una especie de caballero de Rodas, un Diosdado de Gozon, yendo al encuentro de la serpiente que desolaba su isla. O el comandante Farragut mataba al narval, o el narval mataba al comandante Farragut. No había alternativa.
Los oficiales de a bordo participaban de la opinión del jefe, y daba gusto oírles hablar, discutir, disputar, calcular las diversas probabilidades de un encuentro, y observar la vasta extensión del océano. Más de uno de ellos se imponía voluntariamente una guardia sobre los baos del juanete, servicio que en cualquier otra ocasión hubiera maldecido. Durante todo el tiempo en que el sol describía su arco diurno, toda la arboladura estaba poblada de marineros impacientes, y, sin embargo, la roda del Abraham Lincoln no surcaba todavía las aguas sospechosas del Pacífico.
La tripulación no deseaba otra cosa que encontrar al unicornio, arponearle, izarle a bordo y hacerlo trozos. El mar era vigilado con escrupulosa atención. Por otra parte, el comandante Farragut hablaba de cierta suma de dos mil pesos, reservada para quienquiera que fuese, grumete o marinero, maestro u oficial, que descubriese al monstruo. Figúrense todos si los ojos se ejercitarían a bordo del Abraham Lincoln.
Por lo que a mí tocaba, no iba a la zaga, ni a nadie dejaba mi parte de observaciones diarias. La fragata hubiera tenido cien veces razón llamándose El Argos. Conseil era el único entre todos que protestaba por su indiferencia en la cuestión que nos apasionaba, desentonando entre el entusiasmo general que reinaba a bordo.
He dicho que el comandante Farragut había provisto cuidadosamente su fragata con los aparatos convenientes para capturar el gigantesco cetáceo, no compitiendo con él por armamento necesario el mejor ballenero. Poseíamos todos los ingenios conocidos, desde el arpón de mano, hasta las balas explosivas y las flechas barbadas que disparan los arcabuces. Sobre el castillo había un cañón perfeccionado, de carga por la recámara, de paredes muy gruesas, muy estrecho de ánima, y cuyo modelo debía figurar en la Exposición Universal de 1867. Este precioso instrumento, de origen americano, enviaba sin esfuerzo un proyectil cónico de cuatro kilogramos a una distancia media de dieciséis kilómetros.
No faltaba, pues, en el Abraham Lincoln medio alguno de destrucción. Pero aún tenía una cosa mejor. Tenía a Ned Land, el rey de los arponeros.
Era Ned Land un canadiense cuya habilidad manual era poco común, y que no conocía rival en su peligroso oficio. Destreza y sangre fría, audacia y sagacidad, eran cualidades que poseía en grado superior, y bien necesitaba ser una ballena muy ladina, o un cachalote singularmente astuto, para librarse de su arponazo.
Rayaba Ned Land en los cuarenta años. Era hombre de elevada estatura, más de seis pies ingleses, vigorosamente conformado, de aspecto grave, poco comunicativo, violento a veces, y muy colérico cuando le contrariaban. Su persona llamaba la atención, y el poder de su mirada acentuaba singularmente su fisonomía.
Ned Land tenía unos cuarenta años.
Creo que el comandante Farragut había sido muy cuerdo en tomar a aquel hombre a bordo, pues él solo valía por toda la tripulación, tanto por su buen ojo como por su brazo. No puedo compararlo mejor que con un telescopio de gran alcance, que fuera al mismo tiempo un cañón dispuesto a dispararse.
Quien dice canadiense dice francés, y, por escasamente comunicativo que fuese Ned Land, debo confesar que me cobró cierto afecto. Sin duda le atraía mi nacionalidad. Para él era ocasión de hablar, y para mí de escuchar, aquel viejo idioma de Rabelais, que todavía se usa en algunas provincias de Canadá. La familia del arponero era oriunda de Quebec, y formaba ya una tribu de audaces pescadores, cuando esta ciudad pertenecía a Francia.
Poco a poco Ned Land se aficionó a hablar; yo me complacía en oírle relatar sus aventuras de los mares polares. Refería con poesía natural sus pescas y sus combates. Su narración cobraba fuerza épica, y yo creía escuchar a algún Homero canadiense captando la Ilíada de las regiones hiperbóreas.
Yo describo a aquel audaz compañero tal como actualmente lo conozco. Es que nos hemos hecho viejos amigos, enlazados por aquella inalterable amistad que engendra y cimienta en las más terribles ocasiones. ¡Ah, bravo Ned! Sólo pido vivir otros cien años para acordarme más tiempo de ti.
¿Y cuál sería el parecer de Ned Land en la cuestión del monstruo marino? Debo confesar que era el único a bordo que no participaba de la convicción general y hasta evitaba tratar del asunto; pero un día se me ocurrió explorarle acerca de esto.
Durante la magnífica tarde del 30 de julio, es decir, tres semanas después de nuestra partida, hallábase la fragata a la altura de Cabo Blanco, a treinta millas a sotavento de las costas de la Patagonia. Habíamos pasado el trópico de Capricornio, y el estrecho de Magallanes se abría a menos de setecientas millas hacia el sur. Antes de ocho días, el Abraham Lincoln estaría surcando las aguas del Pacífico.
Sentados en la toldilla, Ned Land y yo departíamos de unas y otras cosas, contemplando aquel misterioso mar cuyas profundidades han sido hasta ahora inaccesibles a las miradas humanas. Llevé naturalmente la conversación sobre el unicornio gigantesco, y examiné las diversas probabilidades de éxito bueno o malo de nuestra expedición. Reparando luego que Ned Land me dejaba hablar sin decir apenas nada, le acosé más directamente.
—¿Cómo podéis, Ned —le dije—, cómo podéis no estar convencido de la existencia del cetáceo que perseguimos? ¿Tenéis motivos particulares para mostraros tan incrédulo?
El arponero me miró durante algunos instantes sin responderme; golpeó con su mano su ancha frente con un ademán que le era habitual, cerró los ojos como para recogerse, y dijo por último:
—Tal vez, señor Aronnax.
—Sin embargo, Ned, usted que es un ballenero de profesión, usted que está familiarizado con los grandes mamíferos marinos, usted cuya imaginación debe aceptar fácilmente la hipótesis de los cetáceos enormes, debiera ser el último en dudar de semejantes circunstancias.
—Está equivocado, profesor —respondió Ned—. Que el vulgo crea en cometas extraordinarios cruzando el espacio, en la existencia de monstruos antediluvianos poblando el interior del globo, puede pasar, pero ni el astrónomo ni el geólogo admiten semejantes quimeras. Asimismo acontece con el ballenero. He perseguido muchos cetáceos, los he arponeado, he matado varios; mas por potentes y bien armados que fuesen, ni sus colas ni sus defensas hubieran podido hacer mella en las planchas férreas de un vapor.
—Sin embargo, Ned, se citan bajeles atravesados de parte a parte por el diente de un narval.
—Buques de madera es posible —respondió el canadiense—, y aun así yo no los he visto. Por consiguiente, hasta prueba de lo contrario, niego que las ballenas, ni los cachalotes, ni los unicornios puedan producir ese efecto.
—Escuche, Ned...
—No, profesor, no. Todo lo que quiera, menos eso. Quizá me va a hablar de algún pulpo gigantesco.
—Mucho menos, Ned. El pulpo no es más que un molusco, y este nombre indica la poca consistencia de sus carnes. Aunque tuviera quinientos pies de largo, el pulpo, que no pertenece a la rama de los vertebrados, es completamente inofensivo para buques como el Scotia o el Abraham Lincoln. Debemos, pues, relegar a la categoría de fábulas las proezas de los Krakens u otros monstruos de esta especie.
—Entonces, señor naturalista —replicó Ned Land en tono burlón—, ¿persiste en admitir la existencia de un enorme cetáceo?
—Sí, Ned, lo repito con una convicción apoyada en la lógica de los hechos. Creo en la existencia de un mamífero, poderosamente organizado, que pertenece a los vertebrados, como las ballenas, los cachalotes o los delfines, y provisto de una defensa córnea cuya fuerza de penetración es extraordinaria.
—¡Hum! —exclamó el arponero moviendo la cabeza, con el ademán de un hombre que no quiere dejarse convencer.
—Repare, mi digno canadiense —repliqué—, que si existe ese animal, si habita las profundidades del océano, si frecuenta las capas líquidas situadas a algunas millas por debajo de la superficie de las aguas, posee necesariamente un organismo cuya solidez desafía toda comparación.
—¿Y por qué ese organismo? —exclamó Ned.
—Porque se necesita una fuerza incalculable para mantenerse en las capas profundas resistiendo su presión.
—¿De veras? —dijo Ned, que me miraba guiñando el ojo.
—De veras, y algunos números se lo probarán.
—¡Oh, los números! —replicó Ned—. Con los números se hace lo que se quiere.
—En negocios, sí; pero no en matemáticas. Escúcheme. Admitamos que la presión de una atmósfera esté representada por la de una columna de agua de treinta y dos pies de altura. En realidad, la columna sería menos elevada, porque se trata del agua de mar, muy superior en densidad a la dulce. Pues bien, Ned, nuestro cuerpo sufre una presión tantas veces igual a la de la atmósfera, o sea de kilogramos por cada centímetro cuadrado de superficie, cuantas veces treinta y dos pies se sumerge. Síguese de aquí que a trescientos veinte pies, esta presión es de diez atmósferas; a tres mil doscientos pies, de cien atmósferas, y de mil atmósferas a treinta y dos mil pies, es decir, unas dos leguas y media. Esto equivale a decir que, si pudiera llegar a esta profundidad, cada centímetro cuadrado de la superficie de nuestro cuerpo sufriría una presión de mil kilogramos. Ahora bien, mi bravo Ned: ¿sabe cuántos centímetros cuadrados tiene de superficie?
—Lo ignoro, señor Aronnax.
—Unos diecisiete mil.
—¿Tantos?
—Y como en realidad la presión atmosférica es algo superior al peso de un kilogramo por centímetro cuadrado, sus diecisiete mil centímetros cuadrados sufren en este momento una presión de diecisiete mil quinientos sesenta y ocho kilogramos.
—¿Sin que yo lo advierta?
—Sin que lo note. Y si no le aplasta semejante presión es porque el aire penetra en el interior de su cuerpo con igual empuje. De aquí un equilibrio perfecto entre la presión interior y la exterior, que se neutralizan, lo cual le permite aguantarlas sin esfuerzo. Pero en el agua es otra cosa.
—Sí, ya lo comprendo —respondió entonces Ned, que prestaba ya más atención—; porque el agua me rodearía, pero no me penetraría.
—Precisamente, Ned. Así pues, a treinta y dos pies por debajo de la superficie del mar sufriría una presión de diecisiete mil quinientos sesenta y ocho kilos; a trescientos veinte pies, diez veces más, es decir, ciento sesenta y cinco mil seiscientos ochenta kilogramos; a tres mil doscientos pies, cien veces más, esto es, un millón setecientos cincuenta y seis mil ochocientos kilogramos, y por último, a treinta y dos mil pies, mil veces más, a saber, diecisiete millones quinientos sesenta y ocho mil kilogramos; es decir, que resucitaría aplastado como si saliese de los platillos de una prensa hidráulica.
—¡Diantre! —exclamó Ned.
—Pues bien, digno arponero; si hay vertebrados que, teniendo varios centenares de metros de longitud y siendo gruesos en proporción, se mantengan en tales profundidades, hemos de calcular la presión que aguantan por centenares de millones de kilogramos, puesto que miden una superficie de algunos millones de centímetros cuadrados. Suponga ahora cuál deberá ser la resistencia de su osamenta y el poder de su organismo para contrarrestar tales presiones.
—Es necesario —respondió Ned Land— que estén fabricados con planchas férreas de ocho pulgadas, como las fragatas acorazadas.
—En efecto, Ned, e imagine entonces los destrozos que puede producir semejante masa, despedida con la velocidad de un exprés, sobre el casco de un buque.
—Ciertamente... que sí... tal vez —repuso el canadiense, derrotado por los números, pero sin querer rendirse.
—Y bien, ¿le he convencido?
—De una cosa, sí, señor, y es que, en el caso de existir animales de ésos en el fondo del mar, es preciso que sean tan fuertes como usted dice.
—Pero si no existen, testarudo arponero, ¿de qué modo explica el accidente sufrido por el Scotia?
—Quizá sea... —dijo Ned vacilando.
—Continúe.
—¡Porque... no es verdad! —exclamó el canadiense, reproduciendo sin saberlo una respuesta de Arago.
Pero esta respuesta no demostraba otra cosa que la obstinación del arponero. Aquel día no insistimos, y eso que el accidente del Scotia no podía negarse. El orificio existía de tal modo que había sido necesario taparlo, y no pienso que la existencia de un agujero pueda demostrarse más categóricamente. No siendo posible que aquella fractura se hubiese producido por sí sola, ni habiendo sido causada por rocas o por máquinas submarinas, era necesariamente debida al arma perforante de algún animal.
Ahora bien; a mi modo de ver, y por todas las razones antedichas, ese animal debía pertenecer a los vertebrados, clase de los mamíferos, grupos de los pisciformes, orden de los cetáceos. En cuanto a la familia de que formaba parte, fuese ballena, cachalote o delfín; en cuanto al género que le correspondía, en cuanto a la especie en que convenía clasificarle; era esto una cuestión por dilucidar ulteriormente. Para resolverla, había que disecar al monstruo desconocido; para disecarlo, cogerle; para cogerle, arponearlo —lo cual era asunto de Ned Land—; para arponearlo, verlo —cosa que atañía a la tripulación—, y para verlo, encontrarlo, lo cual dependía de la casualidad.