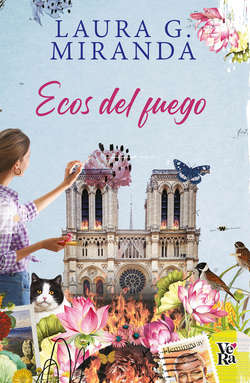Читать книгу Ecos del fuego - Laura Miranda - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавлениеcapítulo 5
Verdades
Nunca es triste la verdad,
lo que no tiene es remedio.
Joan Manuel Serrat
Madrid, España.
Gonzalo cerró los ojos. Nada era tan terrible como hacer el amor mirando hacia adentro, con la mirada detenida en la memoria de los momentos felices. Acariciar un cuerpo, pero sentir otro. Besar a una mujer imaginando que es otra. Beberse el deseo y estallar en el éxtasis del peor engaño: el que se hacía a sí mismo. ¿Acaso sería esa la realidad de muchos? Era la propia.
Esa noche no era distinta de las anteriores durante los últimos meses, hasta que escuchó las palabras que incomodaron el silencio que acompaña la agitación que subyace al orgasmo:
–Ven a vivir conmigo –dijo Lorena. Las palabras se le habían escapado de su boca. Algo en ella sabía que él no estaba preparado para eso y que quizá, incluso, le diera miedo, pero no pudo evitarlo.
Él permaneció callado mientras movió el brazo derecho con el que la abrazaba y lo ubicó sobre la almohada detrás de su cabeza tomando sutil distancia.
–Sabes que no puedo hacerlo –atinó a decir.
–¿No puedes o no quieres?
–Las dos cosas –hubiera preferido no ser tan cruel, pero respondió sin pensar.
Lorena se levantó de la cama y comenzó a vestirse. Parecía que iba a partir, pero estaban en su casa.
–Discúlpame. Me gusta estar contigo, pero vivir juntos es un paso que no estoy preparado para dar.
–Porque no me amas… –dijo con tristeza.
–Creo que no estamos en la misma frecuencia, tú vas más rápido. Yo siento que estoy bien cuando estamos juntos y quiero que estés bien a mi lado, pero de ahí a una convivencia… falta camino por recorrer. Eso sin mencionar que sabes que tengo a cargo a mi padre y a mis tíos y que no los dejaré librados a su suerte o en manos de una cuidadora.
–No quiero perder más tiempo. Tengo treinta años y hace meses que estamos juntos. Es por ella, ¿verdad?
–¿Por quién? –preguntó como si no lo supiera.
–Por la mujer de París –Lorena sabía porque cuando aún no habían comenzado a salir, Gonzalo le había contado que se había enamorado en Francia, pero que no podía ser. Que todo quedaba reducido a aquellos días.
–Ella está de regreso en su país y es muy lejos de aquí.
–No respondes mi pregunta. ¿Es por ella?
–Es por mí. No deseo hacerlo. No te he prometido nada más que lo que tenemos.
–No me alcanza. Puede que sí al principio. Pero me enamoré de ti y esta relación empieza a dolerme.
Gonzalo, ya de pie y también vestido, la abrazó con cariño. No había pasión en ese contacto. Tomó su rostro con ambas manos y la miró directo al corazón.
–No quiero mentirte ni lastimarte. Solo esto puedo ofrecerte. Perdóname –la besó en la frente y vio rodar sus primeras lágrimas. Entonces decidió partir.
Esa noche comenzó a sentirse prisionero de la soledad en España. No conseguía desprenderse del amor que Elina había despertado en él, aunque no lo confesara. Más allá de haber intentado tener otra pareja. El tiempo no era su aliado y tampoco la distancia. En su caso, ni lo uno ni lo otro habían sido causa de pensarla menos. El olvido, suponía, pertenecía a seres con otra capacidad de sentir. Quizá la tecnología y sus avances, que le daban la posibilidad de verla a través de una videollamada y de estar comunicados, no ayudaba en lo más mínimo.
Establecido desde niño con su padre en Guadarrama, un pueblo cerca de Madrid, había logrado instalarse allí y trabajaba en la posada familiar. Recordó a su padre diciéndole: “Donde tengas techo y trabajo, ahí debes vivir”. Una orden de amor basada en la propia experiencia doliente de haber padecido necesidades y con la intención de que su único hijo tuviera una vida mejor.
Signados por la pobreza y la adversidad, habiendo fallecido su madre al nacer él, habían abandonado Uruguay para radicarse en España. Un tío, el hermano doce años mayor de su padre, les había pagado el pasaje conmovido por la tragedia. Como era dueño de una posada en ese pueblo, le ofreció empleo a su hermano, en las tareas de mantenimiento, ya que se daba idea para todo tipo de reparaciones: era albañil pero conocía también de electricidad y plomería. Además, su esposa, que no podía tener hijos, se había ilusionado con ayudar a criar al niño. Así, Gonzalo había crecido en las cercanías de Madrid, en el marco de un lugar encantador, con pocos habitantes y mucha paz.
Conoció a Elina en París durante su primer viaje, gracias a que su padre y su tío habían insistido en que se tomara un descanso.
A su regreso a casa, todo se había complicado. Sus tíos estaban grandes y las limitaciones de los años comenzaban a afectar las rutinas. Su padre se había caído y se había fracturado la cadera. Su tía, Teresa, debido a un Alzheimer, requería cuidados diferentes cada día y su tío elegía cuidarla personalmente. En ese escenario debía hacerse cargo del pequeño negocio y de los tres integrantes de su familia mínima pues les debía cuanto él era, aunque eso significara sacrificar su relación con Elina, por quien habría abandonado España sin pensarlo.
***
Esa mañana antes de ir a trabajar, su tío le preparó el desayuno. Lo atendían y lo amaban igual que cuando era pequeño.
–Te hice pan tostado, Gonzalo.
–Gracias, tío. No debiste. Podías dormir un rato más. Soy un hombre, ¿recuerdas? –preguntó con cariñoso humor.
–¡Eres quien nos mantiene vivos! No me gusta la vejez. La gente no debería envejecer.
–Son las reglas del juego. ¡Nos ocurrirá a todos, sin excepción! –respondió minimizando un tema que sabía era mucho más profundo.
–Exacto. No debería ocurrirle a nadie.
–¿Por qué?
–Porque no es algo para lo que uno pueda estar preparado. Si te enfermas y te pierdes, como mi Tere, dejas de ser quien eras para convertirte en el resultado de lo que la enfermedad y los medicamentos dejan en tu lugar. Y si te va peor y permaneces lúcido, eres testigo de las atrocidades que el tiempo puede hacerle a la gente que amas. No es algo justo.
–A ver… –dijo y se puso de pie. Ya había comido su pan tostado y bebido su té. Abrazó a su tío Frankie por unos segundos. Sintió su dolor–. Ordenemos un poco estas ideas, tío. ¿Has sido feliz?
–Muy feliz.
–Entonces, creo que todo ha sucedido de la manera que debía ser. La vejez, es cierto, no pide permiso y no es igual para todos, pero justifica la experiencia. Es el propósito de los ejemplos a seguir.
–Tú hablas lindo, como siempre, pero eso no cambia que soy viejo y no me gusta ver cómo mueren amigos o se deteriora mi esposa como si fuera atropellada cotidianamente por el tren inhumano del tiempo.
–Tú sí que eres tremendista. Basta ya. Estamos juntos. Estaremos bien.
–No. Tú cargas con tres viejos y debes hacer tu vida –era testarudo y, la mayor parte de las veces, tenía razón. En ese caso, Gonzalo no iba a reconocerlo.
–Yo hago mi vida.
–¿Y la mujer de París?
–La mujer de París quedó atrás.
–Te conozco. Te hemos criado. Mientes. Ahora vete a trabajar, que llegarás tarde –el tío Frankie decidía siempre cuando empezar una conversación y el momento de terminarla.
–Tío, nuestro hotel está junto a la casa. Ya sé… no quieres seguir hablando.
–No. Tú no entiendes lo que es ser viejo.
Gonzalo sonrió. Algo de razón había en sus palabras. Si Elina ocupaba su corazón y sus pensamientos y no hacía nada por recuperarla, ¿estaba realmente “haciendo su vida”?
Muchas verdades se mezclaron con la sabiduría de su tío Frankie. Era verdad que él no entendía lo que era ser viejo porque simplemente no lo era. Pura teoría en su caso. Lo atravesaron preguntas y una gran confusión de sentimientos. Entonces, las imágenes en el televisor de la recepción de la posada, al entrar, le mostraron a Notre Dame arder. Se le anudó la garganta. Llamó a Elina, ella no respondió.
Los recuerdos podían, a veces, devorarse el presente al extremo de convertirlo en la suma de momentos vacíos que evocan más y mejor el pasado.