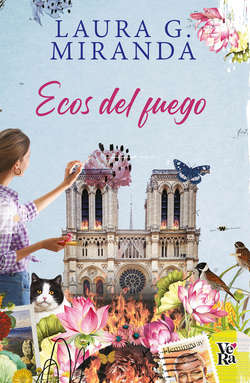Читать книгу Ecos del fuego - Laura Miranda - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавлениеcapítulo 9
Vejez
Hay un momento en la vida en que dejamos de mirar
y nos dedicamos a ver. Ya no buscamos con los ojos.
Fijamos la mirada en un punto del presente o del pasado
y las imágenes llegan solas, repetidas, escuchadas. Es la vejez.
Alejandro Palomas
Guadarrama, España.
Gonzalo abandonó la posada por un rato y regresó a su casa como cada día desde la caída de José, su padre, con la finalidad de ayudarlo a ir al baño. Agradecía que la casa fuera en planta baja. Solo cuando hay una persona mayor que comienza a tener problemas, las personas valoran algo tan simple como el hecho de que la vivienda no tenga escaleras.
Entró y vio a su tía Teresa mirando una película, o al menos eso parecía. La enfermedad de Alzheimer era un fantasma, un enemigo invisible que disfrazaba de normalidad visual los extravíos. Se acercó y la besó en la frente. Estaba seguro de que el contacto físico la traía de regreso a los vínculos, aunque hubiera desorden en sus recuerdos. Entonces, al hablar, la miraba directo a los ojos, o le tomaba la mano o le daba un beso, gestos que para ella generaban la consecuencia directa de conectarla con su vida familiar.
–Hola, hijo –lo saludó con ternura y sonrió.
–Hola, tía. ¿Cómo estás hoy? ¿Te han dejado tranquila papá y Frankie? –toda la vida habían hecho bromas sobre que era la única mujer en el mundo capaz de soportar esos hermanos.
–Bueno, sí. Hoy, mi Frankie dijo que él se ocupará de todo. No quiere que tú tengas que cuidarnos.
Por un momento, Gonzalo sintió que había coherencia en sus palabras. A pesar de su diagnóstico y de su pérdida progresiva de la memoria, muchas veces ocurría que sus diálogos tenían sentido. Tere seguía allí en esos momentos. Era como si los sentimientos la conectaran con la realidad de los vínculos más allá de los olvidos y la confusión de sus recuerdos.
–Me gusta cuidarlos. Es lo que ustedes han hecho conmigo siempre –respondió. Se acercó, tomó sus manos y les dio un beso en cada una. Ella sonrió.
–Eres bueno –agregó.
De pronto escucharon un ruido que provenía de la habitación. Gonzalo fue de inmediato.
–Tío, papá… ¿Qué hacen? –exclamó mientras se acercaba con cuidado. José, apoyado con una mano sobre el andador y la otra sobre el hombro de su hermano, caminaba hasta el baño. Sin querer, habían roto un portarretrato que se les había caído al suelo.
–Hijo, el tío Frankie me lleva al baño –respondió como si Gonzalo no se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo.
–El tío Frankie es un viejo torpe, pero puede cuidar a su hermano. Esa fotografía no tenía que estar ahí –dijo con alusión al portarretrato roto. Hablaba en tercera persona–. Vamos, camina –le indicó a José, quien le robó otro paso al destino.
El cuadro era la imagen de la obstinación. Ambos hermanos eran de contextura robusta. El hecho de que pudieran caerse era bastante probable, considerando el peso y la situación de inestabilidad de José y que Frankie era doce años mayor. Sin embargo, Gonzalo entendía la resistencia a aceptar la limitación física y buscó la manera de evitar un accidente intentando no hacerlos sentir inútiles.
–Bueno. No digo que no puedas ayudarlo, tío, pero creo que es más seguro si lo haces de esta manera: párate delante de papá –sugirió. Frankie lo hizo. Gonzalo quitó el andador de allí y José se sostuvo de su brazo–. Ahora, papá, apoya las manos sobre los hombros del tío y caminen juntos paso a paso.
Con movimientos lentos y cautelosos, ambos le hicieron caso y llegaron al baño. Gonzalo los sostenía con la mirada y permanecía tan cerca como la dignidad de esos hombres le permitía. Lo querían hacer solos. Y estaba bien, era entendible.
–¿Y ahora? –preguntó Frankie.
–Ahora, papá, apóyate en el lavabo y gira. Tú, tío, asegúrale el equilibrio sosteniéndolo de las axilas. El resto puede hacerlo solo.
–Yo no puedo creer que algo tan simple como orinar sea como escalar el Everest –se quejó Frankie–. Estamos viejos, ¡hay que hacer algo!
Gonzalo sonrió.
–¿Algo como qué? –preguntó con curiosidad.
–Como no es posible que la máquina del tiempo retroceda, creo que debemos morirnos los tres juntos de una vez.
–Es una solución muy “tío Frankie” –volvió a sonreír–, pero no sucederá.
–Tú qué sabes. Puedo planearlo –agregó en voz baja. Su sobrino prefirió no seguir con esa conversación.
Ya habían regresado con el proceso inverso hasta la habitación. José estaba sentado en la cama y Frankie en un sillón pequeño a su lado. Ambos respiraban agitados.
–Yo no me quiero morir –dijo José.
–Bueno, yo tampoco, pero no quiero depender de Gonzalo. Él tiene que irse a buscar la chica de París y no cargar con tres viejos.
–Tío, ya te he dicho que no hay chica de París.
–Sí hay chica de París. Sé que sigues comunicado con ella. Tere, nos cuenta.
Gonzalo elevó su mirada. Les creía. En muchas oportunidades, algo de verdad había en las palabras de su tía. Recordó que al saludarla había dicho: “Hoy, mi Frankie dijo que se ocupará de todo”.
–Podríamos contratar a alguien que nos ayude para que tú no tengas que cuidarnos, hijo –agregó José.
–No. ¡No voy a meter una extraña en la casa! –gruñó Frankie–. Lo único bueno de la vejez es que, con suerte, dura poco –renegó.
–¡Calma! No es algo que tengamos que resolver ahora. Estamos bien. Yo estoy aquí. Papá no tardará en recuperarse y tú, tío, eres de gran ayuda.
–Hablas lindo –dijo una vez más porque eso pensaba–, pero la verdad es que cargas con tres viejos –insistió–. ¿De verdad crees que soy de gran ayuda? –preguntó como un niño.
–De verdad –respondió mientras su padre le hacía señas para que se lo dijera otra vez.
–Mientes, pero está bien. Ahora regresa a la posada. Nosotros vamos a mirar una película –ordenó. Una vez más, el tío Frankie ponía fin a la conversación.
Gonzalo pensó en esa tríada que lo había criado. En el desgaste que los años habían provocado en ellos y en esa esencia que permanecía.
Desde la lucidez no querían que él postergara su vida. Eso fortalecía su amor por ellos y lo alejaba de toda posibilidad de no permanecer cuidándolos hasta el último día. Se llamaba gratitud y definía a las personas.
Al pasar por la sala, vio que Teresa estaba leyendo, y se acercó.
–Hoy no vendrá Gabriel a almorzar –dijo su tía.
–Quizá lo haga mañana –respondió siguiendo el curso de la conversación. Gonzalo sabía de quién hablaba porque toda la vida había leído su obra.
–Tal vez… –en sus manos, un libro mostraba verdades. Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Había una frase marcada: El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad.