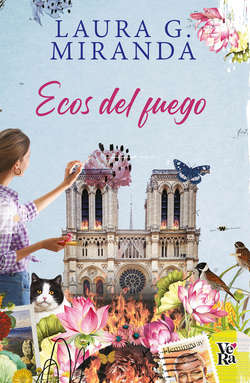Читать книгу Ecos del fuego - Laura Miranda - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавлениеcapítulo 16
Destino
El destino, el azar, los dioses, no suelen
mandar grandes emisarios en caballo blanco,
ni en el correo del Zar. El destino, en todas
sus versiones, utiliza siempre heraldos humildes.
Francisco Umbral
Guadarrama, España.
Como cada día, Gonzalo interrumpió su tarea en la posada para ir a la casa a ver cómo estaba la tríada. Le gustaba llamarlos así a su padre y sus tíos. Afortunadamente, José iba en progreso con la rehabilitación de su fractura, pero no por eso era el mismo de antes. Dos cosas habían cambiado radicalmente en él. Una era la seguridad, ya no estaba allí. Se sentía vulnerable, algo que solo lograba equilibrar con la compañía de su hermano Frankie, que era obstinado como una mula. La otra, el miedo. José nunca había sido temeroso, pero a partir de la caída, aunque no lo decía, estaba asustado.
La vejez era autoritaria y arrasaba con la lógica de las vidas sin pedir permiso. De un día para otro, por un hecho de segundos, las personas comenzaban a sentir que eran viejas, como si eso hubiera sucedido en un momento y no fuera consecuencia inevitable del transcurso del tiempo. Como si el espejo no se los viniera anunciando con una voz silenciosa desde las primeras arrugas, los reiterados olvidos de la memoria o los nuevos dolores físicos. En los casos más tristes, a todo eso se suma la soledad. Los años traen con ellos la experiencia de una señal constante que la mente lúcida resiste: su paso veloz.
Debería existir la posibilidad de enfrentar la vejez desde un lugar más justo. Las batallas deberían ser a todo o nada, matar o morir, pero decididamente alguien estaba fallando en su tarea al permitir, en muchos casos, la angustia o la indignidad.
Gonzalo se ocupaba cada día de que al menos su tríada fuera feliz y no sintiera la posible soledad del ocaso.
Al entrar, supo que todo estaba bien porque escuchaba los gritos. No eran peleas, es que todos estaban un poco sordos, entonces hablaban fuerte.
–¡Te digo que no! Fue en 1950, Frankie. Papá compró la posada en ese año.
–No. Fue en 1952. Estoy seguro porque él me contaba siempre que fue un año bisiesto que empezó un martes. Decía que los años bisiestos le daban suerte. ¿No te acuerdas? Fue 1952. Estoy seguro. Albert Schweitzer ganó el Premio Nobel de la Paz ese año.
–Frankie, ¿qué cenamos anoche?
–¿Te diste un golpe y no me di cuenta? –dijo con ironía–. ¿Qué tiene que ver qué comimos anoche? ¿A quién le importa?
–Dime y te diré por qué pregunto.
–¡No me acuerdo!
–¡Lo ves! ¿Cómo puedo confiar en tu memoria del año 1952 si no recuerdas qué cenamos anoche?
Gonzalo no puedo evitar reírse. Se divertía con ellos. Era momento de interrumpir. A su tío Frankie no le gustaba perder en una discusión y el touché de José había herido su vanidad.
–¡Hola! ¿Cómo está todo por aquí? Los escucho conversar desde la calle.
–Creo que lloverá como en septiembre de 1952 –respondió Tere–. Ella hablaba el lenguaje de su realidad. Una mezcla entre la verdad y la incoherencia, con una dosis de su propia vida y de lo que acababa de escuchar. Frankie la tomó de la mano.
–Tienes razón, mi amor –ella lo reconocía en su mirada. Sonrió. Estaba allí, aunque la confusión también ocupara un espacio a su lado.
–¡Hola, hijo! Estamos bien. Algunos con más memoria que otros –dijo divertido.
–¡Tallarines con salsa! Eso cenamos. Y la posada se compró en 1952 –era tan testarudo que su mente había seguido buscando la respuesta hasta hallarla–. Bien, Gonzalo. Puedes volver a trabajar, ya todos hicimos lo que debíamos hacer.
–¿Me estás echando?
–No. Solo digo que ya fuimos todos al baño.
–¡Esa es una gran noticia! –todos rieron. Era la genialidad de ser familia, el hilo invisible que unía las generaciones desde el amor–. No me iré tan pronto.
–Te hice un té –agregó Teresa–. El mismo que tomó Gabriel ayer.
–Perfecto, tía. Tomaré el mismo té que García Márquez –respondió siguiéndole el ritmo a su fantasía. Gonzalo se sentó y su tía le sirvió el té en la cocina.
–¿Sabes? Gabriel dijo: Lo esencial es no perder la orientación –era una frase del libro Cien años de soledad. ¿Cómo era posible que la recordara textual? La mente era tierra desconocida. Siempre lo sería.
–Es cierto, tía.
–Yo le dije que no puedo. Sé quién soy y dónde vivo, pero no me acuerdo de muchas cosas.
Saber quién era había sido la pregunta que su neurólogo había señalado como ubicación en tiempo y espacio de un paciente. Una suerte de termómetro que controlaba el avance de las patologías. Ella no estaba perdida. No del todo, al menos por momentos.
–¿Y quién eres?
–Tere. Tu tía. La esposa de Frankie. Vivo en Guadarrama.
–¿Y qué respondió él?
–Que no importa. Los viejos, entre viejos, son menos viejos –citó una frase de El amor en los tiempos del cólera.
García Márquez había sido su autor favorito. Sin dudas, eso no se olvidaba. Además, leía cada día, desde hacía años, los mismos libros.
Los tres hombres la miraron con ternura. Ella sonrió y caminó hacia el televisor, lo encendió y se quedó allí mirando la nada. Entonces, la tríada se retiró y Gonzalo quedó solo en la cocina. Pensaba cuánto los quería en el momento en que escuchó a su padre y a Frankie que se aclaraban la garganta buscando su atención. Eso era en sí mismo peligroso. ¿Qué tramaban?
–Bueno, dile José, que para eso eres el padre.
–¿Qué tienes que decirme?
–Lo hicimos. Ya lo hemos pagado.
–¿Qué es lo que han hecho? –preguntó con temor.
–Hemos comprado tu pasaje a Uruguay. Irás a buscar a la chica de París. Son tus vacaciones. Ya contratamos a tu reemplazo en la posada, Andrés se ocupará de todo y cobrará extra y la madre nos cuidará a nosotros.
Andrés era un joven amigo de la familia que había permanecido a cargo de la posada durante su viaje a Francia. Trabajaba allí, de modo que conocía bien su tarea y era muy honesto.
–¡¿Que hicieron qué?! –preguntó con los ojos tan abiertos como era capaz.
–Lo que dijo José. Hicimos lo que corresponde. Te irás en una semana.
–¿Están locos?
–No. Estamos viejos, pero no locos. Sabemos bien que no harás tu vida si no te ayudamos –sentenció Frankie–. ¿Cuál es su nombre?
Gonzalo no podía creerlo, pero los conocía muy bien. Era cierto. Tenían el dinero y evidentemente lo habían planeado con precisión. Seguramente, Andrés los había ayudado. Aunque en el pueblo cualquiera hubiera colaborado con ellos, eran queridos por todos. Sintió que eran una bendición. No importaba cuánto trabajo le dieran, en momentos como ese agradecía más que nunca tenerlos.
–Elina Fablet –dijo y no pudo evitar sonreír al nombrarla. La idea de volver a verla crecía con forma de ilusión en su interior. ¿Cómo era posible que esos ancianos, tan humildes como hermosos, fueran los mensajeros de su destino?
–Ahora, vuelve a la posada, que debes organizar todo, y llámala. Avísale que irás. Así también ella se organiza.
–Frankie, debiste ser director de orquesta.
–¡Lo soy! ¿De quién crees que ha sido la idea? Esta conversación terminó –agregó.
***
Gonzalo regresó a la posada. Luego de conversar con Andrés, enterarse de los pormenores y asegurarse de que estarían bien cuidados, no pudo evitar la alegría que le provocaba lo ocurrido. Entonces, tomó su teléfono y realizó una llamada por WhatsApp.
Elina estaba entrando a su casa. En la escalera había poca señal por lo que al ver que era Gonzalo se apresuró a subir.
–¡Hola!
–¿Cómo estás, preciosa?
–Digamos que no he recibido grandes noticias durante el último tiempo, pero estoy bien. Creo. Soy una sobreviviente por naturaleza –agregó.
–No sé a qué noticias te refieres, pero podrás contármelas todas muy pronto. Iré a verte. En pocos días estaré allí.
Elina sintió cómo se aquietaban sus latidos. En cámara lenta, sus emociones la invadieron. París regresó a ella y Notre Dame cobró vida en su memoria. El fuego se había apagado y se encendía la luz de la esperanza.
–¿En serio? ¿Y la tríada? No puedes dejarlos.
–Aunque no lo creas, fueron ellos los que organizaron el viaje y compraron mis pasajes.
–¡Son increíbles! Ven a casa. No gastes en hotel.
–¿Y tu abuela?
–¿Ita? Ita estará feliz de volver a verte –se habían conocido durante el viaje a Paris.
–Pues avísale primero. Aunque de verdad solo quiero estar contigo. Te extraño.
–También yo. ¿Te dije que el color de extrañar es el azul?
–No –sonrió frente a la ocurrencia–. Soy un mar, entonces –respondió.
Conversaron un rato más y Elina cortó la comunicación. Quizá le ganara al síndrome siendo feliz. Ese era su plan.
Tiró al suelo toda la ropa que había sobre su cama y se recostó. Minutos después, la ansiedad le ganó la partida. Se levantó, bebió agua y se puso su overol favorito. Era de jean y tenía pintadas flores coloridas: una amarilla a la altura del bolsillo derecho y otra turquesa un poco más arriba. En la pierna izquierda, una blanca grande y, más abajo, otra roja y rosa. Era hermoso. Ella misma lo había diseñado. La ponía de buen humor usarlo. Debajo, una camiseta sin mangas blanca. Buscó sus lentes de sol, guardó una botella de agua en la mochila, se colocó los auriculares y puso música en su celular. Bajó, tomó la bicicleta del garaje y salió a recorrer la costa. Era feliz. Volvería a abrazar a Gonzalo.