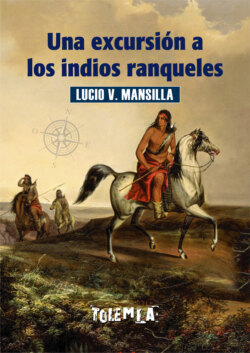Читать книгу Una excursión a los indios ranqueles - Lucio Victorio Mansilla - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеPresentimientos de la multitud. Un asesino sin saberlo. Deseos de salvarle. Averiguaciones. Un fiscal confuso. Juicios contradictorios. Agustín Mariño, auditor del Ejército Argentino. Consejo de guerra. Dudas. Sentencia del cabo Gómez. Se confirma la pena de muerte. Preparativos. La ejecución. Una aparición.
Un hombre había sido asesinado en pleno día, durante la luz meridiana, en un recinto estrecho, de cien varas cuadradas, en medio de cuatrocientos seres humanos, con ojos y oídos; el cadáver estaba ahí encharcado en su sangre humeante, sin que nadie le hubiera tocado aún cuando yo penetré en el reducto, y nadie, nadie, absolutamente nadie, podía decir, apoyándose en el testimonio inequívoco de sus sentidos: el asesino es fulano.
Y sin embargo, todo el mundo tenía el presentimiento de que había sido el cabo Gómez y algunos lo afirmaban, sin atreverse a jurar que lo fuera.
¡Qué extraño y profético instinto el de las multitudes!
Inmediatamente que pasé el parte, que se redujo a dar cuenta del hecho y a pedir permiso para levantar una sumaria, traté de averiguar lo acontecido.
Cuando vino la contestación correspondiente, yo estaba convencido ya de que el asesino era el cabo Gómez.
El hombre que viendo al extranjero amenazar su tierra marcha cantando a las fronteras de la Patria; que cruza ríos y montañas, que no le detienen murallas, ni cañones, que todo lo sacrifica, tiempo, voluntad, afecciones, y hasta la misma vida, que si se le grita ¡arriba! se levanta, ¡adelante! marcha, ¡muere ahí!, ahí muere, en el momento quizá más dulce de la existencia, cuando acaba de recibir tiernas cartas, de su madre y de su prometida que esperanzadas en la bondad inmensa de Dios, le hablan del pronto regreso al hogar, ¿ese hombre no merece que en un instante solemne de la vida se haga algo por él?
Eso hice yo. Y para que no me quedase la menor duda de que el asesino era el indicado, le hice comparecer ante mí, e interrogándole con esa autoridad paternal y despótica del jefe, me hice la ilusión de arrancarle sin dificultad el terrible secreto.
El cabo estaba aún bajo la influencia deletérea del alcohol; pero bastante fresco para contestar con precisión a todas mis preguntas.
–Gómez –le dije afectuosamente–, quiero salvarte, pero para conseguirlo necesito saber si eres tú el que ha muerto al hombre ese que estaba de visita en el rancho del alférez Guevara.
El cabo no respondió, clavándose sus ojos en los míos y haciendo un gesto de esos que dicen: Dejadme meditar y recordar.
Dile tiempo, y cuando me pareció que el recuerdo le asaltaba, proseguí:
–Vamos, hijo, dime la verdad.
–Mi comandante –repuso con el aire y el tono de la más perfecta ingenuidad–, yo no he muerto ese hombre.
–Cabo –agregué, fingiendo enojo–, ¿por qué me engañas?, ¿a mí me mientes?
–No, mi comandante.
–Júralo, por Dios.
–Lo juro, mi comandante,
Esta escena pasaba lejos de todo testigo. La última contestación del cabo me dejó sin réplica y caí en meditación, apoyando mi nublada frente en la mano izquierda como pidiéndole una idea.
No se me ocurrió nada.
Le ordené al cabo que se retirara.
Hizo la venia, dio media vuelta y salió de mi presencia, sin haber cambiado el gesto que hizo cuando le dirigí mi primera pregunta.
A pocos pasos de allí le esperaban dos custodias que lo volvieron a la guardia de prevención.
Yo llamé un ayudante y dicté una orden, para que el alférez D. Juan Álvarez Río procediese sin dilación a levantar la sumaria debida.
Álvarez era el fiscal menos aparente para descubrir o probar lo acaecido; por eso me fijé en él. No porque fuera negado, al contrario, sino porque es uno de esos hombres de imaginación impresionable, inclinados a creer en todo lo que reviste caracteres extraordinarios o maravillosos.
A pesar del juramento del cabo yo tenía mis dudas, y estaba resuelto a salvarle aunque resultasen vehementes indicios contra él de lo que Álvarez inquiriese.
Volví, pues, a tomar nuevas averiguaciones con el doble objeto de saber la verdad y de mistificar la imaginación de Álvarez, previniendo mañosamente el ánimo de algunos.
Por su parte, Álvarez se puso en el acto en juego, no habiéndoselas visto jamás más gordas.
Empezó por el reconocimiento médico del cadáver, registro, etc., y luego que se llenaron las primeras formalidades, vino a mí para hacerme saber que en los bolsillos del muerto se había hallado algún dinero, creo que doce libras esterlinas, y consultarme qué haría con ellas.
Díjele lo que debía hacer, y así como quien no quiere la cosa, agregué:
–¿No le decía a usted que Gómez no podía ser el asesino? Se habría robado el dinero.
Esta vulgaridad surtió todo el efecto deseado, porque Álvarez me contestó:
–Eso es lo que yo digo, aquí hay algo.
Más tarde volvió a decirme que se había encontrado un cuchillo ensangrentado cerca del lugar del crimen; pero que habiendo muchos iguales no se podía saber si era el del cabo Gómez o no; que después lo sabría y me lo diría, porque era claro que si Gómez tenía el suyo, el asesino no podía ser él.
Aunque era cierto que la desaparición del cuchillo de Gómez podría probar algo, también podría no probar nada. Era, sin embargo, mejor que resultase que el cabo tenía el suyo.
Otro cabo, Irrazábal, hombre de toda mi confianza, que había sido mi asistente mucho tiempo, fue de quien me valí para saber si Gómez tenía o no su cuchillo.
Irrazábal estaba de guardia, de manera que no tardé en salir de mi curiosidad. Gómez tenía su cuchillo, y en la cintura nada menos.
Quedeme perplejo al saberlo.
Voy a pasar por alto una infinidad de detalles. Sería cosa de nunca acabar.
Álvarez siguió fiscalizando los hechos, enredándose más a medida que tomaba nuevas declaraciones; lo que sobre todo acabó de hacerle perder su latín, fue la declaración de Gómez, que negó rotundamente haber asesinado a nadie.
Unas cuantas manchas de sangre que tenía en la manga de la camisa, cerca del puño, dijo que debían ser de la carneada.
Efectivamente, esa mañana había estado en el matadero del ejército, con un pelotón de su compañía que salió de fajina.
Y para mayor confusión, resulta que se había dado un pequeño tajo en el pulgar de la mano izquierda, con el cuchillo de otro soldado.
No obstante, la conciencia del batallón –sin que nadie hubiese afirmado terminantemente cosa alguna contra Gómez– seguía siendo la conciencia del primer momento: “Gómez es el asesino”.
Al fin, acabó por haber dos partidos: uno de los oficiales y de los soldados más letrados; otro de los menos avisados, que era el partido de la gran mayoría.
La minoría sostenía que Gómez no era el asesino del vivandero, y hasta llegó a susurrarse que éste y el alférez Guevara habían tenido una disputa muy acalorada, insinuando otros con malicia que Guevara le debía mucho dinero.
Álvarez estaba desesperado de tanta versión y opinión contradictoria, y sobre todo, lo que más le trabucaba era la opinión mía, favorable en todas las emergencias que sobrevenían a la causa de Gómez.
Los oficiales más diablos le tenían aterrado zumbándole al oído que sería severamente castigado si nada probaba, y con mucha más razón si sin pruebas ponía una vista contra Gómez.
El pobre alférez iba y venía en busca de mi inspiración y salía siempre cabizbajo con esta reflexión mía:
–¡Cuántas veces no pagan justos por pecadores!
Como era natural, la sumaria no tardó en estar lista. En campaña el término es limitadísimo para estos procedimientos.
Fue elevada, y sobre la marcha se ordenó que el cabo Gómez fuera juzgado en Consejo de Guerra ordinario.
El auditor del Ejército, joven español lleno de corazón y de talento, que sirvió como un bravo, que luchó como un hombre templado a la antigua, contra el cólera dos veces, contra la fiebre intermitente, contra todas las demás plagas del Paraguay, y que ha muerto en el olvido, que así suele pagar la patria la abnegación, era mi particular amigo; yo le había colocado al lado del general Emilio Mitre cuando dejé de ser su secretario militar.
Por él supe lo que contenía la causa de Gómez, que Álvarez, a pesar de su notoria inhabilidad, algo había descubierto, que arrojaba sospechas de que Gómez era el verdadero autor del crimen.
Nombrado el consejo y prevenido yo por Mariño procuré con el mayor empeño hacer atmósfera en pro de mi protegido, viendo a los vocales, conversándoles del suceso y diciéndoles qué clase de hombre era el acusado, sus servicios, su valor heroico y el amor que por esas razones le tenía.
Reuniose el consejo el día y hora indicado, y Gómez fue llevado ante él, con todas las formalidades y aparato militar, que son imponentes.
La opinión del batallón se había hecho mientras tanto unánime contra Gómez. Sólo había disputas sobre su suerte. Los unos creían que sería fusilado; los otros que no, que sería recargado, porque el general en jefe, en presencia de sus méritos y servicios, que yo haría constar, le conmutaría la pena, dado el caso que el consejo le sentenciara a muerte.
Yo era el único que no tenía opinión fija.
Parecíame a veces que Gómez era el asesino, otras dudaba, y lo único que sabía positivamente era que no omitiría esfuerzo por salvarle la vida.
A fin de no perder tiempo, asistí como espectador al juicio, mas viendo que el ánimo de algunos era contrario a mi ahijado, me disgusté sobremanera y me volví a mi campo sumamente contrariado.
Se leyó la causa, y cuando llegó el momento de votar, el consejo se encontró atado.
En conciencia, ninguno de los vocales se atrevía a fallar condenando o absolviendo.
Entonces, guiado el consejo por un sentimiento de rectitud y de justicia, hizo una cosa indebida.
Remitieron los autos y resolvieron esperar. Y volviendo éstos sin tardanza, el Consejo Ordinario se convirtió en Consejo de Guerra verbal, teniendo el acusado que contestar a una porción de preguntas sugestivas, cuyo resultado fue la condenación del cabo.
Los que presenciaron el interrogatorio, me dijeron que el valiente de Curupaití no desmintió un minuto siquiera su serenidad, que a todas las preguntas contestó con aplomo.
Antes de que el cabo estuviera de regreso del consejo, ya sabía yo cuál había sido su suerte en él.
Púseme en movimiento, pero fue en vano. Nada conseguí. El superior confirmó la sentencia del consejo, y al día siguiente en la Orden General del Ejército salió la orden terrible mandando que Gómez fuera pasado por las armas al frente de su batallón, con todas las formalidades de estilo.
No había que discutir ni que pensar en otra cosa, sino en los últimos momentos de aquel valiente infortunado.
¡La clemencia es caprichosa!
Los preparativos consistieron en ponerle en capilla y en hacer llamar al confesor. Todos habían acusado a Gómez y todos sentían su muerte.
El cabo oyó leer su sentencia, sin pestañear, cayendo después en una especie de letargo. Yo me acerqué varias veces a la carpa en que se le había confinado, hablé en voz alta con el centinela y no conseguí que levantara la cabeza.
El confesor llegó; era el padre Lima.
Gómez era cristiano y le recibió con esa resignación consoladora que en la hora angustiosa de la muerte da valor.
El padre estuvo un largo rato con el reo, y dejándole otro solo como para que replegase su alma sobre sí misma, vino donde yo estaba encantado de la grandeza de aquel humilde soldado.
Quise preguntarle si le había confesado algo del crimen que se le imputaba, y me detuve ante esa interrogación tremenda, por un movimiento propio y una admonición discreta del sacerdote, que sin duda conoció mi intención y me dijo:
–Queda preparándose.
Yo pasé la noche en vela junto con el padre. Él por sus deberes, y yo por mi dolor, que era intenso, verdadero, imponderable; no podíamos dormir.
Quería y no quería hablar por última vez con el cabo. Me decidí a hacerlo.
¡Pobre Gómez! Cuando me vio entrar agachándome en la carpa, intentó incorporarse y saludarme militarmente. Era imposible por la estrechez.
–No te muevas, hijo –le dije.
Permaneció inmóvil.
–Mi comandante –murmuró.
Al oír aquel mi comandante, me pareció escuchar este reproche amargo:
–Usted me deja fusilar.
–He hecho todo lo posible por salvarte, hijo.
–Ya lo sé, mi comandante –repuso, y sus ojos se arrasaron en lágrimas, y los míos también, abrazándonos.
Dominando mi emoción le pregunté:
–¿Cómo hiciste eso?
–Borracho, mi comandante.
–¿Y cómo me lo negaste el primer día?
–Usted me preguntó por un vivandero, y yo creía haber muerto al alférez Guevara.
–¿Esa fue tu intención?
–Sí, mi comandante; me había dado un bofetón el día del asalto de Curupaití, sin razón alguna.
–¿Y qué has confesado en el Consejo?
–Mi comandante, no lo sé. Yo he creído que el muerto era el alférez. Me han preguntado tantas cosas que me he perdido.
Salí de allí...
Hablé con el padre y le rogué le preguntara a Gómez qué quería. Contestó que nada.
Le hice preguntar si no tenía nada que encargarme, que con mucho gusto lo haría.
Contestó, que cuando viniese el comisario, le recogiese sus sueldos: que le pagase un peso que le debía al sargento primero de su compañía y que el resto se lo mandara a su hermana, que vivía en la Esquina, villorrio de Corrientes rayano de Entre Ríos.
Pasó la noche tristemente y con lentitud.
El día amaneció hermoso, el batallón sombrío.
Nadie hablaba. Todos se aprestaban en sepulcral silencio para las ocho. Era la hora funesta y fatal.
La orden, que yo presidiera la ejecución.
No lo hice, porque no podía hacerlo. Estaba enfermo. Mi segundo salió con el batallón y mandó el cuadro.
Yo me quedé en mi carreta. La caja batía marcha lúgubremente. Yo me tapé los oídos con entrambas manos.
No quería oír la fatídica detonación. Después me refirieron cómo murió Gómez.
Desfiló marcialmente por delante del batallón repitiendo el rezo del sacerdote.
Se arrodilló delante de la bandera, que no flameaba sin duda de tristeza. Le leyeron la sentencia, y dirigiéndose con aire sombrío a sus camaradas, dijo con voz firme, cuyo eco repercutió con amargura:
–¡Compañeros: así paga la Patria a los que saben morir por ella! Textuales palabras, oídas por infinitos testigos que no me desmentirán. Quisieron vendarle los ojos y no quiso.
Se hincó... Un resplandor brilló... los fusiles que apuntaron... oyose un solo estampido... Gómez había pasado al otro mundo.
El batallón volvió a sus cuadras y los demás piquetes del ejército a las suyas, impresionados con el terrible ejemplo, pero llorando todos al cabo Gómez.
A los pocos días yo tuve una aparición. Decididamente hay vidas inmortales.