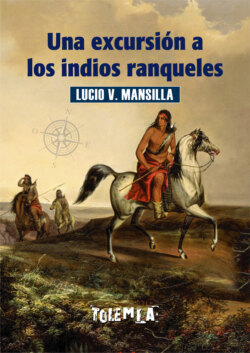Читать книгу Una excursión a los indios ranqueles - Lucio Victorio Mansilla - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEl fogón. Calixto Oyarzábal. El cabo Cómez. De qué fue a la guerra del Paraguay. Por qué lo hicieron soldado de línea. José Ignacio Garmendia y Maximio Alcorta. Predisposiciones mías en favor de Gómez. Su conducta en el batallón 12 de línea. Primera entrevista con él. Su figura en el asalto de Curupaití. La lista después del combate. El cabo Gómez muerto.
El fogón es la delicia del pobre soldado, después de la fatiga. Alrededor de sus resplandores desaparecen las jerarquías militares. Jefes superiores y oficiales subalternos conversan fraternalmente y ríen a sus anchas. Y hasta los asistentes que cocinan el puchero y el asado, y los que ceban el mate, meten, de vez en cuando, su cucharada en la charla general, apoyando o contradiciendo a sus jefes y oficiales, diciendo alguna agudeza o alguna patochada.
Cuando Calixto Oyarzábal, mi asistente, dejó la palabra, con sentimiento de los que le escuchaban, pues es un pillo de siete suelas, capaz de hacer reír a carcajadas a un inglés, pidiéronme mis circunstantes mi cuentito.
Yo estaba de buen humor, así fue que después de dirigirle algunas bromas a Calixto, que con su aire de zonzo estudiado, ha hecho ya una revolución en las Provincias, para que veas lo que es el país, tomé a mi turno la palabra.
Y este cuento me permitirás que se lo dedique a un mi amigo que ha hecho la guerra en el Paraguay como oficial de un batallón de Guardia Nacional.
Se llama Eduardo Dimet, y como le quiero, me permitirás no te haga la pintura de su carácter y cualidades; porque los colores de la paleta del cariño son siempre lisonjeros y sospechosos.
Voy a mi cuento.
El cabo Gómez, era un correntino que se quedó en Buenos Aires cuando la primera invasión de Urquiza, que dio en tierra con la dictadura de Rosas.
Tendría Gómez así como unos treinta y cinco años; era alto, fornido, y columpiábase con cierta gracia al caminar; su tez era entre blanca y amarilla, tenía ese tinte peculiar a las razas tropicales; hablaba con la tonada guaranítica, mezclando, como es costumbre entre los correntinos y entre los paraguayos vulgares, la segunda y la tercera persona; en una palabra, era un tipo varonil simpático.
Marchó Gómez a la guerra del Paraguay, en el Primer Batallón del Primer Regimiento de G. N. que salió de Buenos Aires bajo las órdenes del Comandante Cobo, si mal no recuerdo, y perteneció a la compañía de granaderos.
El capitán de ésta era otro amigo mío, José Ignacio Garmendia, que después de haber hecho con distinción toda la campaña del Paraguay, anda ahora por Entre Ríos al mando de un batallón.
Un día leíase en la Orden general del 2º Cuerpo de Ejército del Paraguay, al que yo pertenecía: “Destínase por insubordinación, por el término de cuatro años, a un cuerpo de línea al soldado de G. N. Manuel Gómez”.
Más tarde presentase un oficial en el reducto que yo mandaba, que lo guarnecía el batallón 12 de línea, creado y disciplinado por mí, con esta orden: “Vengo a entregar a usted una alta personal”.
Llamé a un ayudante y la alta personal fue recibida y conducida a la Guardia de Prevención.
Luego que me desocupé de ciertos quehaceres, hice traer a mi presencia al nuevo destinado para conocerle e interrogarle sobre su falta, amonestarle, cartabonearle y ver a qué compañía había de ir.
Era Gómez, y por su talla esbelta fue a la compañía de granaderos.
José Ignacio Garmendia comía frecuentemente conmigo en el Paraguay, así era que después de la lista de tarde casi siempre se le hallaba en mi reducto, junto con otro amigo muy querido de él y mío, Maximio Alcorta, aunque este excelente camarada, que lo mismo se apasiona del sexo hermoso que feo, tiene el raro y desgraciado talento de recomendar de vez en cuando a las personas que más estima, unos tipos que no tardan en mostrar sus malas mañas.
¡Cosas de Maximio Alcorta!
La misma tarde que destinaron a Gómez, Garmendia comió conmigo.
Durante la charla de la mesa –ya que en campaña a un tronco de yatay se llama así– me dijo que Gómez había sido cabo de su compañía: que era un buen hombre, de carácter humilde, subordinado, y que su falta era efecto de una borrachera.
Me añadió que cuando Gómez se embriagaba, perdía la cabeza, hasta el extremo de ponerse frenético si le contradecían, y que en ese estado lo mejor era tratarlo con dulzura, que así lo había hecho él, siempre con el mejor éxito.
En una palabra. Garmendia me lo recomendó con esa vehemencia propia de los corazones calientes, que así es el suyo, y por eso cuantos le tratan con intimidad le quieren.
La varonil figura de Gómez y las recomendaciones de Garmendia predispusieron desde luego mi ánimo en favor del nuevo destinado.
A mi turno, pues, se lo recomendé al capitán de la compañía de granaderos, diciéndole todo lo que me había prevenido Garmendia.
El tiempo corrió...
Gómez cumplía estrictamente sus obligaciones, circunspecto y callado, con nadie se metía, a nadie incomodaba. Los oficiales le estimaban y los soldados le respetaban por su porte. De vez en cuando le buscaban para tirarle la lengua y arrancarle tal cual agudeza correntina.
En ese tiempo yo era mayor y jefe interino del batallón 12 de línea. Todos los sábados pasaba personalmente una revista general.
Me parece que lo estoy viendo a Gómez, en las filas, cuadrado a plomo, inmóvil como una estatua, serio, melancólico, con su fusil reluciente, con su correaje lustroso, con todo su equipo tan aseado que daba gusto,
Gómez no tardó en volver a ser cabo. Habrían pasado cinco meses.
Un día, paseábame yo a lo largo de la sombra que proyectaba mi alojamiento, que era una hermosa carreta.
Esto era en el célebre campamento de Tuyutí, allá por el mes de agosto.
¡En qué pensaba, cómo saberlo ahora! Pensaría en lo que amaba o en la gloria, que son los dos grandes pensamientos que dominan al soldado. Recuerdo tan sólo que en una de las vueltas que di una voz conocida me sacó de la abstracción en que estaba sumergido.
Di media vuelta, y como a unos seis pasos a retaguardia, vi al cabo Gómez, cuadrado, haciendo la venia militar, doblándose para adelante, para atrás, a derecha e izquierda así como amenazando perder su centro de gravedad.
Sus ojos brillaban con un fuego que no les había visto jamás. En el acto conocí que estaba ebrio.
Era la primera vez desde que había entrado en el batallón.
Por cariño y por las prevenciones que me había hecho Garmendia, le dirigí la palabra así:
–¿Qué quiere, amigo?
–Aquí te vengo a ver, ché comandante, pa que me des licencia usted.
–¿Y para qué quieres licencia?
–Para ir a Itapirú a visitar a una hermanita que se vino de la Esquina.
–Pero hijo, si no estás bueno de la cabeza.
–No, ché comandante, no tengo nada.
–Bien, entonces, dentro de un rato, te daré la licencia, ¿no te parece?
– Sí, sí.
Y esto diciendo, y haciendo un gran esfuerzo para dar militarmente la media vuelta y hacer como era debido la venia, Gómez giró sobre los talones y se retiró.
Pasó ese día, o mejor dicho llegó la tarde, y junto con ella Garmendia.
Contele que Gómez se había embriagado por primera vez, y me dijo que debía haberlo hecho para perder el miedo de hablar con el jefe, que cuando estaba en su batallón así solía hacer algunas veces.
Como él y yo nos interesábamos en el hombre, sobre tablas entramos a averiguar cuánto tiempo hacía que estaba ebrio cuando habló conmigo.
Llamé al capitán de granaderos, le hicimos varias preguntas y de ellas resultó exactamente lo que me acababa de decir Garmendia: que Gómez había tomado para atreverse a llegar hasta mí.
Empezando por el sargento primero de su compañía y acabando por el capitán, a todos los que debía les había pedido la venia para hablar conmigo, estando en perfecto estado; de lo contrario, no se la habrían concedido.
Al otro día de este incidente, Gómez estaba ya bueno de la cabeza.
Iba a llamarlo, mas entraba de guardia, según vi al formar la parada, y no quise hacerlo.
Terminado su servicio, le llamé, y recordándole que tres días antes me había pedido una licencia, le pregunté si ya no la quería.
Su contestación fue callarse y ponerse rojo de vergüenza.
–¿Por cuántos días quiere usted licencia, cabo?
–Por dos días, mi comandante.
–Está bien; vaya usted, y pasado mañana, al toque de asamblea, está usted aquí.
–Está bien, mi comandante.
Y esto diciendo, saludó respetuosamente, y más tarde se puso en marcha para Itapirú, y a los dos días, cuando tocaban asamblea, la alegre asamblea, el cabo Gómez entraba en el reducto, de regreso de visitar a su hermana, bastante picado de aguardiente, cargado de tortas, queso y cigarros que no tardó en repartir con sus hermanos de armas.
Yo también tuve mi parte, tocándome un excelente queso de Goya, que me mandaba su hermana, a quien no conocía.
¡En el mundo no, hay nada más bueno, más puro, más generoso que un soldado! El tiempo siguió corriendo.
Marchamos de los campos de Tuyutí a los de Curuzú para dar el famoso asalto de Curupaití.
Llegó el memorable día, y tarde ya, mi batallón recibió orden de avanzar sobre las trincheras.
Se cumplió con lo ordenado.
Aquello era un infierno de fuego. El que no caía muerto, caía herido y el que sobrevivía a sus compañeros contaba por minutos la vida. De todas partes llovían balas. Y lo que completaba la grandeza de aquel cuadro solemne y terrible de sangre, era que estábamos como envueltos en un trueno prolongado, porque las detonaciones del cañón no cesaban.
A los cinco minutos de estar mi batallón en el fuego sus pérdidas eran ya serias: muchos muertos y heridos yacían envueltos en su sangre, intrépidamente derramada por la bandera de la patria.
Recorriendo de un extremo a otro hallé al cabo Gómez, herido en una rodilla, pero haciendo fuego hincado.
–Retírese, cabo –le dije.
–No, mi Comandante –me contestó–, todavía estoy bueno –y siguió cargando su fusil y yo mi camino.
Al regresar de la extrema derecha del batallón a la izquierda, volví a pasar por donde estaba Gómez.
Ya no hacía fuego hincado, sino echado de barriga, porque acababa de recibir otro balazo en la otra pierna.
–Pero, cabo, retírese, hombre, se lo ordeno –le dije.
–Cuando usted se retire, mi comandante, me retiraré –repuso, y echando un voto, agregó: –¡paraguayos, ahora verán!
Y ebrio con el olor de la pólvora y de la sangre, hacía fuego y cargaba su fusil con la rapidez del rayo, como si estuviese ileso.
Aquel hombre era bravo y sereno como un león.
Ordené a algunos heridos leves que se retiraban que le sacaran de allí, y seguí para la izquierda.
El asalto se prolongaba...
Yendo yo con una orden, recibí un casco de, metralla en un hombro, y no volví al fuego de la trinchera.
Pocos minutos después, el ejército se retiraba salpicado con la sangre de sus héroes, pero cubierto de gloria.
Para pasar el parte, fue menester averiguar la suerte que le había cabido a cada uno de los compañeros.
Esta ceremonia militar es una de las más tristes.
Es una revista en la que los vivos contestan por los muertos, los sanos por los heridos.
¿Quién no ha sentido oprimirse su pecho después de un combate, durante ese acto solemne?
–¡Juan Paredes!
–¡ Presente!...
–¡Pedro Torres!
–¡Herido!...
–¡Luis Corro!
–¡Muerto!...
¡Ah! ese “¡muerto!” hace un efecto que es necesario sentirlo para comprender toda su amargura.
Según la revista que se pasó en el 12 de línea por el teniente primero D. Juan Pencienati que fue el oficial más caracterizado que regresó sano y salvo del asalto de Curupaití, y según otras averiguaciones que se tomaron, conforme a la práctica, resultó que el cabo Gómez había muerto y por muerto se le dio.
En la visita que se mandó pasar a los hospitales de sangre no se halló al cabo Gómez.
Para mí no cabía duda de que Gómez, si no había muerto, había caído prisionero herido.
Los soldados decían:
–No, señor, el cabo Gómez ha muerto. Nosotros le hemos visto echado boca abajo al retirarnos de la trinchera con la bandera.
Yo sentía la muerte de todos mis soldados como se siente la separación eterna de objetos queridos.
Pero, lo confieso, sobre todos los soldados que sucumbieron en esa jornada de recuerdo imperecedero, el que más echaba de menos era el cabo Gómez.
La actitud de ese hombre obscuro, tendido de barriga, herido en las dos piernas y haciendo fuego con el ardor sagrado del guerrero, estaba impresa en mí con indelebles caracteres.
Esta visión no se borrará jamás de mi memoria. Perderé el recuerdo de ella cuando los años me hayan hecho olvidar todo.
Y por hoy termino aquí, y mañana proseguiré mi cuento.
Hoy te he narrado sencillamente la muerte de un vivo. Mañana te contaré la vida de un muerto.
Si lo de hoy te ha interesado, lo de mañana también te interesará. A los del fogón que me escucharon les sucedió así.