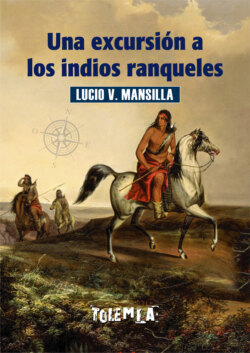Читать книгу Una excursión a los indios ranqueles - Lucio Victorio Mansilla - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
15
ОглавлениеLa laguna Verde. Sorpresa. Inspiraciones del gaucho. Encuentros. Grupos de indios. Sus caballos y sus trajes. Bustos. Amenazas. Resolución.
Después que me bañé, que comieron, descansaron y se refrescaron las cabalgaduras en las profundas aguas de La Verde, mandé ensillar, y continuó la marcha.
Estábamos tan cerca ya de Leubucó, que era en verdad sorprendente no se hiciera ver ningún indio.
Angelito y el cabo Guzmán debían estar a esas horas descansando en el toldo de cacique Mariano Rosas, y éste prevenido de que yo llegada de un momento a otro.
Íbamos con mi lenguaraz haciendo conjeturas y atravesando siempre un terreno guadaloso, sumamente pesado, tanto que los caballos no resistían al trote, cuando al coronar los últimos pliegues de la sucesión de médanos que forman el gran médano de La Verde, divisamos, viniendo al galope, a un indio armado de lanza.
Mi lenguaraz se alarmó...; lo conocí en cierta expresión de sorpresa que vagó por su cara.
–¿Qué hay –le dije– que te llama así la atención?
–Señor –repuso–, los indios no tienen costumbre de andar armados en Tierra Adentro.
–¿Y qué será?
Se encogió de hombros, vaciló un instante y por fin contestó:
–Deben estar asustados.
–Pero, ¿asustados de qué, cuando le he escrito a Mariano, y tú mismo le has traducido y explicado bien a Angelito mi mensaje para Ramón, para él y Baigorrita?
–¡Ah! señor, los indios son muy desconfiados.
El indio avanzaba hacia nosotros, haciendo molinetes con su larga lanza, adornada de un gran penacho encarnado de plumas de flamenco.
Tuve la intención de detenerme. Pero en la disyuntiva de que el indio creyera que lo hacía por recelo de él, y aumentar sus sospechas, si venía a reconocerme, preferí lo último, aun exponiéndome a que por no dejarlo acercarse bastante, no me reconociera bien.
Entre asustarse y asustar, la elección no es nunca dudosa. Un gran capitán ha dicho que una batalla son dos ejércitos que se encuentran y quieren meterse miedo. En efecto, las batallas se ganan, no por el número de los que mueren gloriosamente, luchando como bravos, sino por el número de los que huyen o pierden toda iniciativa, aterrorizados por el estruendo del cañón, por el silbido de las balas, por el choque de las relucientes armas y el espectáculo imponente de la sangre, de los heridos y de los cadáveres.
El indio sujetó su caballo, y con la destreza de un acróbata se puso, de pie sobre él, sirviéndole de apoyo la lanza.
Venía del sur. Ese era mi rumbo. Seguía avanzando, aunque acortando algo el paso. El indio continuó inmóvil.
Estaríamos como a tiro de fusil de él, cuando cayendo a plomo sobre el lomo de su caballo, partió a toda rienda en mi dirección, pero visiblemente con el intento de que no nos encontráramos.
Hay aptitudes que no pueden explicarse; sólo la práctica da el conocimiento de ellas: es una especie de adivinación.
Nuestros paisanos tienen a este respecto inspiraciones que pasman.
A mí me ha sucedido ir por los campos, y decirme Camilo Arias: allí debe haber animales alzados y han de ser baguales, por el modo como corre ese venado, y en efecto, no tardar muchos minutos en descubrir los ariscos animales, flotando al viento sus largas crines y corriendo impetuosos. ¡Qué hermoso es un potro visto así en los campos!
Destaqué mi lenguaraz sobre el indio, sin detenerme, con la orden de que lo hiciera venir a mí.
Como ni el indio ni yo nos detuviésemos, llegamos a encontrarnos a la misma altura, pero en distintas direcciones. Hubiérase dicho que nos habíamos pasado la palabra, al vernos hacer alto simultáneamente.
Mi lenguaraz se puso al habla con el indio. Habló un momento con él, y volvió diciéndome que quería reconocerme.
Piqué mi caballo, y ordenándole a mi gente que nadie me siguiese, partí a media rienda sobre el indio, que me esperaba con el caballo recogido y la lanza enristrada. A los veinte pasos de él, sujeté, diciéndole: “¡Buenos días, amigo!”. “¡Buenos días!”, contestó. Cambiamos algunas palabras más, por medio del lenguaraz, tendientes todas a tranquilizarlo, y él dio vuelta rumbeando al sur a todo escape, y yo, reuniéndome con mi gente, seguí ganando terreno paso a paso.
Mora, mi lenguaraz, parecía de mal talante, y, en efecto, lo estaba, pues habiéndole interrogado, me manifestó las más serias inquietudes.
Hablábamos de las leguas que todavía teníamos que hacer para llegar a Leubucó, discurriendo sobre si seguiríamos por el camino de Garrilobo, que pasa por los toldos del cacique Ramón, o por el de la derecha, que pasa por la lagunita de Calcumulculeu que debíamos encontrar por momentos, cuando avistamos dos indios ocultos en un pliegue del terreno.
No podía saber si alguno de ellos era el mismo con quien acababa de hablar. Le consulté a Mora.
Fijó su vista, observó un instante, y contestó con aplomo:
–Son otros, el pelo del caballo del primero era gateado. Los dos indios avanzaron sobre mí resueltamente.
Como el anterior, venían armados. No tardamos en estar muy cerca.
Estos no trataban, como el primero, de buscarme el flanco.
–¡Vienen a toparnos! –decía Mora– ¡vienen a toparnos! Y vienen en buenos pingos.
–Pues vamos a toparlos, vamos a toparlos –agregaba yo, y esto diciendo, castigué con fuerza el caballo y ordenándole a mi gente que no apuraran el paso, me lancé a escape.
Con la rapidez del relámpago nos hubiéramos topado, si unos y otros no hubiéramos sujetado a unos cincuenta pasos, avanzando después poco a poco, hasta quedar casi a tiro de lanzada.
–Buenos días, amigos, ¿cómo les va? –les dije.
–Buenos días, ché amigo –contestaron ellos.
Y como estuvieran con las lanzas enristradas le observé a mi lenguaraz se los hiciera notar, diciéndoles quién era yo, que iba de paces, y que no traía más gente que la se veía allí cerca.
Los indios recogieron las lanzas a la primera indicación de Mora, y cuando éste acabó de hablarles, llamando especialmente su atención sobre que yo no llevaba armas, me insinuaron con un ademán el deseo de darme la mano.
No vacilé un punto; piqué el caballo, me acerqué a ellos y nos dimos la mano con verdadera cordialidad.
Les ofrecí cigarros, que aceptaron con marcada satisfacción, y quedándome solo con ellos, hice que Mora fuese donde estaba mi gente, en busca de un chifle de aguardiente.
Mientras fue y volvió, nos hicimos algunas preguntas sin importancia, porque ni ellos entendían bien el castellano, ni yo podía hacerme entender en lengua araucana.
Sin embargo, saqué en limpio que el cacique principal, Mariano Rosas, con otros caciques y muchos capitanejos, estaban entregados a Baco; el padre Burela había llegado el día antes de Mendoza, con un gran cargamento de bebidas.
Volvió Mora, tomaron mis interlocutores unos buenos tragos, y despidiéndose alegremente, siguieron ellos su camino, que era la dirección de las tolderías de Ramón, y yo el mío.
Mora seguía cabizbajo, a pesar del aire franco de los dos indios. No las tenía todas consigo “¡Quién sabe qué va a suceder!”, decía a cada paso, y luego murmuraba: “¡son tan desconfiados estos indios!”
De cálculo en cálculo, de sospecha en sospecha, de esperanza en esperanza, mi caravana se movía pesadamente, envuelta en una inmensa nube de polvo.
Mora decía: “Los indios van a creer que somos muchos”.
Yo seguía tranquilo; un secreto presentimiento me decía que no había peligro.
Hay situaciones en que la tranquilidad no puede ser el resultado de la reflexión. Debe nacer del alma.
El campo se quebraba otra vez en médanos vestidos de pequeños arbustos, espinillos, algarrobos y chañares.
Nos aproximábamos a una ceja de monte.
Todos, todos los que me acompañaban, paseaban la vista con avidez por el horizonte, procurando descubrir algo.
Marchábamos en alas de la impaciencia, subiendo a la cumbre de los médanos, descendiendo a sus bajíos guadalosos, esquivando los arbustos espinosos, bajo los rayos del sol, que estaba en el cenit, alargándose la distancia cada vez más, por ciertas equivocaciones de Mora, cuando casi al mismo tiempo, varias voces exclamaron: “¡Indios! ¡Indios!”
Con efecto, fijando la vista al frente y estando prevenida la imaginación, descubrí varios pelotones de indios armados.
–Parémonos, señor –me dijo Mora.
–No, sigamos –repuse–, pueden creer que tenemos miedo, o desconfiar. Adelantémonos, más bien.
Dejé mi comitiva atrás, aunque mi caballo iba bastante fatigado, y apartándome del camino, que ya habíamos encontrado, y poniéndome al galope, me dirigí al grupo más numeroso de indios.
Tendiendo la vista en ese momento a mi alrededor, vi que me hallaba circulado de enemigos o de curiosos. Poco iba a tardar en saber lo que eran.
Vinieron a decirme que estábamos rodeados.
–Que avancen al tranco –contesté, y seguí al galope.
Rápidos como una exhalación, varios pelotones de indios estuvieron encima de mí. Es indescriptible el asombro que se pintaba en sus fisonomías.
Montaban todos caballos gordos y buenos. Vestían trajes los más caprichosos, los unos tenían sombrero, los otros la cabeza atada con un pañuelo limpio o sucio. Estos, vinchas de tejido pampa, aquéllos, ponchos, algunos, apenas se cubrían como nuestro primer padre Adán, con una jerga; muchos estaban ebrios; la mayor parte tenían la cara pintada de colorado, los pómulos y el labio inferior, todos hablaban al mismo tiempo, resonando la palabra: ¡winca! ¡winca! es decir: ¡cristiano! ¡cristiano! y tal cual desvergüenza, dicha en el mejor castellano del mundo.
Yo fingía no entender nada.
–¡Buen día, amigo!
–Buen día, hermano –era toda mi elocuencia, mientras mi lenguaraz apuraba la suya, explicando quién era yo, y el objeto de mi viaje.
Hubo un momento en que los indios me habían estrechado tan de cerca, mirándome como un objeto raro, que no podía mover mi caballo. Algunos me agarraban la manga del chaquetón que vestía, y como quien reconoce por primera vez una cosa nunca vista, decían: “¡Ese coronel Mansilla, ese coronel Mansilla!”
–Sí, sí –contestaba yo, y repartía cigarros a diestro y siniestro, y hacía circular el chifle de aguardiente.
Notando que mi comitiva, siguiendo el camino, se alejaba demasiado de mí, resolví terminar aquella escena. Se lo dije a Mora, habló éste, y abriéndome calle los indios, marchamos todos juntos al galope, a incorporarnos a mi gente.
Pronto formamos un solo grupo, y confundidos, indios y cristianos, nos acercábamos a un medanito, al pie del cual hay un pequeño bosque. Llámase Aillancó.
Mis oficiales y soldados no sabían qué hacerse con los indios; dábanles Cigarros, yerba y tragos de aguardiente.
–Achúcar –pedían ellos. Pero el azúcar se había acabado, la reserva venía en las cargas, y no había cómo complacerlos.
Nuevos grupos de indios llegaban unos tras otros.
Con cada uno de ellos tenía lugar una escena análoga a la que dejo descrita, siendo remarcable las buenas disposiciones que denotaban todos los indios, y la mala voluntad de los cristianos cautivos o refugiados entre ellos. La afabilidad, por decirlo así, de los unos, contrastaba singularmente con la desvergüenza de los otros. Cuando esa subió de punto, hablé fuerte, insulté groseramente, a mi vez, y así conseguí imponerles respeto a aquellos desgraciados o pillos, a quienes, viéndonos casi desarmados, se les iba haciendo el campo orégano.
Llegamos a Aillancó, y como allí hay una lagunita de agua excelente, hice alto, eché pie a tierra y mandé mudar caballos.
Mudando estábamos, cuando llegó un grupo de veintiséis indios, encabezados por un hombre blanco, en mangas de camisa, de larga melena, atada con una vincha; de aspecto varonil, un tanto antipático, montando un magnífico caballo overo negro, perfectamente ensillado, con ricos estribos de plata y chapeado, que haciendo sonar unas grandes espuelas, también de plata, y blandiendo una larguísima lanza, y dirigiéndose a mí y sofrenando de golpe el caballo, me dijo:
–Yo soy Bustos.
–Me alegro de saberlo –le contesté con disimulada arrogancia.
–Soy cuñado del cacique Ramón –añadió, cruzando la pierna derecha sobre el pescuezo de su caballo.
–Soy el coronel Mansilla –repuse, imitando su postura, y añadiendo: –¿Cómo está el cacique Ramón?
Contestome que estaba bueno, que mandaba saludarme con todos mis jefes y oficiales, y a saber por qué razón habiendo llegado a sus tierras, pasaba de largo por ellas.
Le dije agradeciéndole el saludo: que no pasaba de largo por sus tierras, callado la boca; que el día antes había adelantado al indio Angelito y al cabo Guzmán con un mensaje.
Me dijo que precisamente de ahí nacía la sorpresa de Ramón, que ellos habían dicho que antes de llegar a las tolderías del cacique Mariano, yo pasaría por las de Ramón.
Seguimos cambiando palabras sobre este tópico, y no tardé en apercibirme de que el cacique Ramón hacía una mistificación ex profeso del mensaje que recibiera.
Ni el indio Angelito ni el cabo Guzmán podían haberse equivocado. Era sumamente difícil. Yo me aseguré antes de despacharlos de Coli-Mula, de que me habían entendido perfectamente bien.
Por otra parte, mi carta al cacique Mariano era terminante, y las tolderías de éste no distan tanto de las de Ramón, como para que no hubiera tenido tiempo de prevenirlo.
Mi diálogo con el caballero Bustos, se prolongó bastante, porque él hablaba castellano lo mismo que yo.
Me avisaron que los caballos estaban prontos, preguntándome si quería mudar el mío.
Contesté que sí, que me tomaran otro; y ofreciéndole a Bustos un cigarro, eché pie a tierra, y convidándole a hacer lo mismo, le dije que pensaba llegar en un rato al toldo de Mariano Rosas.
Mientras me mudaban el caballo, hice extender un poncho bajo un árbol, y sentados en él nos pusimos a platicar como dos viejos conocidos.
Me trajeron el caballo, y cuando ponía el pie en el estribo despidiéndome de Bustos, a quien conocí le había caído en gracia, llegaron simultáneamente por dos rumbos distintos dos grupos de indios.
El uno venía de los toldos de Ramón, y el otro de los toldos de Mariano.
El de Mariano lo encabezaba un capitanejo, hombre de malas pulgas, como se verá después.
El otro, un indio cualquiera.
Mariano mandaba saludarme; Ramón a decirme que ya salía a encontrarme. Despedí al primero con mis agradecimientos, y me dispuse a esperar a Ramón.
Esperándolo estaba, conversando con Bustos, mi comitiva charlaba y se entretenía con los demás indios y con unas chinas que acababan de llegar enancadas de a tres, cuando fuimos acometidos por unos cuantos indios, que, lanza en ristre, y viniendo hacia mí gritaban: ¡winca! ¡winca! ¡matando! ¡matando, winca!
Eché una mirada a mi alrededor, y vi que mi gente estaba resuelta a todo, y con disimulada irritación, le dije a Bustos:
–¿Pensarán éstos hacer alguna barbaridad?
Los bárbaros estaban ya encima. Habloles Bustos y mi lenguaraz en su lengua, y echándose sobre ellos las chinas, sin temor de ser pisoteadas por los caballos, y asiéndose vigorosamente de sus lanzas se las arrancaron de las manos. Los indios bramaban de coraje. Felizmente, el incidente no pasó de ahí.
Los augurios y temores de mi lenguaraz amenazaban confirmarse. Pero ya estábamos en las astas del toro, y no era cosa de retroceder.
Volvió el embajador del cacique Ramón.
¿Con qué embajada? Mañana lo sabrás.