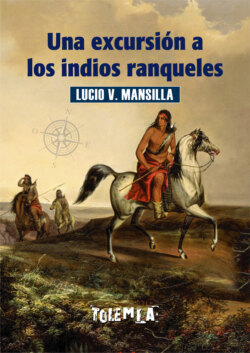Читать книгу Una excursión a los indios ranqueles - Lucio Victorio Mansilla - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
16
ОглавлениеEl embajador del cacique Ramón y Bustos. Desconfianzas del cacique. Quién era Bustos. Caniupán. Otra vez el embajador de Ramón y Bustos. Un bofetón a tiempo. Mari purrá wentrú. Recepción. Retrato de Ramón. Exigencia de Caniupán. ¡Lo mando al diablo! Conformidad.
Regresó el embajador de Ramón.
En lugar de dirigirse a mí, se dirigió a Bustos.
¿Qué le dijo? Ni lo supe, ni lo sé. Mi lenguaraz no tenía suficiente libertad para hablar conmigo, porque, a más de pertenecer a las tolderías de Ramón, cuyo cuñado estaba allí, a mi lado, rodeábanos muy de cerca muchísimos indios, que atentos y curiosos, no apartaban sus miradas de mí, como queriendo penetrar mis pensamientos.
Lo que no podía ocultárseme era que Bustos y el embajador no estaban acordes. El primero se expresaba con verbosidad, con calor y perceptible descontento.
Mora, aprovechando un instante de distracción de Bustos, me insinuó con aire significativo que Ramón desconfiaba y que Bustos me defendía.
No me había engañado. El hombre había simpatizado conmigo. Ya tenía un aliado. Traté, pues, de acabar de hacer su conquista, afectando la mayor tranquilidad, disimulando que conocía las desconfianzas de Ramón, y encontrando muy natural todo lo que hasta entonces había pasado.
El embajador partió de nuevo, y Bustos y yo seguimos conversando, dándome mala espina el que a cada rato me dijera, como queriendo justificar el extraño proceder de Ramón, que con toda astucia y disimulo me retenía en el camino:
–No tenga miedo, amigo.
–No, no hay cuidado –contestaba yo.
Y bajo la influencia de estas admoniciones, comencé a engendrar sospechas, inclinándome a creer que había andado muy ligero al hacerme la idea de que el hombre había simpatizado conmigo.
Estábamos platicando, habiéndome dicho que había nacido en el antiguo fuerte Federación, hoy Villa de Junín, que su madre fue india y su padre un vecino de Rojas, de apellido Bustos, que en un tiempo fue comandante de Guardia Nacional. Mi comitiva, asediada por los indios, que pedían cuanto sus ojos veían, repartía cigarros, yerba, fósforos, pañuelos, camisas, calzoncillos, corbatas, todo lo que cada uno llevaba encima y le era menos indispensable. De repente, sintiose un tropel, y envueltos en remolinos de polvo, llegaron unos treinta indios, sujetando los caballos tan encima de mí, que si hubieran dado un paso más me hubieran pisoteado.
Bustos no pudo prescindir de gritarles: “¡Eeeeeh!”
Yo, sin moverme del sitio en que estaba, ni cambiar de postura, fruncí el ceño y clavé la mirada en el que venía haciendo cabeza, que encarándoseme y llevando la mano derecha al corazón, me dijo:
–¡Ese soy Caniupán! ¡Capitanejo Mariano Rosas! (y volviendo a señalarse a sí propio) ¡Ese indio guapo!
Seguí mirándolo con torvo ceño.
Junto con las palabras ¡winca! ¡winca! se oyeron algunas otras groseras, de calibre grueso.
Bustos me dijo:
–Montemos a caballo.
Lo tenía ahí cerca, y sin esperar otra insinuación, me levanté del suelo y monté. Mora me dijo, al hacerlo:
–Caniupán quiere hablar con usted, señor.
–Pues que hable lo que guste, dile.
Díjome por medio del lenguaraz: Que Mariano Rosas mandaba saludarme con todos mis jefes y oficiales; que sentía muchísimo no poder recibirme ese día como yo lo merecía; que al día siguiente me recibiría; que tuviese a bien acampar donde me encontraba.
Contestele con la mayor política, resignándome a pasar la noche en Aillancó, y viendo ya que todas aquellas dilaciones eran calculadas.
Mientras el capitanejo y yo hablábamos, varios indios, particularmente uno chileno, nos interrumpían con sus gritos, echándome encima el caballo y metiéndome, por decirlo así, las manos en la cara.
Hasta donde era posible me daba por no apercibido de estas amabilidades, que llegaron a alarmarme seriamente, cuando vi que un indio lo atropelló al padre Marcos, pechándolo con el caballo, en medio de un grito estentóreo; cariño que el reverendo franciscano recibió con evangélica mansedumbre, a pesar de haber andado por las gavias, lo mismo que su compañero, el padre Moisés, que simultáneamente era objeto de otra demostración por el estilo.
El indio chileno vociferaba algo que debían ser amenazas de muerte. Bustos, que no se separaba de mi lado, volvió a decirme:
–No tenga miedo, amigo.
Le contesté, con tono áspero y fuerte:
–Usted me está fastidiando ya con su: No tenga miedo, amigo –y echando un voto cambrónico, agregué–: Dígame eso cuando me vea pálido.
Algunos indios que entendían el castellano, exclamaron a una: “¡Ese coronel Mansilla, ese cristiano toro!”
Caniupán me dijo con aire imperioso:
–Dame un caballo gordo para comer.
–¿Conque habías entendido la lengua? –le dije.
–Poquito –repuso el indio–, ¿dando caballo?
–Sí... en eso estoy pensando.
El capitanejo iba a contestar, cuando el embajador de Ramón se presentó por tercera vez.
Habló con Bustos, parando la oreja todos los indios que me rodeaban, porque lo hacía con aire misterioso.
Bustos contestaba con monosílabos que me parecían significar solamente sí y no.
Dirigiéndose a los circunstantes, me dijo:
–Dice el cacique Ramón que usted no es el coronel Mansilla, que el coronel vendrá atrás con la demás gente.
Lo llamé a Mora y le dije:
–Vete al toldo de Ramón, asegúrale que yo soy el coronel Mansilla, que mande algún indio de los que han estado en el Río Cuarto a reconocerme y quédate en rehenes.
Mora contestó:
–Le voy a decir que si lo engaño, me degüelle.
Y dirigiéndose a Bustos, al separarse de mi lado, añadió:
–Amigo, sepáremelo al coronel, por si quiere conversar con alguno.
La resolución con que se separó Mora de mi lado, acompañado del embajador, produjo un efecto inesperado en los indios. Cesaron sus impertinencias, continuando, sin embargo, las de algunos cristianos.
A uno de mis soldados se le fue la mano y le plantificó un bofetón al más atrevido de ellos, diciéndole:
–¡Toma, chachino pícaro!
El cristiano quiso hacer barullo, pero los otros colegas no le ayudaron, y menos los indios.
El soldado era un diablo. Echó el bofetón a la risa, y esgrimiendo un chifle de aguardiente, gritaba encarándose con los que le parecían más capaces de una avería: Bebiendo, peñi (peñi quiere decir hermano).
Por algunos indios sueltos que llegaron, supe que el cacique Ramón no estaba en su toldo, sino que se hallaba allí cerca, dentro del monte; que Mora ya estaba con él, que se hacían los preparativos para recibirme.
Detrás de éstos llegó un propio, y después de hablar con Bustos, me dijo éste:
–Amigo, haga formar su gente y dígame cuántos son.
Llamé al Mayor Lemlenyi, y le di mis órdenes.
Cumplidas éstas, le dije a Bustos:
–Somos cuatro oficiales, once soldados, dos frailes y yo.
–Bueno, amigo, déjelos así formados en ala como están.
Y dirigiéndose al propio, le dijo: entre otras cosas, Mari purrá wentrú, palabras que comprendí y que querían decir dieciocho hombres.
Mientras mi gente permanecía formada, mis tropillas andaban solas. Yo estaba con el Jesús en la boca, viendo la hora en que me dejaban con los caballos montados.
Bustos despachó de regreso al propio.
Siguiendo sus insinuaciones al pie de la letra, primero, porque no había otro remedio; segundo... Aquí se me viene a las mientes un cuento de cierto personaje, que queriendo explicar por qué no había hecho una cosa, dijo:
“No lo hice, primero, porque no me dio la gana, segundo...”. Al oír esta razón, uno de los presentes le interrumpió diciendo: “Después de haber oído lo primero, es excusado lo demás”.
Iba a decir que siguiendo las insinuaciones de Bustos, me puse en marcha con mi falange formada en ala, yendo yo al frente, entre los dos frailes.
Anduvimos como unos mil metros, en dirección al monte donde se hallaba el cacique Ramón.
Llegó otro propio, habló con Bustos, y contramarchamos al punto de partida. Esta evolución se repitió dos veces más.
Como se hiciera fastidiosa, le dije a Bustos, sin disimular mi mal humor.
–Amigo; ya me estoy cansando de que jueguen conmigo. Si sigue esta farsa mando al diablo a todos y me vuelvo a mi tierra.
–Tenga paciencia –me dijo–, son las costumbres. Ramón es buen hombre, ahora lo va a conocer. Lo que hay es que están contando su gente bien.
Oyéronse toques de corneta.
Era el cacique Ramón que salía del bosque, como con ciento cincuenta indios.
A unos mil metros de donde yo estaba formado en ala, el grupo hizo alto; tocaron llamada, y se replegaron a él todos los otros que habían quedado a mi espalda, excepto el de Caniupán, que formó en ala, como cubriéndome la retaguardia.
Tocaron marcha, y formaron en batalla.
Serían como doscientos cincuenta. Un indio seguido de tres trompas que tocaban a degüello recorría la línea de un extremo a otro en un soberbio caballo picazo, proclamándola.
Era el cacique Ramón.
Llegaron dos indios y mi lenguaraz, diciéndome que avanzara. Y Bustos, haciendo que los franciscanos me siguieran como a ocho pasos, se puso a mi izquierda, diciéndome:
–Vamos. Marchamos.
Llegamos a unos cien metros del centro de la línea de los indios, al frente de la cual se hallaba el cacique teniendo un trompa a cada lado, otro a retaguardia.
Caniupán me seguía como a doscientos metros. Reinaba un profundo silencio.
Hicimos alto.
Oyose un solo grito prolongado que hizo estremecer la tierra, y convergiendo las dos alas de la línea que teníamos al frente, formando rápidamente un círculo, dentro del cual quedamos encerrados, viendo brillar las dagas relucientes de las largas lanzas adornadas de pintados penachos, como cuando amenazan una carga a fondo.
Mi sangre se heló...
Estos bárbaros van a sacrificarnos, me dije...
Reaccioné de mi primera impresión, y mirando a los míos: Que nos maten matando –les hice comprender con la elocuencia muda del silencio.
Aquel instante fue solemnísimo.
Otro grito prolongado volvió a hacer retemblar la tierra. Las cornetas tocaron a degüello...
No hubo nada.
Lo miré a Bustos como diciéndole:
–¿De qué se trata?
–Un momento –contestó.
Tocaron marcha. Bustos me dijo:
–Salude a los indios primero, amigo, después saludará al cacique.
Y haciendo de cicerone, empezó la ceremonia por el primer indio del ala izquierda que había cerrado el círculo.
Consistía ésta en un fuerte apretón de manos, y en un grito, en una especie de hurra dado por cada uno de los indios que iba saludando, en medio de un coro de otros gritos que no se interrumpían, articulados abriendo la boca y golpeándosela con la palma de la mano.
Los frailes, los pobres franciscanos, y todo el resto de mi comitiva hacían lo mismo. Aquello era una batahola infernal.
¡Imagínate, Santiago amigo, cómo estarían mis muñecas después de haber dado unos doscientos cincuenta apretones de mano!
Terminado el saludo de la turbamulta, saludé al cacique, dándole un apretón de manos y un abrazo, que recibió con visible desconfianza de una puñalada, pues, sacándome el cuerpo, se echó sobre el anca del caballo.
El abrazo fue saludado con gritos, dianas y vítores al coronel Mansilla. Yo contesté:
–¡Viva el Cacique Ramón! ¡Viva el Presidente de la República! ¡Vivan los indios argentinos!
Y el círculo de jinetes y de lanzas se quebró en todas partes, desparramándose los indios al son de las dianas que no cesaban, haciendo molinetes con las lanzas, dándose de pechadas los unos a los otros, cayendo aquí, levantándose allá, ostentando los más diestros su habilidad, rayando los corceles, hasta que jadeantes de fatiga les corría el sudor como espuma.
Los gritos de regocijo se perdían por los aires.
El cacique Ramón y yo rodeados de pedigüeños, tomamos el camino de Aillancó. Llegamos...
Extendiendo ponchos bajo los árboles y formando rueda, nos pusimos a parlamentar entre mate y mate, entre trago y trago de aguardiente.
Hube de echar las entrañas por la boca.
No estaba en carácter, y no había más remedio que hacer bien mi papel. Obsequié al cacique lo mejor que pude con lo poco que llevaba.
Tenía que armarle y encenderle yo mismo el cigarro, que probar primero que él el mate y la bebida para inspirarle confianza plena.
El cacique Ramón es hijo de indio y de una cristiana de la Villa de la Carlota. Predomina en él el tipo de nuestra raza.
Es alto, fornido, tiene ojos pardos, cabello algo rubio, ancha frente y habla muy ligero.
Es en extremo aseado. Viste como un paisano rico.
Quiere bien a los cristianos, teniendo muchos en sus tolderías y varios a su alrededor. Tendrá cuarenta años.
Todo su aspecto es el de un hombre manso, y sólo en su mirada se sorprende a veces como un resplandor de fiereza.
Es de oficio platero; siembra mucho todos los años, haciendo grandes acopios para el invierno, y sus indios le imitan.
Su padre ha abdicado en él el gobierno de la tribu. Charlamos duro y parejo.
Me agradeció con marcada expresión de sentimiento todo cuanto había hecho en el Río Cuarto por su hermano Linconao, a quien con mis cuidados salvé de las viruelas, preguntándome repetidas veces si siempre vivía en mi casa, que cuándo volvería a su tierra.
Contestele que estuviera tranquilo, que su hermano quedaba muy bien recomendado; que no le había traído conmigo porque estaba convaleciente, muy débil y que el caballo le habría hecho daño.
Me instó encarecidamente a visitarle en su toldería, ofreciéndome presentarme su familia. Le prometí hacerlo de regreso, y nos separamos ofreciéndome visita para el día siguiente.
Bustos se marchó con él, pidiéndome por supuesto una botellita de aguardiente. Le di la última que quedaba.
Mora se quedó a mi lado, diciéndome Ramón que le conservara tanto cuanto le necesitara.
Apenas se alejaba Ramón, se presentó el capitanejo Caniupán, insistiendo en que le diera un caballo gordo para comer.
El pedido tenía todo el aire de una imposición. Me negué redondamente.
Insistió chocándome, y le contesté que dónde había visto que un hombre gaucho diera sus caballos; que los necesitaba para volverme a mi tierra, que si creía que me iba a quedar toda la vida en la suya.
Me dijo algo picante. Lo mandé al diablo.
Los que le seguían murmuraron algo que podía traer un conflicto.
Creí prudente aflojar un poco la cuerda, y como haciendo una transacción, ordené con muy mal modo que le dieran una yegua.
Llevaba dos gordas para cuando se nos acabara el charqui, lo que probablemente sucedería esa noche, si teníamos muchos huéspedes.
Le entregaron la yegua, la carnearon en un santiamén y se la comieron cruda, chupando hasta la sangre caliente del suelo.
En el sitio del banquete no quedaron más residuos que las panzas, en las que se cebaron después algunos caranchos famélicos.
La tarde se acercaba, y las visitas raleaban.
Llegó un hijo de Mariano Rosas, con unos cuantos. Mandábame saludar nuevamente su padre; quería saber cómo me había ido; recomendarme sobre todo, en todos los tonos, tuviera mucho cuidado con los caballos.
Contesté secamente.
Marchose el mensajero, se puso el sol, acomodáronse los caballos teniéndolos a ronda cerrada, se recogió bastante leña, se hizo un fogón, nos pusimos en torno, circuló el mate y comenzó la charla.
Discurriendo sobre lo que había pasado durante el día, cambiando ideas con Mora, no me quedó duda de que los indios temían un lazo. Iban, por consiguiente, a hacerme demorar en el camino con pretextos, hasta que regresasen sus descubiertas y se aseguraran y persuadieran de que tras de mí no venían fuerzas.
No debía impacientarme.
¡Gran virtud es la conformidad! Me resigné a mi suerte. Filosofábamos con los frailes, y como Dios es inmensamente bueno, nos inspiró confianza, y, concediéndonos un sueño reparador, nos permitió dormir en el suelo desigual, lo mismo que en un lecho de plumas y rosas.