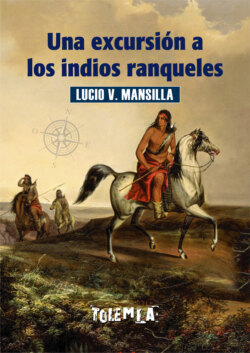Читать книгу Una excursión a los indios ranqueles - Lucio Victorio Mansilla - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеRegreso de Curupaití. Resurrección del cabo Gómez. Cómo se salvó. Sencillo relato. Posibilidad de que un pensamiento se realice. Dos escuelas filosóficas. Un asesinato que nadie había visto. Sospechas.
El ejército volvió a ocupar sus posiciones de Tuyutí: mi batallón su antiguo reducto.
Durante algún tiempo fue pan de cada día conversar del asalto de Curupaití, ora para hacer su crítica, ora para recordar los héroes que cayeron mortalmente heridos aquel día de luto.
La sucesión del tiempo, nuevos combates, otros peligros, iban haciendo olvidar las nobles víctimas.
Sólo persistía en el espíritu el recuerdo de los predilectos; de esos predilectos del corazón, cuya imagen querida no desvanecen ni el dolor ni la alegría.
De cuando en cuando, los hospitales de Itapirú, de Corrientes y de Buenos Aires, nos remitían pelotones de valientes curados de sus gloriosas y mortales heridas.
La humanidad y la ciencia hacían en esa época de lucha diaria y cruenta, verdaderos milagros.
¡Cuántos que salieron horriblemente mutilados del campo de batalla, no volvieron a los pocos días a empuñar con mano vigorosa el acero vengador!
Los que mandaban cuerpos, enviaban de tiempo en tiempo oficiales de confianza a revisar los hospitales, tomar buena nota de sus enfermos o heridos respectivos y socorrerles en cuanto cabía.
Yo tenía frecuentes noticias de los hospitales de Itapirú y de Corrientes. Los enfermos seguían bien. Día a día esperaba algunas altas.
Pensaba en esto quizá, cierta mañana, paseándome, según mi costumbre, por el parapeto de la batería, cuyos cañones tenían constantemente dirigidas sus elocuentes y fatídicas bocas al montecito de Yataytí–Corá, cuando un ayudante vino a anunciarme:
–Señor, una alta del hospital.
Su fisonomía traicionaba una sorpresa.
–¿Y quién, hombre?
–Un muerto.
–¿Cuál de ellos?
–El cabo Gómez.
Al oírle salté impaciente y alegre del parapeto a la explanada, corriendo en dirección al rancho de la Mayoría.
La noticia de la aparición del cabo Gómez, ya había cundido por las cuadras. Cuando llegué a la puerta de la Mayoría, un grupo de curiosos la obstruía.
Me abrieron paso y entré.
El cabo Gómez estaba de pie, apoyado en su fusil y llevaba la mochila terciada. Sus vestiduras estaban destrozadas, su rostro pálido, habíase adelgazado mucho y costaba reconocerle.
Realmente, parecía un resucitado.
Le di un abrazo, y ordené en el acto que prepararan un baile para celebrar esa noche la resurrección de un compañero y el regreso del primer herido.
El batallón era un barullo. Todos querían ver a un tiempo al cabo; los unos le hacían señas con la cabeza, los otros con las manos, los que no podían verle bien, se trepaban sobre el mojinete de los ranchos; nadie se atrevía a dirigirle la palabra interrumpiéndome a mí.
–¿Y cómo te ha ido, hombre?
–Bien, mi Comandante.
–¿Dónde está la alta? –pregunté al oficial encargado de la Mayoría. Diómela, y notando que era de un hospital brasilero, me dirigí al cabo.
–¿Qué, has estado en un hospital brasilero?
–Sí, mi comandante.
–¿Y cómo te salvaste de Curupaití? Cuando yo te ordené salieras de la trinchera ya estabas herido de las dos piernas, no te podías mover.
–Mi comandante, cuando los demás se retiraron con la bandera, viendo yo que nadie me recogía, porque no me oían o no me veían, me arrastré como pude, y me escondí en unas pajas a ver si en la noche me podía escapar.
–¿Y cómo te escapaste?
–Cuando los nuestros se retiraron, los paraguayos salieron de la trinchera y comenzaron a desnudar los heridos y los muertos. Yo estaba vivo; pero muy mal herido, y como vi que mataban a algunos que estaban penando, me acabé de hacer el muerto a ver si me dejaban. No me tocaron, anduvieron dando vueltas cerca de mí y no me vieron. Luego que la noche se puso obscura, hice fuerzas para levantarme y me levanté y caminé agarrándome del fusil, que es este mismo, mi comandante.
Un silencio profundo reinaba en aquel momento. Todos contenían hasta la respiración, para no perder una palabra de las del cabo.
–¿Y por dónde saliste?
–Esa noche no pude salir, porque no era baquiano, y me perdí varias veces, y me costaba mucho caminar, porque me dolían los balazos. Pero así que vino la mañanita, ya supe dónde debía de ir, porque oí la diana de los brasileros. Seguí el rumbo y el humo de un vapor, y salí a Curuzú. Allí había muchos heridos, que estaban embarcando; a mí me embarcaron con ellos y me llevaron a Corrientes, y allí he estado en el hospital, y ya estoy muy mejor, mi comandante, y me he venido porque ya no podía aguantar las ganas de ver el batallón.
–¡Viva el cabo Gómez, muchachos! –grité yo.
–¡Viva! –contestaron los muy bribones, que nunca son más felices que cuando se les incita al desorden y se les deja la libertad de retozar.
Y se lo llevaron al cabo Gómez en triunfo, dándole mil bromas, y siendo su venida inesperada un motivo de general animación y contento durante muchas horas.
Estas escenas de la vida militar, aunque frecuentes, son indescriptibles.
Garmendia vino esa tarde a compartir mi pucherete, mi asado flaco y mi fariña, sabiendo ya por uno de los asistentes que el cabo Gómez había resucitado.
Garmendia tiene fibra de soldado y estaba infantilmente alegre del suceso; así fue que la primera cosa que me dijo al verme, fue:
–Conque el cabo Gómez no había muerto en Curupaití, ¡cuánto me alegro! ¿Y dónde está, llámelo, vamos a preguntarle cómo se escapó?
Contele entonces todo lo que acababa de referirme el cabo, pero como se empeñase en verle la cara, le hice venir.
Interrogado por Garmendia, repitió lo que ya sabemos, con algunos agregados, como por ejemplo, que la noche que estuvo oculto, él mismo se ligó las heridas, haciendo hilas y vendas de la ropa de un muerto.
Contonos también que estaba muy triste y avergonzado, porque en los primeros momentos del fuego, el día de Curupaití, el alférez Guevara le había pegado un bofetón, creyendo que estaba asustado y diciéndole:
–¡Eh!, haga fuego, déjese de mirar el oído del fusil.
Que él no había estado asustado ese día, que cuando el alférez le pegó, estaba limpiando la chimenea de su arma, que recién se asustó un poco cuando los paraguayos salieron de sus posiciones desnudando y matando, porque no tenía fuerzas para defenderse, y le dio miedo que lo ultimaran sin poder hacerles cara.
Y todo esto era dicho con una ingenuidad que cautivaba, dando la medida del temple de ese corazón de acero.
Garmendia gozaba como en el día de sus primeras revelaciones. Yo me sentía orgulloso de contar en mis filas un nene como aquél.
Confieso que le amaba.
Esa misma noche, y con motivo de las interminables preguntas de Garmendia, supe que Gómez había padecido en otro tiempo de alucinaciones.
Expliconos en su media lengua, lo mejor que pudo, que en Buenos Aires, siendo más joven, había tenido una querida. Que esta mujer le había sido infiel y que había estado preso por una puñalada que le diera.
Al recordarla, una especie de celaje sombrío envolvió su rostro, al mismo tiempo que cierta sonrisa tierna vagó por sus labios.
La curiosidad aumentaba el interés de este tipo, crudo, enérgico y fuerte, tan común en nuestro país.
Inquiriendo las causas que armaron el brazo de este Otelo correntino, sacamos en limpio que su querida no había faltado a los compromisos contraídos o a la fe jurada.
Que en sueños, mientras dormían juntos, la había visto en brazos de un rival, que él aborrecía mucho, que cuando se despertó, el hombre no estaba allí, pero que él lo veía patente; que lo hirió en el corazón, y que, a un grito de su querida, volvió en sí, despertándose del todo, y viendo recién que estaban los dos solos y que su cuchillo se había clavado en el pecho de su bien amada.
Este relato debe conservarse indeleble en la memoria de Garmendia, porque esa noche, después, me dijo varias veces que si no pensaba escribir aquello.
Yo entonces tenía mi espíritu en otra línea de tendencia y no lo hice nunca.
A no ser mi excursión a Tierra Adentro, la historia de Gómez queda inédita, en el archivo de mis recuerdos.
Creerán algunos que a medida que corre la pluma voy fraguando cosas imaginarias, por llenar papel y aumentar el efecto artificial de estas mal zurcidas cartas.
Y sin embargo todo es cierto.
Los abismos entre el mundo real y el mundo imaginario no son tan profundos. La visión puede convertirse en una amable o en una espantosa realidad.
Las ideas son precursoras de hechos.
Hay más posibilidad de que lo que yo pienso sea que seguridad de que un acontecimiento cualquiera se repita.
Las viejas escuelas filosóficas discurrían al revés.
El pasado no prueba nada. Puede servir de ejemplo, de enseñanza no. Pero me echo por esos trigales de la pedantería y temo perderme en ellos. Gómez nos hizo pasar una noche amena.
Al día siguiente otras impresiones sirvieron de pasto a la conversación; sin duda alguna que nada hay tan fecundo para la cabeza y para el corazón como dos ejércitos que se acechan, que se tirotean y se cañonean desde que sale el sol hasta que se pone.
Gómez dejó de ocupar por algún tiempo la atención de Garmendia y la mía.
¡Qué persistencia de personalidad!
Una mañana, regresando a caballo a mi reducto, pasé como de costumbre por el campamento del viejo querido Mateo J. Martínez.
Jamás lo hacía sin recibir o dar alguna broma.
Este viejo en prospecto, para que no enfade, si desconoce su actualidad, tiene la facilidad difícil de hacerse querer de cuantos le tratan con intimidad.
Iba a decir, que al pasar por el alojamiento de don Mateo, supe por él que en mi batallón había tenido lugar un suceso desagradable.
–¿Usted paseando, amigo, y en su reducto matando vivanderos?
–¡No embrome, viejo!
–¿Que no embrome? Vaya y verá.
Piqué el caballo y lleno de ansiedad y confusión partí al galope, llegando en un momento a mi reducto,
No tuve necesidad de interrogar a nadie. Un hombre maniatado que rugía como una fiera en la guardia de prevención me descorrió el velo de misterio.
–¡Desaten ese hombre! –grité con inexplicable mezcla de coraje y tristeza Y en el acto el hombre fue desatado, y los rugidos cesaron, oyéndose sólo:
–Quiero hablar con mi comandante.
Vino el comandante de campo, y en dos palabras me explicó lo acontecido.
–¡Han asesinado a un vivandero que estaba de visita en el rancho del alférez Guevara!
–¿Quién?
–El cabo Gómez.
–¿Y quién lo ha visto?
–Nadie, señor; pero se sospecha sea él, porque está ebrio, y murmura entre dientes: “Había jurado matarlo, ¡un botefón a mí!...”
¡Me quedé aterrado!
Pasé el parte sin mentar a Gómez. Y aquí termino hoy.
Lo que no tiene interés en sí mismo, puede llegar a picar la curiosidad del amigo y de los lectores, según el método que se siga al hacer la relación.
El cabo Gómez queda preso.