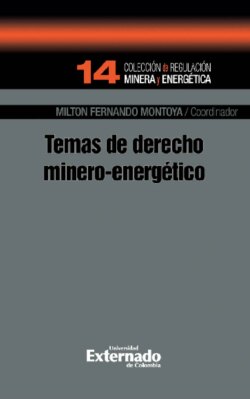Читать книгу Temas de derecho minero-energético - Luis Bustos - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL ACUERDO DE PAZ
ОглавлениеTanto el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 como los acuerdos de paz de La Habana son documentos dentro de la política pública sobre los que descansa y se estructuran las acciones gubernamentales que determinarán el devenir de nuestro país para los años venideros. En este mismo sentido, debemos indicar que los dos textos poseen unas características similares en cuanto al desarrollo integral del campo colombiano y la reducción de la pobreza monetaria rural, ambos se encuentran alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (2016), implantados por Naciones Unidas, por lo que hay una clara identificación con los objetivos globales y podríamos llegar a manifestar que estas concordancias no se tratan de simples coincidencias.
Siguiendo esta línea, la relación de cada uno de los puntos del proceso de paz negociado contó con una correspondencia directa enlazada con los llamados (ODS) y, en efecto, en el punto del Desarrollo Agrario encontramos múltiples afirmaciones que nos interesan por su estrecho vínculo con el desempeño del sector Minero-Energético, de manera que el punto del Desarrollo Agrario se enlaza con los siguientes objetivos (ODS): fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, industria innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, vida de ecosistemas terrestres y, finalmente, paz justicia e instituciones sólidas53.
La anterior enumeración nos indica que el desarrollo agrario termina siendo desde esta perspectiva el eje central del acuerdo o por lo menos es la temática que tiene más interés por parte de la comunidad internacional por su vínculo con doce de los objetivos. Así, el progreso de este aspecto específico apalanca una multiplicidad de metas de la agenda 2030-ODS y está muy por encima de otros puntos negociados como el de la participación política y drogas ilícitas que solo encuentran vínculo con tres de estos54.
Un tema esencial a tener en cuenta cuando nos referimos a la construcción de un ambiente de paz y posconflicto es la de proyección de tiempos y periodos que necesitará el país para consolidar la paz, a pesar de las dificultades creemos que continuaremos en una línea direccionada hacia un periodo de entrega de armas, y almacenamiento de estas, encaminada hacia la finalización de las zonas veredales transitorias de normalización en donde se encontraron miembros de las FARC y tras la cual se consolidará definitivamente la dejación de armas y el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo.
Es a partir del momento descrito en el anterior párrafo que retomaremos algunos de los escenarios planteados por el (DNP) los cuales resultan muy interesantes de examinar, ya que efectúan una serie de proyecciones en el mediano y largo plazo para el país en un escenario de paz. En concreto, el (DNP) identifica tres etapas que denominan: estabilización (18 meses), durabilidad y respeto a lo acordado (10 años), y sostenibilidad (20 años), la etapa de estabilización se constituiría dentro de los dieciocho meses posteriores a la consolidación definitivamente de la dejación de armas y cese al fuego, en esta etapa se buscaría “mejorar las condiciones para la transición, mitigar y prevenir los riesgos y generar confianza”. Posteriormente, se entraría a la implementación real de los acuerdos, etapa que se denomina de durabilidad y respeto a lo acordado en la que esencialmente se busca “[…] mejorar la vida de todos en especial de la población campesina, ampliar la democracia; hacer efectivos los derechos de las víctimas y garantizar la reintegración de las FARC EP” para finalmente consolidar una etapa de sostenibilidad en la que se busca “aprovechar las oportunidades y materializar los dividendos de la paz; un país más integrado, más equitativo, más democrático, más seguro[…]”55.
Efectos sobre los territorios
El proceso de paz generará un efecto directo y un importante cambio sobre la habitualidad de los municipios afectados por el conflicto armado, los cuales normalmente son municipios rurales, por ende, resulta interesante lo dicho por el (DNP) en su estudio cuando ha indicado que en el periodo (2002-2013) se presentó una importante reducción de los municipios con alta y muy alta incidencia del conflicto armado en el territorio colombiano; de hecho, en este periodo se redujo de 361 a (94) los municipios que se incluían en este tipo de categorías56.
La cifra anteriormente expuesta supone una reducción del 73 % en el número de municipios afectados57. Pues bien, estos espacios de la geografía nacional fueron los que realmente sufrieron el rigor de la guerra y sobre los que también se concentraron las formas de financiación de los grupos ilegales58; en concreto, el periodo 2011-2013, donde el 87 % de los cultivos ilícitos se encontraban en territorios de alta incidencia del conflicto. Asimismo, el 38 % de los municipios de alta y muy alta incidencia soportaron extracciones ilícitas del mineral oro (2010-2014), y, finalmente, dentro del territorios de alta y muy alta incidencia se llevó a cabo el 58% de la deforestación (1990-2013)59.
En este sentido, se aspira a que la paz también traiga para las empresas mineras, ubicadas en estos espacios territoriales, una reducción de riesgos en lo concerniente a las actividades extorsivas en su contra, seguridad en sus lugares de operación y amenazas sobre sus empleados60, también es importante mencionar que dentro de la política de bosques creada por el Gobierno se identifican algunos denominados “motores para la deforestación” conformados por siete principales actividades causantes de cortes indiscriminados de plantas forestales, cuatro de estas siete actividades están relacionadas con el conflicto armado y una de las categorías más importantes es la de minería ilegal61, en este mismo sentido se ha reconocido que el (86 %) de la producción de oro nacional proviene de explotaciones ilícitas que desafortunadamente tienen por característica el uso del mercurio y que, finalmente, en su proceso de extracción terminan afectando a las poblaciones que conviven en zonas donde el uso de este elemento es común62.
Siguiendo lo anterior, se debe indicar de manera corta que la proliferación del uso del mercurio en Colombia no es menor, hemos llegado a constituirnos como el tercer país que más mercurio libera tan solo detrás de China e India (2008). Asimismo, la minería que no cumple estándares mínimos en su explotación junto con otras actividades invasivas como los cultivos ilícitos y el uso inadecuado del suelo son causantes directos de fenómenos de erosión y efectivamente aumentan los riesgos de inundaciones además de presionar las necesidad de desplazamiento por parte de la población que huye de zonas constituidas de alto riesgo63.
Definitivamente hay un efecto importante entre la cesación del conflicto armado y el sector minero-petrolero colombiano, según cálculos de funcionarios del DNP, el 60 % de las fuentes hídricas nacionales potencialmente se han visto afectadas bien sea por hechos relacionados con derrames de petróleo o contaminación por uso del mercurio y sin ir más lejos, los municipios en conflicto llegan a albergar el 42 % de los bosques colombianos. Más diciente aún, el 50 % de los Parques Naturales Nacionales (PNN) están ubicados en estos mismos territorios y casi el 25 % de las áreas de municipios de este tipo presentan conflictos en cuanto al uso de su suelo64.
Si identificamos regionalmente las zonas del país mayormente afectadas por la extracción inadecuada de minerales encontraremos que la región Pacífica precisa ordenar su actividad minera de manera efectiva, considerando que tras su posible estructuración se estarían protegiendo aproximadamente el 41 % de las fuentes hídricas del país de una posible afectación. De similar manera, Antioquia y el Eje Cafetero aparecen como territorios donde sería idóneo buscar formas de organizar y formalizar la minería artesanal con el objetivo de recuperar áreas degradadas y al mismo tiempo evitar la potencial afectación del 37 % de las fuentes hídricas del país y evitar la deforestación de casi 13 000 hectáreas por año65.
Bien podemos concluir que el acuerdo de paz tiene como uno de sus objetivos centrales el transformar los territorios rurales66, es así como el 88 % de los municipios de alta y muy alta incidencia del conflicto se encuentran en territorios de este tipo y son pocos los municipios como Tumaco (Nariño) y Florida (Valle del Cauca) que hacen parte del denominado sistema de ciudades del (DNP). De modo similar, el 48 % de los municipios con alta y muy alta incidencia del conflicto poseen un menor desempeño integral basado, entre otros aspectos, en su gestión, eficiencia, eficacia y observancia de requisitos legales en el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo. Adicionalmente, el 47 % de municipios de este tipo poseen múltiples dificultades en la estructuración de proyectos de desarrollo representados en acueductos, vías, generación de energía y demás obras necesarias para el desarrollo de estos67.
Herramientas para un mejor futuro
Frente al escenario propuesto, se deben buscar acciones concretas que permitan apoyar y sustentar el proceso de paz, principalmente, en los territorios rurales, y es aquí donde debemos mencionar algunas significativas herramientas que bajo nuestro concepto deben ser fortalecidas, ya que resultan imperativas para obtener un mejor desempeño del sector minero-energético en la Colombia del futuro.
• Los planes de ordenamiento
Un importante instrumento para la aplicación de políticas públicas son los planes de ordenamiento, desgraciadamente en la actualidad dichas herramientas poseen varias deficiencias técnicas y no gozan de un buen posicionamiento como instrumento para la gestión de políticas. Además, varios de estos se encuentran desactualizados frente a los retos de gestión administrativa que enfrentan.
Sobre el particular, varios autores se han referido a que la paz puede ser una oportunidad para revisar marcos normativos y para crear un ordenamiento territorial en el que se reconozcan de manera precisa las condiciones ambientales que posee el territorio. En otras palabras, se trata de darle más importancia a lo que puede aportar el ordenamiento territorial ambiental en estos procesos y que se establezca como un articulador de la gran cantidad de normas ambientales dispersas y con las cuales actualmente contamos68. Obviamente el ideal es lograr hacer estos procesos, garantizando participación y teniendo como referencia constante los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad, buscando una articulación de las decisiones tomadas, lo cual esperamos permita una mejor relación entre la gestión ambiental y minera del país que en ultimas remedie de mejor manera la conflictividad social69.
Lo dicho en el anterior párrafo no es un proceso sencillo debido a que incluso en países de tradición minera, y que cuentan con una industria más desarrollada como Canadá, se han presentado este mismo tipo de debates. En últimas, se trata de una disyuntiva similar entre medio ambiente y minería; como ya se ha dicho, nuestro caso no es una situación única y, por el contrario, responde a lógicas globales70.
El DNP también se ha encargado de identificar algunas falencias relacionadas con los planes de ordenamiento y las ha descrito de la siguiente manera: se han determinado de forma inadecuada los perímetros urbanos de varios municipios, se han delimitado equivocadamente los suelos de protección, los planos no se encuentran georreferenciados de manera idónea, se establecieron suelos de expansión sin parámetros adecuados y escasamente se aplican herramientas como: la plusvalía, el anuncio de proyectos y la valorización. Definitivamente el atraso de los planes de ordenamiento es preocupante y frente a un tema neurálgico como el posconflicto son muy pocos los que consideran estrategias y planes para impulsar sus componentes rurales71.
• Actualización y modernización de catastros
Otro punto, el cual vale la pena mencionar, es la calidad e idoneidad de la información contenida en los catastros del país; infortunadamente, para el 2016, el 66,5 % de la totalidad de los municipios cuentan con un catastro rural atrasado o, en el peor de los casos, sin información disponible. Asimismo, cuando se revisan los datos vinculados a los predios urbanos, el contexto no es tan dramático, pero no deja de ser preocupante, puesto que existe también una notoria desactualización de la información y falta de conocimiento. Refiriéndonos al catastro urbano, solo 32,9 % de los municipios colombianos ostentan información actualizada; en definitiva, se puede señalar que las autoridades de un país que no cuenten con suficiente conocimiento e información sobre sus activos superficiales y subterráneos no puede adelantar una planeación y gestión de políticas públicas que sean coherentes con su territorio y respondan adecuadamente a las necesidades de la población72.
Resulta pertinente identificar ¿cuál sería la aspiración sobre un catastro moderno?, estudios sobre este importante punto se han venido adelantando por parte del DNP y han identificado una serie de características importantes a considerar en el fortalecimiento de la mencionada herramienta. Sobre lo anterior, un catastro idóneo debería incorporar todas las formas de tenencia de la tierra, además de recoger múltiples variables físicas actualizadas de los predios, cubrir geográficamente todo el país y proveer un inventario completo de baldíos; un catastro moderno también debería procurar la articulación con el registro de predios, ya que esta acción armonizaría los procedimientos y más importante aún entregaría información de linderos y áreas más compatible. Finalmente, un catastro más exacto individualizaría los predios con detalle, entregaría valores adecuados con la realidad y espacios fidedignos sobre predios georreferenciados73.
• Mapa de regalías e inversiones
Además de lo explicado, resulta importante fortalecer los sistemas de información que permitan hacer un seguimiento concreto al uso de los recursos públicos y que brinden un acceso a diferentes datos por parte de cualquier ciudadano con miras a coadyuvar la labor de vigilancia sobre la gestión de los dineros públicos.
Como un ejemplo del buen uso de estos sistemas de información mencionaremos el denominado “mapa regalías”, que puede ser definido como: “una herramienta para la gestión transparente de la actividad minero energética, desde la explotación de los recursos naturales, hasta la financiación y ejecución de los proyectos de inversión que benefician a todos los colombianos”. En efecto, el mapa se constituye como un mecanismo de georreferenciación para obtener información concerniente a los proyectos de inversión que se cimientan en la financiación del Gobierno nacional a través de los recursos provenientes de las contraprestaciones económicas a favor del Estado, obtenidos por la explotación de los recursos naturales no renovables.
Desde su entrada en funcionamiento, el 28 de agosto de 2013, a través del mapa se han reportado 9923 proyectos afirmados y se han aprobado para estos 28,5 billones de pesos. Otro punto relevante del sistema es que los parámetros de búsqueda de información utilizados responden a datos de fácil acceso y comprensión, además tienen como uno de sus principales objetivos explicar el uso de los recursos por parte de las administraciones territoriales74 . Algunos ejemplos de los parámetros utilizados por el mapa corresponden a:
Proyectos financiados con recursos de regalías en una circunscripción territorial en específico: nacional, departamental o municipal, dineros de regalías que reporta una circunscripción territorial en específico: nacional, departamental o municipal, y proyectos de inversión de destino, descripción cuantitativa (producción) y cualitativa (tipo) de los minerales e hidrocarburos que aporta una circunscripción territorial en específico: nacional, departamental o municipal, al beneficio del país y actividades de fiscalización en minería e hidrocarburos, para la verificación fiscal de las explotaciones y operaciones de dichas actividades productivas que son objeto de gravamen de las regalías.75
A partir del 2018, el país cuenta con el denominado mapa inversiones, el cual es un eslabón del mapa regalías, donde, siguiendo la misma dinámica, se pueden evidenciar y consultar de manera integral y georreferenciada la inversión pública del país independiente de la fuente de financiación de donde provengan los recursos, bien puede provenir del sistema general de regalías, del presupuesto general de la nación, del sistema general de participaciones o como recursos propios, el mapa cuenta con unas secciones específicas dedicadas a la ubicación de la producción de los recursos naturales de carácter no renovable, “[...] la ubicación de minas y campos de explotación de los recursos naturales no renovables [...]” y, finalmente, un mapa denominado “Paz y posconflicto”, que entrega información georreferenciada de proyectos registrados en el banco de proyectos del DNP y, al mismo tiempo, atienden a las políticas relacionadas con el posconflicto76.
• Enfoques ambiental y social
Dentro de la etapa de posconflicto resulta más que pertinente la creación de estrategias de perspectiva ambiental que respalden el buen uso de los recursos enfocados al mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes, particularmente, el DNP ha ideado algunas estrategias orientadas a conservar y aprovechar sosteniblemente el capital natural en las zonas de posconflicto. Inicialmente, la estrategia busca el ordenamiento ambiental integral del territorio nacional donde se optimice la articulación de los instrumentos de planificación ambiental en las áreas de conflicto y aumente la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en la creación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Planes de Ordenamiento Departamental (POD). Acto seguido, se buscará el afianzamiento de una buena gobernanza ambiental por medio de capacitaciones a funcionarios de las CAR y de Parques Nacionales Naturales de Colombia, junto con el fortalecimiento del sistema de monitoreo de carbono y bosques77.
Continuando con lo expuesto, el DNP apunta también a la promoción de alternativas económicas sostenibles y a la recuperación-conservación de ecosistemas estratégicos donde se intervengan las áreas afectadas por actividades como los cultivos ilícitos y la minería. Lo anterior es soportado, entre otras cosas, por intermedio de los denominados Pagos por Servicios Ambientales (PSA)78. Finalmente, se destaca que en la mencionada estrategia se incluyen las capacitaciones de la población reinsertada, quienes muy seguramente seguirán habitando importantes áreas de protección ambiental y la necesidad de otorgar más participación a la población en la implementación de las políticas relacionadas con el uso, ocupación y tenencia de la tierra al interior de los (PNN)79.
En todo caso, no se debe desconocer la existencia de algunos temas de tipo ambiental que han venido generando efectos sobre el sector minero y que seguramente continuarán apareciendo en medio de esta nueva etapa del posconflicto en el país, temas como la delimitación de páramos y humedales, unido a la declaración de nuevas áreas donde no se podría ejercer la actividad minera, establecerán cambios en las realidades económicas de varios municipios colombianos.
Resulta pertinente acudir a lo dicho por el Consejo de Estado, al respecto, en el caso particular de los páramos y por medio de una respuesta a una consulta cuyo tema central estudiaba la delimitación de estos ecosistemas en el país, este alto tribunal expresó que en principio las mismas autoridades no podrían realizar acciones opuestas a “situaciones particulares y concretas creadas por una Ley anterior”; asimismo dijo que solo de manera excepcional se podrán interponer restricciones cuando además de un soporte legal aparezcan razones vinculadas con el interés público o social que demanden este tipo de procedimientos80.
En resumen, el Consejo de Estado afirmó que las restricciones no pueden resultar “irrazonables o desproporcionadas”, llevando estas a desconocer un interés legítimo que le pertenece al propietario de obtener ganancias de su actividad, ya que están respaldadas en un objeto licito, bajo el entendido que las actividades económicas poseen una protección constitucional que no puede ignorarse por parte de las autoridades. Ahora bien, lo anterior no obsta para que estas puedan ser restringidas por medio de instrumentos administrativos y regulatorios que no lleven a la absoluta anulación de su núcleo esencial81.
El mismo Consejo de Estado ha reconocido la existencia de una tensión entre el derecho a la propiedad privada y unas limitaciones que han surgido desde el punto de vista constitucional y legal; estas responden a doctrinas que rechazan el individualismo en el derecho proponiendo una visión más solidaria y comunitaria, asimismo sustentan sus posturas en una plataforma ubicada en los conceptos de utilidad pública, función ecológica y función social de la propiedad e intentan desdibujar el carácter absoluto de esta, trayendo elementos nuevos para el relacionamiento de la propiedad con la sociedad y el Estado, pero sin entrar a menoscabar una justa y oportuna reparación por las nuevas cargas y exigencias que se le imponen82.
Según lo anterior, por más que el choque entre el interés general ambiental y la propiedad privada sea resuelto a favor del primero, siempre deberá guardar una condición representada en una indemnización a quien se sometió a las reglas de juego del orden jurídico constituido, el cual debe ser compensado, puesto que se le privó del ejercicio de sus derechos bajo esta situación sobreviniente. En muchos de los casos no existirá otro remedio que el de la transformación de sus derechos en créditos que deberá pagar la entidad pública que concretamente expropia en ejercicio de sus funciones83.
Otra temática en la que la industria minera deberá establecer vínculos en esta etapa del posconflicto es la de las Consultas Previas, sin entrar a desmeritar ni desconocer esa forma de relacionamiento que debe existir con los grupos étnicos y bajo el entendido que a estos les asiste un derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, además de destacar que son derechos que encuentran fundamento en el Convenio 169 de la OIT, en nuestra Carta Política, la ley, directivas presidenciales y asimismo han sido más que respaldado por sendos fallos de la Corte Constitucional, debemos expresar que infortunadamente las Consultas Previas han sido comprendidas por parte de las diferentes comunidades como un espacio para poner de presente la totalidad de sus reivindicaciones sociales, esto unido a la desinformación que existe en el territorio sobre el sector minero-energético que opera en el país84 y sumado a la presencia de actores externos ha llevado a que muchos de estos procesos de concertación y diálogos no lleguen a cumplir sus verdaderos objetivos.
El derecho de participación de la comunidad indígena como derecho fundamental tiene un reforzamiento en el Convenio número 169, aprobado por la Ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos [9]. Ahora bien corresponde a cada Estado señalar, ya sea en la Constitución y en la Ley los mecanismos idóneos para hacer efectiva la participación de las comunidades como un instrumento de protección de los intereses de éstas que como ya se expresó configuran proyección de los intereses de la propia sociedad y del Estado. [...]85
De manera concreta, las Consultas Previas son una temática en la que se ha venido aplazando una regulación más profunda y esta decisión definitivamente influenciaría en la realidad del sector minero y empresarial del país, por lo que consideramos que el escenario de posconflicto puede llegar a ser un momento idóneo para la expedición de una Ley Estatutaria de Consultas Previas, usualmente los debates y conversaciones que son obligatorias para concertar propuestas con varios actores de la sociedad Colombiana incluyendo los que habitan en las regiones son muy complicados como resultado de la situación de orden público que se afronta y, por tanto, esperamos que el proceso de paz traiga consigo una voz de aliento y esperanza para llevar a buen término este tipo de diálogos que den como resultado una más clara reglamentación, la cual nos permita mejorar como país en la correcta ejecución y puesta en marcha de esta figura tan importante.
Ahora bien, la experiencia ha demostrado que el mantener estas zonas grises por parte de la regulación que deberían ser impulsadas por parte del Poder Legislativo es más costoso en términos de seguridad jurídica e impactos para el sector extractivo que la opción de asumir el reto de promover una normatividad que ofrezca coherencia y reglas claras para el ejercicio de la actividad minera en el país, no desconozcamos que actualmente este tipo de vacíos vienen siendo completados por la Rama Judicial del Poder Público, siendo ya comunes los fallos que en defensa de derechos fundamentales terminan alterando aspectos sustanciales del desarrollo de los proyectos minero-energéticos del país.
Sin entrar a calificar las decisiones de la Rama Judicial, como de activistas desde un punto de vista negativo o en su sentido positivo como herramienta que propenden por un nuevo constitucionalismo dialógico, la realidad es que los fallos son múltiples y que resultaría más prudente para el buen desempeño de la Administración Pública y del Estado que fuera el Poder Legislativo quién marcara la pauta propendiendo porque en su entorno se den este tipo de discusiones complejas y no en un estrado judicial, bajo esta lógica también es importante destacar que en la etapa de posconflicto se garantice la participación de los grupos desmovilizados quienes desearán aportar su punto de vista sobre esta relevante temática, especialmente en el Congreso de la Republica. A manera de ejemplo, enunciaremos algunos de los fallos en los que se ha trabajado el tema de las Consultas Previas por parte de la Rama Judicial y en los que consideramos podría haber sido de gran ayuda la existencia de una Ley Estatutaria: Corte Constitucional, sentencias SU 039 de 1997; SU 383 de 2003; T 462A de 2014; C 371 de 2014, entre otras86.
Finalmente, no basta con un ejercicio regulatorio que simplemente se dedique a definir los conceptos generales de la Consulta Previa, ya que no es el único aspecto de la problemática, como tal se debe propender por una regulación extensa en la que se trabajen temas como costos, objetivos, definiciones, competencias, efectos vinculantes, procedimientos, términos de duración, iniciativa, sujetos, intervención por parte de terceros interesados, ámbitos de aplicación, requisitos, límites, consentimiento previo e informado87 y regímenes de transición entre otros muchos.
Otro tema que ha estado muy presente dentro de la dinámica del sector minero en el país y que ha sido parte de un debate público, institucional y jurídico es el de las Consultas Populares y la participación que es asignada a los entes territoriales en las decisiones sobre el ejercicio de esta actividad económica en sus territorios. Estos, sin tener la intención de abordar la totalidad de esta problemática, queremos expresar que en definitiva la Corte Constitucional ha trasformado varias de sus perspectivas, en especial lo relacionado con el concepto de autonomía de las entidades territoriales, descentralización y Estado Unitario, llegando a impactar la política pública minera implementada en el país88.
Sin pretender desconocer que este debate tiene un origen anterior, queremos destacar que es la sentencia C-123 de 2014, en la que se determinó un cambio sobre la interpretación jurisprudencial otorgada al concepto de Estado Unitario, lo anterior impactó directamente la autonomía minera en el país, puesto que las autoridades de orden local entraron a ser parte del proceso de contratación minera, ubicando a la participación territorial como piedra angular de futuras políticas públicas89.
Siguiendo esta misma línea, y por medio de nuevos pronunciamientos como la T 445 del 2016, la Corte otorgó poderes de veto sobre proyectos mineros utilizando como herramientas mecanismos de participación ciudadana, esta nueva interpretación afectó las facultades entregadas a las autoridades ambientales y mineras, además de desordenar la institucionalidad del país y afectar los principios que dan fundamento al sistema general de regalías, la vinculación de las entidades territoriales y la comunidad al proceso de participación sobre la explotación de recursos naturales es más que relevante. No obstante, resultaría más idóneo el aprovechar espacios de concertación y búsqueda de acuerdos, los cuales han sido ordenados por la misma Corte Constitucional y que deben ser desarrollados mediante leyes y regulaciones del sector de manera organizada y no en visiones, las cuales simplemente descargan todo el poder de decisión sobre uno de los protagonistas de la discusión, sin entrar a considerar la totalidad de los factores presentes en el debate, ni las necesidades de cierta parte de la población colombiana90.
Esta discusión llevó a la Corte Constitucional a producir varias sentencias, además de las ya mencionadas, entre las que encontramos: la C 395 de 2012, la C 389 de 2016 y la C 273 del mismo año que transformaron o eliminaron cuerpos normativos. Finalmente, el 11 de octubre de 2018, conocimos el comunicado n.º 40 de la Corte Constitucional el cual expresó que “Las decisiones relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables del subsuelo, deben ser adoptadas de manera concurrente y coordinada por las autoridades nacionales, con la participación de las autoridades territoriales, mediante los mecanismos que establezca la Ley”. Lo anterior, en virtud de la tutela presentada por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, compañía petrolera, quien debió suspender sus actividades en virtud de una consulta popular vinculada con el municipio de Cumaral (Meta), la cual dio como resultado un rechazo al desarrollo de su actividad dentro del municipio91.
La Corte en el comunicado explica que “pese a que la Constitución reconoce en cabeza de las entidades territoriales la competencia para establecer el uso del suelo, esta función propia debe ejercerse de manera coordinada y concurrente con las competencias de la Nación”, en la práctica se concedió el amparo constitucional a la compañía, ya que se vieron afectados los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pero también el alto tribunal aprovecho para exhortar al Congreso en la pronta creación de “mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio”. Además instó a los diferentes alcaldes a tener en cuenta, dentro de las competencias de ordenamiento territorial que les asisten, los principios de coordinación y concurrencia con la nación92.
Tanto el caso presentado anteriormente, como en algunos otros debates que han sido resueltos por parte de los jueces, sustentados en la protección de derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio ambiente, han llevado a que se levanten algunas voces a favor de la creación de tribunales ambientales, esta propuesta se refugia en “la falta de especialidad de los operadores jurídicos en materia ambiental”. Ahora bien, el establecer una solución de este tipo requiere definir una serie de asuntos, como el de si se deben ubicar estos jueces bajo la Rama Judicial del Poder Público o si deberían ser nombrados directamente por la Presidencia de la Republica y situarlos como parte del Poder Ejecutivo. Otra posibilidad es la de propender por la creación de salas ambientales al interior de los Tribunales Administrativos y acompañarlas por una nueva Sección Ambiental que sería parte del Consejo de Estado, en todo caso, en su conformación se deberá revisar experiencias y modelos externos como el de los tribunales ambientales, los cuales ejercen en Chile desde el 2012[93].
• Herramientas laborales para la paz
Hay que entender que la estrategia laboral, especialmente la de creación de empleo, viene atada a una serie de acciones previamente implementadas por el Gobierno, en las que se vincula a la población afectada por el conflicto y a los desmovilizados, sin olvidar que estas dos categorías o grupos no son los únicos cobijados94. En virtud de lo anterior, se debe destacar la existencia de una serie de políticas de carácter laboral y, en especial, el denominado: Servicio Público de Empleo (SPE), que intenta entrar a resolver los retos de generación de empleo para la población colombiana y prepara ciertos programas específicos encaminados a la población cercana al conflicto.
Antes de entrar a hablar específicamente del SPE, queremos referirnos a otros frentes que son trabajados por la Unidad de Víctimas en virtud de la Ley 1448 de 2011 y que otorgan la función de articular y vincular a todas las entidades en la atención de este grupo de población. De manera similar, también se han establecido otros programas como el programa de empleabilidad del Ministerio del Trabajo, los programas de autoempleabilidad en proyectos productivos y los empleos generados por el Departamento para la Prosperidad Social. Por medio de los programas mencionados, se busca generar más de 40 000 empleos para las víctimas del conflicto armado en Colombia; actualmente más de 8000 de estas víctimas han manifestado su deseo de ser parte de los servicios y expresando su aspiración de ser apoyados en diferentes proyectos productivos95.
Ahora bien, refiriéndonos al programa del SPE, debemos indicar que fue creado por medio de la Ley 1636 del 2013 y se encuentra a cargo del Ministerio del Trabajo, parte de su labor consiste en crear rutas de atención laboral para los reinsertados y las víctimas del conflicto armado, estableciendo instrumentos para insertar a este conjunto de personas en el mercado laboral, el enfoque principal es el de cerrar brechas entre empleadores y posibles empleados, además de crear acercamientos entre estos96.
Usualmente sucede que la oferta de trabajo no está alineada con la demanda de trabajo, es decir, los empleadores no encuentran perfiles y los desempleados no logran ubicar su perfil dentro de lo que se ofrece en el mercado, esta situación resulta más notoria cuando hablamos de población lejana a los centros urbanos, quienes desde la periferia les resulta más difícil acceder a la intermediación y capacitación laboral, con todo se busca también que se articulen efectivamente los esfuerzos en los territorios, regularizando políticas en las que participen múltiples actores como fundaciones, alcaldías y universidades97.
En pocas palabras, el SPE se constituye como un regulador y administrador del empleo en Colombia, pero, al mismo tiempo, los diferentes prestadores se componen por una serie de entidades públicas y privadas dedicadas al apoyo, gestión y colocación de empleo, como ejemplo de estos tenemos al Sena, las Cajas de Compensación Familiar, las alcaldías, las gobernaciones, las agencias privadas y las bolsas de empleo98.
En cuanto a los empresarios, lo que el SPE ofrece es la asistencia para registrar vacantes que orientan perfiles y apoyo en la preselección de candidatos para sus empresas, para esto se entrega una oportunidad de concretar alianzas enfocadas a la búsqueda de perfiles y creación de capacitaciones que permitan habilitar a los candidatos para los empleos disponibles, asegurando la trasparencia y el mejor acceso a los mercados laborales99.
Se debe señalar que las deficiencias en las competencias no se concretan tan solo en las víctimas, sino también en los empresarios, ya que estos deben aprender a no excluir y revictimizar a quienes entrevistan para un empleo. Del mismo modo, las oportunidades de trabajo ofrecidas a esta población son casi únicas por lo que el compromiso del trabajador puede aumentar, entendiendo que puede ser esta la única oportunidad para cambiar su proyectos de vida, el enfoque de este servicio es universal, pero hay que diferenciar algunos grupos, ya que las brechas de acceso al empleo son diferentes y, por tanto, se deben buscar rutas especiales para cada tipo de grupo, entre los que encontramos: mujeres, discapacitados, víctimas del conflicto y jóvenes. En efecto, la experiencia y la capacitación no son los únicos factores que se debe atender en estos procesos de contratación, en este aspecto se resalta que existen sectores muy sesgados en cuanto a la vinculación de mujeres, como la energía, la construcción, los hidrocarburos y la minería, las mencionadas brechas se modifican según la región del país a la cual nos refiramos100.
En cifras concretas, el 50 % de las víctimas del conflicto son mujeres y se encuentran concentradas en Bogotá y Antioquia, de igual manera se ha identificado que casi todas las víctimas viven en condiciones de pobreza, justamente en la actualidad se han registrado 181 000 víctimas del conflicto armado, en las que su gran mayoría son mujeres, de similar manera, el 50 % de este grupo pertenece a jóvenes, usualmente sin libreta militar, y el 45% de estos sin estudios secundarios. Asimismo, el 32 % de esta población son técnicos y tecnólogos y el 15 % cuenta con experiencia ocupacional. Todo lo dicho, bajo el entendido de que casi el 90 % de las víctimas son desplazados101.
Es importante destacar que los descuentos tributarios a los posibles empleadores no son tan determinantes y podrían ser impulsados como una herramienta para la generación de más empleos formales por parte de algunos sectores industrializados de la economía que permitan reducir costos en las operaciones, al igual que el impulso de más y mejores incentivos vinculados a los puntajes adicionales para licitaciones en las que participen empresas comprometidas con la contratación de víctimas y desmovilizados del conflicto armado102.