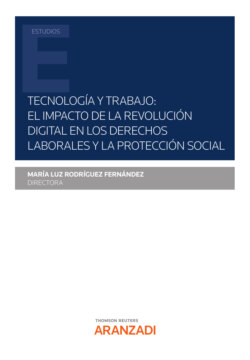Читать книгу Tecnología y Trabajo: el impacto de la revolución digital en los derechos laborales y la protección social - María Luz Rodríguez Fernández - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.2. VIDEOVIGILANCIA LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS Y “TUTELA INFORMATIVA” DEL TRABAJADOR
ОглавлениеCon antelación a la aprobación del propio RGPD, el Comité de Ministros de la UE adoptaba una Recomendación sobre la protección de datos en el ámbito laboral, y de sus disposiciones se desprendía un espíritu garantista y de salvaguardia para los derechos del trabajador, espíritu que, sin embargo, no ha sabido acoger la legislación española41. En efecto, a propósito de la implementación de sistemas de videovigilancia disponía la citada Recomendación de forma explícita la necesidad de información previa de la finalidad del tratamiento, estableciendo la exigencia de realizar una consulta –véase que no se indica información– a los representantes de los trabadores cuando los sistemas de vigilancia y control pudieran resultar lesivos para los derechos de los trabajadores.
En España, el ET en su art. 20.3 legitima toda forma de control empresarial, cuando expresa que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales”, y lo cierto es que se proclama también que dichos medios deben tener presente “la consideración debida a la dignidad del trabajador”. Por ende, la dignidad del trabajador, como valor inherente a la persona, constituye el límite infranqueable legalmente para el empleador, de conformidad con el ET, para la aplicación de cualesquiera medios de control por parte del empleador. Claro que entonces la dificultad se traslada a la necesaria interpretación que debe darse a los diferentes conceptos jurídicos indeterminados que se despliegan en esta norma, y que representan una restricción legal para el empleador. si la dignidad humana se define como “la manera que tiene todo ser humano de existir” (Vial Correa y Rodríguez Guerrero, 2009)42, en las relaciones laborales, la dignidad del trabajador se define a partir de su condición de persona, y de la necesidad de mantener su esencia como ser humano, y el reconocimiento a sus derechos fundamentales.
Siendo así, coincidimos con Villalba sánchez (2016, p. 6) cuando lamentaba la oportunidad perdida por el legislador español, que mantiene la redacción del art. 20 del ET, cuando la repercusión de las tecnologías y la digitalización en las relaciones laborales clamaba por la inclusión en las normas de derecho laboral de límites y restricciones más precisos al uso de las tecnologías; sin embargo, no había podido con esta regulación el paso del tiempo, y contrariamente a lo que cabía esperar, no se han incorporado nuevas previsiones hasta la aprobación de la LOPD bien entrado el año 2018.
Por su parte, dispone el art. 20 bis del ET, que los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de dispositivos de videovigilancia “en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”. Curiosa remisión legislativa la que se contiene en ese precepto que, reconociendo el derecho a la intimidad digital del trabajador, remite a las normas reguladoras del derecho a la protección de datos personales. Y no olvidemos, además, que, en este desatino normativo, las mencionadas normas remiten a su vez al marco legal del propio ET. Así, pues, y si bien la doctrina reclamaba un pronunciamiento legislativo a propósito del impacto de la digitalización en los derechos del trabajador, no parece que las expectativas que despertó el mandato europeo puedan satisfacerse normativamente con simples proclamaciones genéricas de derechos.
Por ello, dicha manifestación legislativa resulta parcial, imprecisa y poco acertada conceptualmente, si bien ha de reconocerse al legislador el importante paso de introducir en el ET si quiera una referencia a la necesaria protección de algunos de los derechos fundamentales del trabajador frente al impacto tecnológico. Repárese en las importantes ausencias de algunos derechos, y así, no se reconoce el derecho al honor, o el secreto de las comunicaciones, por ejemplo.
Ordenaba a los Estados miembros el art. 88 del RGPD establecer normas específicas, a través de disposiciones legislativas o de convenios colectivos, para garantizar la protección de los derechos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales de los trabajadores en el ámbito laboral. Y el primer debate que suscitó este mandato del legislador europeo, fue precisamente la naturaleza jurídica de esta encomienda. ¿Se contiene una obligación legal para los Estados o, por el contrario, se trata de una recomendación? ¿Tienen los Estados miembros la obligación de cumplir este mandato legal? A nuestro juicio, es claro que si bien el primer párrafo parece dejar a criterio y voluntad de cada Estado la implementación de normas sectoriales para la protección del trabajador en el marco del tratamiento de sus datos personales en el ámbito laboral, lo cierto es que la lectura detenida y sistemática de los tres apartados que integran el precepto no plantea duda: el art. 88 del RGPD contiene un verdadero mandato legal, por el cual los Estados deben aprobar disposiciones singulares o promover en el ámbito laboral la adopción de normas específicas para garantizar el derecho a la protección de datos del trabajador43.
Tanto es así, que se insta a los Estados a introducir en dichas normas medidas adecuadas para asegurar la dignidad del trabajador, y sus derechos fundamentales, y en especial, se deberá preservar “la transparencia del tratamiento”, poniendo especial cuidado en la transferencia de la información en la organización empresarial, y en “los sistemas de supervisión en el lugar de trabajo”.
Y con la mirada puesta en este encargo del legislador europeo, en nuestro país, la LOPD incorporaba para sorpresa de todos, en el último momento del proceso parlamentario de su aprobación, una declaración de derechos y garantías digitales, algunos de ellos con directa repercusión en el ámbito de las relaciones laborales. Aun aceptando que con esta incorporación el legislador español ha cumplido las exigencias del RGPD, sin embargo, estas disposiciones resultan insuficientes, imprecisas; y pudiendo redimirse del déficit normativo que se había vivido en nuestro país, sin embargo, da muestra del fracaso legislativo la ausencia una vez más en este ámbito de la reclamada seguridad jurídica, que hubiera supuesto un freno legal a la agresividad de las nuevas formas de tratamiento de la información personal.
Bien hubiera hecho el legislador en abordar la regulación desde una perspectiva más específica y singular, exclusivamente centrada en el ámbito de las relaciones laborales, y como dice la doctrina, complementado la insistente llamada a regular mediante códigos internos o mediante negociación colectiva, con una normativa más eficaz y precisa que dispusiera garantías jurídicas más rotundas e innovadoras habida cuenta de los imparables avances de las técnicas digitales de control del trabajador (Miñarro Yanini, 2018, p. 97).
Con todo, y siendo numerosas nuestras reservas, ha de reconocerse al legislador la virtud de iniciar un camino hacia la seguridad jurídica, en un ámbito que hasta entonces únicamente se regía por los principios y criterios jurisprudenciales, cuya deriva hemos tenido oportunidad de analizar en apartados anteriores de este trabajo.
Un concienzudo y exhaustivo estudio del art. 89 de la LOPD lleva a una primera impresión, a saber: los empleadores tienen, con carácter general, reconocido el derecho a tratar imágenes obtenidas de sistemas de videocámara para el ejercicio de sus funciones de control de los trabajadores, si bien siempre que se actúe dentro del marco legal, y con límites que en su caso correspondan. Obsérvese que ese marco legal está integrado por la propia CE, el ET y también el RGPD y la Ley orgánica 3/2018, en lo que al ámbito del derecho a la protección de datos se refiere.
Sin embargo, esta proclamación no presenta ninguna novedad jurídica, ni introduce legalmente una facultad que hasta el momento no pudiera desprenderse de la normativa vigente, así por ejemplo del art. 20.3 del ET. Y en su caso, ya lo venía anticipando la jurisprudencia en sus resoluciones, tiene reconocido el empleador una facultad de dirección y control empresarial, en el marco de la relación laboral, si bien deberá ejercitarse con respeto a la dignidad del trabajador, y con límite que determinen en cada caso, los derechos fundamentales del trabajador44.
Capta sin embargo nuestra atención el segundo apartado de este precepto, cuando dispone que “los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores (…) de esta medida”. No pocas han sido las ocasiones en que los tribunales han tenido que pronunciarse y ponderar el cumplimiento de la llamada “tutela informativa” del trabajador, que de manera definitiva alcanza la consideración de obligación legal específica del empleador. Y así, la información sobre la medida de videovigilancia habrá de ser previa, y expresa; lo que nos lleva a manifestar nuestras dudas sobre algunos pronunciamientos jurisprudenciales, que con gran flexibilidad han interpretado y aplicado el principio de transparencia, en el tratamiento de datos personales. Luego en el tiempo presente, prácticas de control empresarial que jurisprudencialmente se habían legitimado, y por las cuales se entendía cumplido genéricamente el deber de información, no parecen tener cabida en nuestro ordenamiento jurídico en el momento presente. En efecto, si el deber de información integra el contenido esencial del derecho a la protección de datos, y de conformidad con el art. 89 LOPD, debe ejercitarse de forma expresa, clara, y previa, no se compadece bien esta exigencia legal con algunos pronunciamientos del TC conforme a los cuales, debía entenderse cumplido en el ámbito laboral suficientemente este deber con la genérica información que se ofrece al público, sobre la instalación de cámaras de vigilancia de acceso. O en su caso, con aquel otro pronunciamiento que no aprecia intromisión ilícita en la privacidad del trabajador, aunque no se dispuso ninguna información, ni anuncio, porque las cámaras eran visibles, estaban lugares localizados, y ello excluía una expectativa de razonable privacidad del trabajador.
Ya manifestó con su voto particular el Magistrado Valdés Dal-Ré, la contrariedad de los argumentos jurisprudenciales contenidos en la sentencia, al señalar que dejar sentado que la información al trabajador forma parte del contenido esencial del derecho a la protección de datos, no se compadece con la conclusión por la cual el incumplimiento de este deber no constituye una vulneración del derecho. Coincidimos con Casino Rubio (2013) cuando denuncia el diferente criterio que ha venido aplicándose jurisprudencialmente respeto a la consideración del principio de proporcionalidad, necesario en el caso de colisión del derecho a la intimidad, y prescindible cuando se enjuiciaba la vulneración del derecho a la protección de datos.
En este sentido, admitiendo el carácter esencial del principio de transparencia para el derecho a la protección de datos, no es menos cierto que su cumplimiento puede en determinadas circunstancias, excepcionales y justificadas, matizarse o modularse cuando la aplicación del principio de imprescindibilidad evidencia la absoluta necesidad e idoneidad de la medida adoptada; si bien no parece razonable admitir que pueda prescindirse con carácter absoluto45. Así también parece haberlo interpretado el propio legislador español, cuando dispone en el mencionado precepto, que “en el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta Ley orgánica”46.
Siguiendo a López Balaguer y Ramos Moragues (2020, pág. 527-528) lo que, en definitiva, legitima esta disposición normativa la obtención de información personal para su posterior utilización como prueba en un procesamiento, cuando se ha cumplido con el deber genérico de información de tratamiento de datos personales, sin que sea en estos casos preciso el cumplimiento del deber específico a que se refiere el art. 89.1 de la mencionada LOPD47.
Varias son las cuestiones y controversias que pueden plantearse a propósito de esta previsión normativa. La primera y más relevante, si para el legislador español es posible exceptuar con carácter absoluto el cumplimiento del deber de información respecto a la instalación de estos sistemas de vigilancia en el ámbito laboral. Y a nuestro juicio, la respuesta ha de ser necesariamente negativa; excepcionalmente, y siempre que concurran las circunstancias legalmente previstas, el deber se entenderá cumplido cuando “existiese al menos el dispositivo” general informativo del tratamiento de datos. Luego en otro caso, de no haberse incorporado este dispositivo, y no cumplirse con el deber general, se considera incumplido el deber de información, y por ende vulnerado el derecho a la protección de datos del trabajador. No parece que a partir de esta vuelta normativa puedan legitimarse los sistemas de videovigilancia ocultos, que hasta ahora han encontrado amparo en algunas sentencias de los tribunales nacionales, y del propio TEDH.
Asimismo, debe delimitarse conceptualmente el contenido, alcance y significado de la expresión legal “comisión flagrante de un acto ilícito”, por cuanto que constituye base de legitimación suficiente para matizar el cumplimiento específico del deber de información en el ámbito laboral. Coincide la doctrina en señalar que el concepto de acto ilícito en el presente ámbito no puede identificarse con el ilícito penal, aun y a pesar de los indicios que durante el proceso de tramitación de la norma pudieran apuntar a esta restrictiva interpretación, y también de la lectura que desde la OIT se propone en sus Recomendaciones Prácticas sobre Protección de los datos personales de los trabajadores48.
Sin embargo, lo cierto es que por acto ilícito hay que entender todo acto contrario a ley, y ello con independencia de que se trate de un ilícito penal, administrativo o laboral. Así lo exponía la sentencia del Juzgado de lo social Núm. 3 de Pamplona, con ocasión de la valoración y admisión como prueba de las imágenes aportadas por cámaras de vigilancia de la empresa que grabaron una disputa entre trabajadores a la puerta del centro de trabajo49. Va más allá el magistrado en su argumento cuando asevera que de existir razonables sospechas de actos delictivos en el ámbito laboral, justificar la ausencia de información sobre la instalación de cámaras de vigilancia, implica a su juicio, confundir la legitimidad del fin, con la constitucionalidad de la medida. De este modo, explica: el empleador ante estas sospechas siempre tendrá a disposición recursos e instrumentos legales que le permitan alcanzar ese fin, descubrir y probar la existencia de estas actuaciones ilícitas, sin necesidad de menoscabar derechos fundamentales, y sin tener que justificar la quiebra del contenido esencial de un derecho fundamental como lo es el de la protección de datos personales.
Al exhaustivo examen de la evolución jurisprudencial sobre el valor probatorio de las grabaciones en el ámbito laboral, acompaña el magistrado en la referida sentencia un estudio riguroso de la actual normativa reguladora de la videovigilancia laboral; y a tal efecto, concluye en su sentencia señalando el carácter presente y de aplicación inmediata del RGPD, en relación con la legislación nacional, y por ende, la inaplicabilidad de cualquier disposición nacional que no observe lo preceptuado en el citado Reglamento. De este modo, a juicio del magistrado, si el RGPD no contempla excepción alguna ni restricción al principio de transparencia, y en su caso, el mandato legal contenido en el mencionado texto no autoriza a los Estados miembros a realizar restricciones en los derechos del trabajador, sino justamente a «reforzar» las garantías del derecho a la intimidad y la protección de datos desde la perspectiva de la transparencia del tratamiento y la videovigilancia laboral.
Abundando en este argumento, no admite duda tampoco la necesidad de informar no solo del tratamiento, los derechos, el responsable, sino especialmente de la finalidad del mismo, y su propósito, como garantía de licitud del tratamiento de la información, sin que sea posible exceptuar este derecho en el ámbito laboral por la legislación nacional, sin menoscabar el contenido esencial del derecho a la protección de datos50.
A buen seguro se seguirán sucediendo las resoluciones interpretativas de la nueva normativa reguladora de la videovigilancia laboral, destacar que en la línea doctrinal ya apuntada, recientemente el TsJ en Cataluña, rechaza la validez como prueba de las grabaciones realizadas por la empresa, cuando no consta la existencia una información previa, clara y explícita, considerando que se grabó de forma oculta a la trabajadora por incumplir las exigencias del art. 5 de la LOPD, conforme al cual la información deberá ser expresa, previa, clara y “específica”. No es posible, continúa razonando el tribunal, entender subsanado el incumplimiento del deber de información porque la cámara era visible y el trabajador pudo conocer su existencia, sin ignorar además que no se pudo acreditar que había datos o sospechas fundadas de incumplimientos laborales. Compartimos la primera de las afirmaciones, no así la segunda, que parece llevar a conclusión que, de haber probado la existencia de irregularidades laborales, la ausencia de cualquier distintivo informativo, en los términos exigidos legalmente, hubiera podido salvarse51.
Por último, y en relación con la grabación de sonidos, expresa el mencionado precepto en su último apartado, que “se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores”.
Luego, y como ha puesto de manifiesto la doctrina, la especial intromisión a la intimidad y a la vida privada que representa la grabación de conversaciones en el ámbito laboral, ha llevado al legislador español, a reforzar con criterios adicionales el tratamiento de datos personales relacionados con los sonidos. No obstante, una lectura reposada del precepto, nos lleva a concluir que la única novedad y singularidad en cuanto al límite legal para la grabación del sonido se encuentra en la finalidad de la misma, que deberá estar vinculada a razones de seguridad de las personas y los bienes; y en este sentido, se ha expresado recientemente el Juzgado de lo social núm. 6 de Oviedo, delimitando las condiciones que, de conformidad con la normativa vigente, deben observarse para una correcta y legítima instalación de cámaras en los lugares de trabajo. A propósito de la instalación de cámaras con grabación de sonido, explica la mencionada sentencia que, si bien nada lo impide, deben respetarse las exigencias legales que restringen las causas que lo legitiman, al tiempo que debe extremarse las precauciones para que no se produzca una utilización desproporcionada o excesiva de las mismas, en zonas de trabajo innecesarias, o con un ámbito de actuación ajeno a los objetivos legalmente señalados52. Hubiera sido de esperar que el legislador español se hubiera mostrado igual de contundente en la aplicación del principio de proporcionalidad a la instalación de sistemas de videovigilancia tanto si la cámara graba imagen como si también capta sonido, porque así se venía interpretando por la jurisprudencia.
Finalmente, y de conformidad con la doctrina jurisprudencial consolidada, advierte el legislador que no será admisible legalmente “la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos”. Recuérdese en este sentido, la doctrina ampliamente debatida de la “expectativa razonable” de «privacidad» del trabajador, y la aplicación del principio de “mínima intervención o intromisión” en los derechos del trabajador, que ya ha comenzado a aplicar nuestra jurisprudencia, y que de manera rigurosa ha rechazado recientemente la instalación de cámaras de vigilancia en áreas “colindantes” de acceso a lugares restringidos por la legislación.
No podemos concluir este análisis sin antes poner de manifiesto nuestra contrariedad por la desconcertante interpretación y aplicación del principio de transparencia que realizar nuestro legislador. En verdad, admitiendo que con carácter general debe informarse al interesado con carácter previo para la licitud del tratamiento. No se acierta a comprender que en el ámbito laboral este principio legal pueda ser excluido, y la persona del trabajador encuentre reducidas las garantías de protección de su información personal. se admite que la finalidad general que legitima la instalación de una cámara pueda igualmente legitimar su utilización para finalidades diferentes, no contempladas inicialmente ni comunicadas al trabajador. Que la relación laboral esté marcada por la relación contractual entre las partes, por sí sola no puede legitimar la merma y restricción de derechos fundamentales del trabajador, menos aún cuando ya ha declarado el TEDH que el trabajador posee en el marco laboral garantizado un ámbito de privacidad e intimidad personal y social.