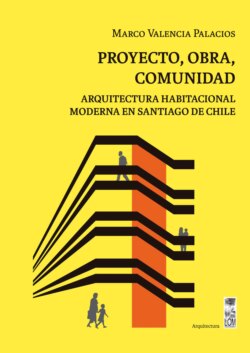Читать книгу Proyecto, obra, comunidad - Marco Valencia - Страница 12
1. El proyecto arquitectónico moderno como generador de interacción vecinal
ОглавлениеMartin Heidegger, en su ensayo Der Feldweg12, da cuenta de la profunda nostalgia que el espíritu de occidente parece sentir por las pequeñas dimensiones de la villa, la ciudad centrada en el domus, en el taller, la plaza y el templo. A esa nostalgia, natural al espíritu de la modernidad occidental, Heidegger, la llama «la voz del camino del campo».
Frente a la perdición de las «peregrinaciones sin fin en que se dejan para siempre orillas que no han de volver a ser pisadas», el habitar auténtico del hombre en la tierra, está en el horizonte limitado, pero profundo, de las cosas que retornan según el principio de lo «siempre idéntico», donde se encierran, según Heidegger, potencias regeneradoras13. Escrito después de la segunda guerra mundial y en el marco de la consolidación de los procesos de urbanización y metropolización en Europa y Estados Unidos, este texto da cuenta de la nostalgia por el lugar y contiene un alegato contra la mecanización de la sociedad.
La voz del camino sólo la entienden los que han nacido en su ambiente y son capaces de escucharlas. Obedientes ellos a sus orígenes, rompen las cadenas aherrojantes de las maquinaciones humanas.
La pequeña ciudad y el escalón barrial al interior de las grandes urbes, son añorados como «patria chica», aquella polis mensurable y a escala humana, que se pierde en el proceso metropolitano. Es así como, la pequeña villa, es el espacio de las pequeñas rutinas reforzadoras de la identidad y sus raigambres. Constituye la proyección imaginaria de la casa, en la medida en que la ciudad es una gran casa que nos alberga poéticamente, como lo dijera tan bellamente Gaston Bachelard14. La ciudad utópica sería, en este marco, una agregación armónica de lugares que complementan al domicilio, pero no lo sustituyen: plaza, el paseo, bar, parroquia, mercado, vecindad. En todas ellas prima la presencia de la alteridad, el encuentro con el otro, donde la relación cara a cara todavía sustenta la sociabilidad15.
Desde el enfoque fenomenológico se ha planteado una mirada menos drástica de los efectos de la mecanización de la ciudad y la sociedad moderna, en un intento por reconocer los esfuerzos de las vanguardias por recomponer el tejido social rasgado por el desarrollo industrial. De este modo, podemos relevar aquellos momentos en que la proyectualidad arquitectónica moderna busca complementar el despliegue de sus elementos formales y tecnológicos, con la idea del fortalecimiento de los lazos de solidaridad orgánica.
Un ejemplo que grafica esta visión positiva de la técnica, la encontramos en un reconocido fenomenólogo, como Norberg Schulz. En un reciente texto, advierte que los griegos daban el significado ‘producir’ al término techne y se correspondía con poiesis, ‘creación’, ‘revelación’; la esencia de la tecnología no es en absoluto tecnológica –decía Heidegger– porque «la tecnología es un modo de revelación». La tecnología cobra presencia en el ámbito donde tiene lugar la revelación y el desvelamiento, donde aparece la aléthei. Para Norberg Schulz el enfoque fenomenológico puede devolver a la tecnología su verdadera significación y así restablecer la arquitectura como construcción, en el verdadero sentido de la palabra. «Solo cuando somos capaces de habitar podemos construir». Aquí habitar hace referencia a una relación poética y fenomenológica con el mundo o lo que Heidegger llama Andenken, que significa acordarse, pensar con devoción.
En este sentido, la puesta en valor de la Arquitectura habitacional moderna debe explorar la relación entre la expresión material de la espacialidad construida y la experiencia vivida del sujeto en el lugar.
A nuestro juicio, la susentabilidad social de ciertos conjuntos modernos se explica por la correcta adecuación entre la teoría proyectual (el espacio concebido desde el pensamiento de vanguardia moderno), la institucionalidad propia de los estados planificadores (que permite una específica práctica espacial) y la deseabilidad social expresada en la acción de una determinada comunidad respecto a la construcción del paisaje. De este modo, la apropiada relación entre tecnología como expresión material y simbólica de lo nuevo, con la producción de subjetividad moderna de los años sesenta (expresada tanto en el ámbito institucional como cotidiano), permite la creación de una lugaridad, que es recordada, mediante operaciones de rescate de la memoria social, con tintes épicos. Por tanto, la monumentalidad de ciertas obras habitacionales modernas, se fundamenta no sólo por la magnitud de su emplazamiento y edificatoria, sino que también por la grandeza de su relato social e institucional. Es en esta relación dialéctica entre memoria social y utopía tecnológica en que encontramos la clave de su vigencia.
Desde una óptica conceptual, nos situamos también, desde la mirada de la Antropología del Diseño, para la cual siempre un objeto será la expresión legítima de un modo de vivir y ver el mundo. Esta disciplina tiene como objeto explorar lo que vincula lo humano (tema central de la Antropología) con el objeto (tema central del diseño); aquello que guía la creación de las cosas, sus usos y el lugar que guardan en la memoria de la comunidad16.
Este nuevo enfoque permite cuestionar el tradicional carácter eminentemente funcional de los objetos y con él la noción de que el propósito del diseño era la satisfacción de necesidades básicas. Al ampliar las perspectivas del problema, se hace
evidente que los objetos son también metáforas de orden colectivo y personal que determinan, con su carga de sentidos (…) el deseo por un objeto; el desarrollo de las habilidades que lo hacen pertinente y las destrezas que permiten su uso, la construcción de verosímiles, creencias e instituciones, y de las relaciones entre cada uno de nosotros y con nosotros mismos (…) el objeto no es solamente un útil, es también una idea. Una prótesis buena para usar y una metáfora buena para pensar17.