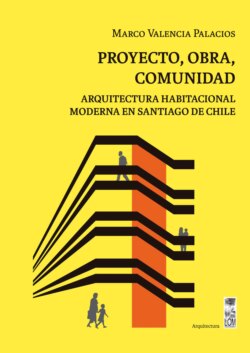Читать книгу Proyecto, obra, comunidad - Marco Valencia - Страница 17
1. 3. El Team X. Identidad y comunidad barrial
ОглавлениеAunque la primera arquitectura moderna prestó atención a las estructuras generales del nuevo mundo y, por consiguiente, tendió a hacerse ‘internacional’, más tarde quedó claro que la modernidad no significaba la imposición de un criterio único y dominante de habitabilidad, sino por el contrario, se asumió que los lugares concretos no debían perder su identidad, respetando la diversidad cultural y geográfica, condicionando la habitabilidad a las realidades locales. En este sentido es que la llamada escuela «neo-brutalista», en el marco del estado de bienestar en Inglaterra, plantea durante la década de los ‘50; «volver a enfrentar el reto de los detalles populares, haciendo referencia directa a las raíces antropológicas de la cultura popular». Este esteticismo antropológico puso a los arquitectos y urbanistas británicos, Peter y Alison Smithson de lleno en el debate sobre el diseño en el marco de la incorporación a la sociedad del consumo de los sectores medios y populares
Divididos entre la simpatía por una antigua solidaridad obrera y la promesa del consumismo, los Smithson estaban atrapados en la ambivalencia intrínseca de un populismo asumido. Durante la segunda mitad de la década de 1950, se apartaron de su simpatía inicial por el estilo de vida del proletariado para aproximarse más a unos ideales de la clase media que basaban su atractivo tanto en el consumo ostentoso como en la posesión generalizada del automóvil43.
De todas formas, los Smithson seguían siendo pesimistas respecto de los reales alcances de que esta nueva movilidad urbana asociada al trasporte vehicular, pudiera tener respecto a romper la estructura y la densidad de la ciudad tradicional.
Estas miradas críticas, del llamado Team X se explican, sin dudas, en el marco del clima cultural de Londres a mediados de los años cincuenta, influenciado por el existencialismo y el movimiento brutalista británico. La sensibilidad que los Smithson desarrollan con el tema de los modos de vida y la habitabilidad, los instala en las antípodas de la idea de tábula rasa planteada por Le Corbusier y los primeros CIAM. Esta preocupación por las particularidades de los estilos de vida urbanos, está dada, en gran medida, por la influencia de la obra
del fotógrafo Nigel Henderson. Vale mencionar su estudio sobre la realidad social y física del barrio East End en Londres: las fotos de la vida comunitaria en Bethnak Green, residencia del fotógrafo. Este lugar, frecuentemente visitado por los Smithson, les permitió tener una experiencia de primera mano en relación a la vida comunitaria, de donde extrajeron sus primeras nociones de identidad y asociación.
El proyecto Golden Lane (1952) estaba pensado claramente como una crítica a la Ville Radieuse y a la zonificación de las cuatro funciones de la ciudad: vivienda, trabajo, circulación y diversión. Frente a estas funciones, los Smithson proponían la categoría más fenomenológica de: casa, calle, barrio y ciudad, si bien lo que decían con estos términos se volvía cada vez más vago en la medida que aumentaba en la escala. La casa de su proyecto de Golden Lane era claramente la vivienda familiar; la calle era evidentemente un sistema de galerías unilaterales de acceso con una generosa anchura y levantadas en el aire. El barrio y la ciudad se consideraban de manera comprensible y realista, como ámbitos variables que quedaban fuera de los límites de la definición física44.
El quiebre, sin embrago, ya había llegado, con la realización del IX CIAM de 1953, cuando la generación encabezada por Alison y Peter Smithson y Aldo Van Eyck, cuestionó las cuatro categorías de la carta de Atenas: vivienda, trabajo, diversión y circulación. En lugar de buscar un modelo alternativo abstracto, buscaban los principios estructurales del crecimiento urbano y la siguiente unidad significativa por encima de la célula familiar. Frente al modelo simplista del núcleo urbano planteado en las conclusiones del VIII CIAM, propusieron un trazado más complejo que sería, en su opinión, más receptivo a la necesidad de identidad. Al respecto escribían lo siguiente:
El hombre puede identificarse inmediatamente con su propio hogar, pero no tan fácilmente con la ciudad en la que está situado. La pertenencia es una necesidad emocional básica (…) de la pertenencia –identidad– proviene el enriquecedor sentido de la vecindad. Las calles cortas de los barrios bajos con frecuencia lo consiguen, mientras las remodelaciones espaciosas con frecuencia son un fracaso45.
Ahora bien, esta condición de generosidad de la espacialidad pública en las grandes unidades vecinales chilenas de mediados de siglo, es un atributo variable y no siempre atribuible a decisiones proyectuales de los autores. Las dimensiones entre volúmenes varían entre una remodelación y otra46. También es atribuible la magnitud de los espacios libres a la no edificación del equipamiento comprometido por las instituciones responsables de las obras47.
No será hasta los años siguientes, cuando esta autocrítica se hará más clara entre los proyectos de inspiración moderna. En este sentido, destacan, entre otras, la obra de J. Bakena y J. Van der Broeck en la calle comercial Lijnbaan de Rotterdam, en 1953. Esta búsqueda culminó con el proyecto de Alison y Peter Smithson para Berlín Capital, de 1958, donde se proponía toda una red de calles urbanas. En la misma línea, pero al final de la década de 1950, Jorn Utzon elaboró también una serie de propuestas residenciales que poseían una cualidad figurativa con respecto al paisaje y también unos espacios públicos definitivos. En los proyectos de Utzon la naturaleza ya no es un fondo neutro, sino una realidad concreta con la que se relaciona el asentamiento. En 1960 la obra de Kevin Lynch The image of the city, demuestra que una ciudad tiene que facilitar la creación de imágenes, es decir, tiene que tener una forma imaginable con la que nos podamos identificar. Además, Lynch plantea una serie de elementos configuradores de la imagen de la ciudad: hitos, nodos, senderos, distritos48.
Es a nuestro juicio esta sumatoria de teorías las que se conjugan en la realización de proyectos habitacionales de raíz moderna en el marco de promoción social del Estado Desarrollista chileno. Desde una perspectiva regionalista crítica, habría que remarcar que los proyectos más característicos de este período, realizados por la Corporación de la Vivienda, la Corporación de Mejoramiento Urbano y las sociedades Constructoras de la Caja de Empleados Particulares, EMPART; incluyen de forma variable diversos atributos de las teorías de diseño residencial del primer mundo, conjugándolas con aspectos geo-culturales propios que configuran cierta modernidad de raigambre local. Estas particularidades, no siempre son el fruto de las decisiones proyectuales presentes en las propuestas, sino que, muchas veces, son la resultante del entramado institucional que las constituye en cuanto obras. Las propias dificultades financieras o técnico-normativas, definen ámbitos de incertidumbre e improvisación que responden a definiciones típicamente locales, respuestas chilenas a los criterios de planificación modernos venidos del nor-occidente del mundo. Del mismo modo, las propias comunidades, en el marco de esta incompletitud obrada, complementan las carencias con prácticas más o menos institucionalizadas de apropiación y re- significación de los patrones de ocupación y uso definidos desde el diseño. El caso del proyecto Villa Presidente Frei es ilustrativo al respecto.