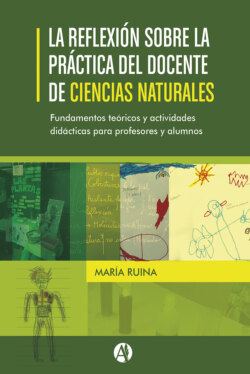Читать книгу La reflexión sobre la práctica del docente de Ciencias Naturales. Fundamentos teóricos y actividades didácticas para profesores y alumnos. - Maria Ruina - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1. ¿Cuál es la función social de la Educación escolar actual?
ОглавлениеLas reformas y los cambios curriculares siguen siendo objeto de discusión en el ámbito educativo. Esto surge como consecuencia de varios factores, entre otros, el acelerado proceso de cambio que tiene lugar en la gran variedad de realidades educativas y la divergencia entre ideologías que se ponen de manifiesto a la hora de analizar las formas más adecuadas de definir y concretar las intenciones educativas.
Antes de referirnos a los temas que se debaten actualmente en este ámbito, juzgamos pertinente considerar la amplitud del concepto de currículum desde algunas perspectivas teóricas.
Da Silva (2001) asevera que el currículum busca responder cuál es el tipo de ser humano deseable para una sociedad determinada, cuál es el conocimiento que debe ser enseñado a ese ser humano y justificar por qué se eligen esos conocimientos y no otros. Pero cabe destacar que esto no puede estar ajeno a cuestiones del poder ya que seleccionar (privilegiar un tipo de conocimiento, destacar una identidad entre múltiples posibilidades) es una operación de poder. Afirma que las teorías del currículum están “en el centro de un territorio en disputa” (p. 17). Esta consideración de poder es lo que va a diferenciar las teorías tradicionales de las teorías críticas y proscríticas del currículum. Las primeras pretenden ser neutras y desinteresadas, trabajan las cuestiones de organización y se centran en aspectos técnicos (cuál es la mejor manera de construir este conocimiento). En cambio, las segundas señalan que ninguna teoría es neutra sino que está implicada en relaciones de poder, cuestionan permanentemente el “qué”, se centran en el “por qué” (qué intereses hacen que este conocimiento y no otro esté en el currículum, por qué se privilegia un determinado tipo de identidad), es decir que analizan las conexiones entre saber, identidad y poder.
A la hora de tomar una postura, Alicia de Alba (1998) manifiesta que el currículum es la expresión concreta y organizada de una propuesta político educativa. Integra concepciones, intereses, valores, programas y acciones propugnados por distintos sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios. Algunos de estos sectores sociales tienden a ser dominantes y otros tienden a resistirse a tal dominación. Esto se produce a través de mecanismos de negociación e imposición, según la fuerza que tengan los distintos grupos. Ambos están interesados en determinar un tipo de educación específica (determinar la selección de contenidos culturales que conformarán el currículum) según el proyecto político social que se sostiene.
Desde la perspectiva de Bourdieu (1970 citado por De Alba, op. cit) “el currículo es un arbitrario cultural; sin embargo, tal arbitrario está conformado por elementos de diversas conformaciones culturales y su carácter es el de una estructura dinámica o relativamente estable”.
Ivor Goodson (s.f. citado por Dussel, 2006) sostiene que el currículum es “una guía al mapa institucional de la escuela” pero esto no se reduce únicamente a la letra escrita de la normativa curricular oficial de los distintos niveles sino que hace referencia a todo lo que sucede en la escuela. El currículo “fija patrones de relación, formas de comunicación, grados de autonomía académica” (Feldman y Palamidessi, 1994, citado por Dussel, op. cit.). Tampoco se limita a lo que deben saber los alumnos sino que es “un modo de regular y legislar la vida de los docentes” (idem), de establecer sentidos de la acción escolar, de autorizar voces y discursos. Esta definición amplia de currículum pone énfasis en todas las cosas que se aprenden en la escuela: lo que dicen los libros y los planes de estudio, los modos de relacionarnos, la visión que tenemos de nosotros mismos y de los otros, la manera de responder frente a las normas, los modos de construir acuerdos y plantear disensos, etc. Muchas veces estos aprendizajes son explícitos y otras son implícitos. A veces hieren, generan conductas violentas y otras son enriquecedores. (Dussel, op. cit).
“El currículum es una construcción cultural y sus significados dependen de la forma en que se construye una tradición político – educativa. Las distintas concepciones son el producto de diversas formas de entender la relación entre escuelas, estado y sociedad (de concretar proyectos sociales-intenciones político pedagógicas-en la vida en las aulas)” (Palamidessi y Feldman, 2003, p.1)
Por lo expuesto resulta evidente que cuando hablamos de currículum no nos referimos a un concepto uniforme y unívoco sino a un campo amplio que incluye tanto lo pedagógico didáctico como lo histórico-político y las representaciones sociales de los individuos. De esto se desprende que los temas de debate en el ámbito del currículum son numerosísimos y abordan aspectos muy variados. Para Coll (2006) los principales temas que son objeto de debates y tensiones actuales en el ámbito del currículum pueden agruparse en cuatro bloques estrechamente relacionados entre sí:
La función social de la educación escolar en general y de la educación básica en particular.
La selección, caracterización y organización de los aprendizajes escolares.
El papel de los estándares y las evaluaciones de rendimiento del alumnado en la definición e impulso de las reformas curriculares.
Los diversos enfoques y planteamientos en el diseño, planificación y gestión de los procesos de reforma y cambio curricular.
Dentro del bloque referido a la función social de la educación escolar en general y de la educación básica en particular se debate si las intenciones educativas deben estar orientadas a formar las competencias necesarias para el mundo laboral o para el desarrollo de las capacidades que se requieren para llevar adelante una vida plena y satisfactoria tanto para sí mismos como para aquellos con los que conviven. También se discute la posibilidad de combinar ambas opciones, si se admiten varias respuestas atendiendo a los distintos niveles educativos, la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, tanto de origen personal como social o cultural.
El segundo bloque, referido a la selección, caracterización y organización de los aprendizajes escolares se vincula con las reflexiones acerca de qué es “lo esencial”, “lo imprescindible”, “lo irrenunciable” que todo ciudadano debe aprender y por lo tanto qué es lo que se debe enseñar. En estrecha vinculación con esto, se discute el tema de las “competencias” que aporta matices respecto de qué tipo de aprendizaje se quiere ayudar a construir. Por otra parte, dentro de este bloque se discute la organización académica y espacio temporal del currículo, referido a la posibilidad de enseñar en una escuela que mantiene disciplinas estancas que se enseñan en períodos limitados de tiempo, en aulas organizadas en filas y columnas.
El tercer bloque referido al papel de los estándares y las evaluaciones de rendimiento del alumnado en la definición e impulso de las reformas curriculares se discute la posiblilidad del establecimiento de estos estándares como una alternativa al curriculum escolar, sus riesgos, las actuaciones que se deberían lleva a cabo en el caso de que se obtengan malos resultados y el uso de rankings.
En cuanto al cuarto bloque, vinculado a los diversos enfoques y planteamientos en el diseño, planificación y gestión de los procesos de reforma y cambio curricular, se analizan los sistemas educativos de distintos países, la dependencia de los centros de las autoridades regionales o locales, etc.
Para los fines específicos de este capítulo, abordaremos algunos aspectos vinculados con el bloque referido a la función social de la educación escolar en general y de la educación básica en particular y el correspondiente a la selección, caracterización y organización de los aprendizajes escolares, más específicamente a las decisiones sobre qué enseñar y qué aprender.
Respecto de la función social de la educación escolar, Adriana Puiggros (2007, p. 3) entiende que una de las finalidades principales de la Escuela actual es la enseñanza y la construcción de aprendizajes de “saberes socialmente productivos”. Esta categoría incluye mucho más que la adquisición de saberes técnicos, prácticos y útiles seleccionados por los sectores sociales dominantes. Se trata de saberes que “crean y recrean tejido social”, que se perciben como “un entramado social democrático” útil al desarrollo del conjunto de la sociedad. Son saberes que favorecen la construcción de significados compartidos tendientes a la inclusión de los sujetos en la sociedad, en una coyuntura histórica determinada. Asume que la elaboración de estos saberes debe vincularse con los modelos de desarrollo sostenido, de distribución equitativa de la riqueza, de preservación del medio ambiente, de generación de identidad y pertenencia, posibilitando de este modo la apertura hacia nuevas formas para entender una construcción común. No cabe duda que en las últimas décadas la crisis ambiental cobra cada vez mayor relevancia y se constituye en una temática insoslayable en las Instituciones. Esto conlleva a pensar que frente a la degradación del ambiente ecológico se nos presenta el desafío de pensar en términos prospectivos9 en relación con su preservación. Este enfoque facilita el acceso a una visión holística de la complejidad a largo plazo y habilita un abordaje en el que la participación de los protagonistas es substancial para la construcción de consensos, adquiriendo relevancia para la práctica democrática y la formación ciudadana.
Respecto del concepto de complejidad, la etimología nos puede resultar útil. Tiene su raíz en la palabra latina “complexus” que significa abrazar, encadenamiento, unión y también es el participio pasivo de enlazar, trenzar o tejer. Por eso entendemos que la complejidad nos lleva a ver el mundo como entidades que establecen relaciones entre ellas. Paradójicamente se produce una confusión cuando a este término se le otorga un significado que deriva del empleo que se le da en el lenguaje cotidiano, vinculado con la dificultad (complejo es sinónimo de difícil). Ello comporta un primer obstáculo cuando queremos introducir el concepto de complejidad, palabra que utilizamos “para descubrir las implicaciones que tiene, ver el mundo como redes de entidades en continua interacción…” (Calafell Subirá y Banqué Martínez, p. 56)
Antoni Zabala Vidiella (2016) en su libro Enfoque globalizador y pensamiento complejo propone otra línea de análisis complementaria de la anterior. El autor enuncia que la finalidad de la enseñanza es “la formación de todos los ciudadanos y ciudadanas para que sean capaces de dar respuesta a los problemas que les planteará una vida comprometida en la mejora de la sociedad y de ellos mismos” (p. 43).
A partir de esta idea asevera que educación tiene que ser un instrumento para que los ciudadanos logren:
Participar activamente en la transformación de la sociedad, lo que quiere decir comprenderla, valorarla e intervenir en ella, de manera crítica y responsable, con el objetivo de que sea cada vez más justa, solidaria y democrática (Dimensión social).
Relacionarse y vivir positivamente con las demás personas, cooperando y participando en todas las actividades humanas desde la comprensión, la tolerancia y la solidaridad (Dimensión interpersonal).
Conocerse y comprenderse a sí mismo, a las demás personas y a la sociedad y al mundo en el que vive, capacitando al individuo para ejercer responsablemente y críticamente la autonomía, la cooperación, la creatividad y la libertad (Dimensión personal).
Disponer de los conocimientos y de las habilidades que permitan a las personas ejercer una tarea profesional adecuada a sus necesidades y capacidades (Dimensión profesional).
Desde este encuadre teórico, Zabala (2016) cuestiona la manera en que los docentes seleccionan y presentan los contenidos de enseñanza ya que, al concretarlo, existe una tendencia generalizada a incorporar la lógica formal de las disciplinas académicas, como consecuencia de la relevancia que se le otorga a la función propedéutica de la enseñanza destinada a una minoría de ciudadanos. Este autor destaca la importancia de reflexionar sobre la educación para el desarrollo de la persona, independientemente del papel profesional que vaya a desarrollar en la sociedad. Se trata de “educar para la vida”, un tipo de enseñanza dirigida a preparar no sólo a los más capacitados, sino a todos. Desde este punto de vista se sostiene que los alumnos tendrán más posibilidades de disponer de los marcos teóricos necesarios para explicar la complejidad de los problemas que plantea la realidad.
Al respecto, Inés Aguerrondo (2008) también hace referencia a las ideas de complejidad como característica de la realidad social y no social que nos rodea. Reconoce la naturaleza sistémica y compleja de los fenómenos, concepto que en la enseñanza debería estar vinculado con una visión holística de los problemas y con abordajes abiertos y pluridisciplinares. Enfatiza que si bien el trabajo de la escuela era enseñar a pensar, en la actualidad debería reemplazarse por enseñar a pensar-para-saber-hacer.
“las propuestas de enseñanza y de aprendizaje en el marco de la sociedad del conocimiento deberán integrar un sistema educativo cuyo objetivo sean las operaciones de pensamiento….este compromiso supone no sólo la formación de competencias personales para la resolución de los problemas propios sino también la formación de competencias que hoy demanda la vida del trabajo pero, como agregado, también la formación de competencias para la participación y para la vida ciudadana” (Inés Aguerrondo, 2008, p. 9).