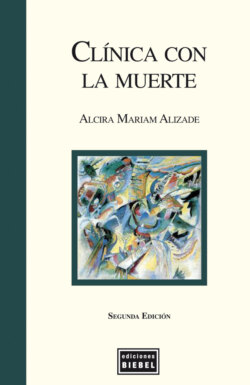Читать книгу Clínica con la muerte - Mariam Alizade - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La muerte propia
ОглавлениеEsta tipología de la muerte aparece en el siglo XII. Distintos fenómenos observados por Aries en los ritos funerarios y en el minucioso registro de lápidas y sepulturas lo conducen al trazado del camino hacia la personalización de la muerte.
La representación del Juicio final sufre modificaciones.
En un principio los muertos pertenecientes a la Iglesia habrán de despertar un día en el Paraíso. No hay juicio ni condena. No hay responsabilidad individual. Más tarde, una balanza rigurosa pesa las buenas y las malas acciones. La vida se extiende. Ya no cuenta tanto el momento preciso del morir sino el último día del mundo al final de los tiempos.
Otro elemento que interviene junto al lecho del agonizante es la última prueba que sustituye al Juicio final. Los grabados de época (siglo XV) así lo atestiguan. Esta prueba «consiste en una última tentación. El agonizante verá la totalidad de su propia vida, tal como la contiene el libro, y se sentirá tentado, bien sea por la desesperación de sus faltas, o por la “gloria vana” de sus buenas acciones, o por el amor apasionado de las cosas y los seres. Su actitud, en la exhalación de este momento fugaz, borrará de golpe los pecados de toda su vida, si rechaza la tentación, o, por el contrario, anulará todas sus buenas acciones, si cede».
Empiezan los tiempos de la interrogación personal. Coincide con el interés por lo macabro. La descomposición de la carne, la figura del cadáver cobran relevancia. «La “morte secca” (huesos, esqueleto) se propaga por todas las tumbas y hasta penetra en el interior de las casas, instalándose en muebles y chimeneas» (Aries, 1977, p. 37).
Algunos autores (Tenenti, Aries) entienden este horror de la muerte como un síntoma del amor a la vida. El horror a la descomposición se hace presente en la poesía (siglos XV y XVI). Pero el horror no se reserva a la putrefacción sino que “está intra vitam en la enfermedad y en la vejez” (Aries, p. 37).
Se toma conciencia de la presencia universal de la corrupción. El esquema cristiano se altera. El hombre de fines de la Edad Media tenía una conciencia aguda de ser un muerto a plazo fijo y al mismo tiempo sentía una pasión intensa por vivir, lo que le hacía rechazar con espanto todo indicio de su fin siempre próximo. Ese hombre sentía un desaforado amor por lo que se entendía por las temporalia que englobaban a las personas, los animales, el jardín, vale decir, todos los enseres terrenales que procuraban placer de vivir.
La muerte propia implica un reencuentro con la tumba propia. Con ella surge la vivencia de fracaso. El hombre deja de estar consustanciado con la naturaleza y se instala en la mentalidad que impera en la segunda Edad Media, donde prima un mundo ávido de riquezas y honores, mundo que cubre los siglos XIV y XV, cuando el carácter perecedero de la vida provoca desilusión y sensación de fracaso. La muerte deja de ser rendición de cuentas para transformarse en la muerte física, la carroña, la muerte macabra.