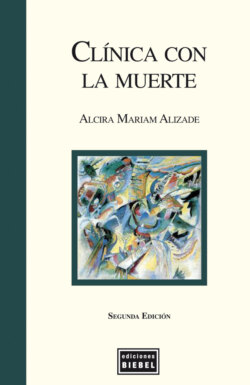Читать книгу Clínica con la muerte - Mariam Alizade - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Introducción
ОглавлениеEn el anterior capítulo consideré «las muertes» según los tiempos y las ideologías, lo cual permitió observar el amplio margen en que la muerte se inserta y las innumerables fantasmagorías que la acompañan.
Morir es un acontecimiento cierto futuro que incide manifiesta o subrepticiamente en los aconteceres del presente. En nuestro fin del siglo XX es difícil observar su sabia aceptación y al «orden admirable» descrito por Fliess se contrapone un mundo en admirable desorden y confusión donde proliferan muertes provocadas y violencias ultrajantes.
En un trabajo anterior dije (Alizade, 1988): «Morir está reservado al otro, al extraño. “Uno morirá” no es nunca uno mismo, o, en el mejor de los casos, es uno inmensamente diferido en el tiempo. “Uno morirá” es la muerte en la crónica de los diarios, el conocido de alguien, algún ser querido en cuyo sufrimiento ante la pérdida quedamos marcados en profundo duelo». Es por lo tanto una muerte ajena que remite tangencialmente a la muerte propia. Paralelamente, el yo recrea su inmortalidad desde sus raíces inconcientes.
La idea de dejar de existir es rechazada, negada, y la muerte se convierte en un acto no propio, mentiroso, temido. Cuando su representación emerge, la fuerza vivencial lleva a extremar mecanismos defensivos, y aun cuando la apariencia sea de indiferencia, la idea de «ser mortal» ejerce importantes efectos. Es así frecuente observar en la vida cotidiana a hombres y mujeres en la edad media de la vida buscando febrilmente la unión con seres mucho más jóvenes, hipotéticos garantes de salud y juventud, en un movimiento de huida de la intolerable realidad de la muerte. En los signos de envejecimiento que se rechazan asoma el espanto ante el irremediable sendero hacia la tumba.
Al respecto dice Tolstoi en La muerte de Iván Illitch: «El hecho en sí del fallecimiento de una persona muy conocida despertaba en todos, como siempre, un sentimiento de alegría, pues resulta que “ha muerto otro y no yo”».
En nuestro medio occidental predomina una «voluntad de ignorancia» (G. Raimbault, 1975) que deja ver sus efectos en la sociedad mientras un cierto saber sobre la muerte circula silencioso. Nuestra cultura preconiza los valores narcisistas (prestigio, poder, entre otros), y morir, dentro de ese contexto exitista y pujante, es, burlonamente hablando, una desprolijidad.
Es «con el otro allí muerto» con quien «hago la muerte», o con el otro a mi lado amenazado. Hay un otro necesario vivo o muerto con quien bordear una experiencia que aproxima a lo imposible, a lo irrepresentable. Gracias a la circulación de seres muertos, a la mirada en «lo cadáver», algo se vivencia de la certera aniquilación. Se roza lo impensable y uno aprehende que también uno morirá.
Escribe Heidegger (1926, p. 260), desde la filosofía: «El “ser ahí” (Dasein) puede conseguir una experiencia de la muerte sobre todo dado que es esencialmente “ser con” los otros». El otro, ya cadáver, posibilita una imaginería de intercambio entre vivos y muertos.
Si bien «nadie puede tomarle a otro su morir» (Heidegger, 1926, p. 262), cada uno se escuda con un saber superficial sobre la universalidad de la muerte del saber profundo, vivencial. El ambiguo saber no vivencial acerca de la cotidianidad de la muerte ayuda a encubrirla. Cuando se trasforma en cierta, adopta la forma de una amenaza que se hace carne.
Retomo la palabra de Heidegger (1926, p. 176): «Día a día y hora a hora “mueren” desconocidos. “La muerte” hace frente como sabido accidente que tiene lugar dentro del mundo. En cuanto tal, permanece en el “no sorprender” característico de lo que hace frente cotidianamente» […] «El encubridor esquivarse ante la muerte domina la cotidianidad tan encarnizadamente que en el ser “uno con otro” se dedican los “allegados” a hablarle y convencerle justamente al “moribundo” de que escapará a la muerte y de que pronto volverá a la tranquila cotidianidad...».
Una topología espacial permite circunscribir el ámbito en que la muerte tendrá lugar. Surge la cuestión de dónde se hace la muerte. Mientras el muriente hace su propia muerte, los que lo acompañan hacen la muerte ajena. No sólo se lleva a cabo en el espacio concreto de los cuerpos (cuerpo-cadáver por un lado, cuerpos en llanto por el otro), y en el lugar geográfico donde alguien muere, sino también en el mundo interno de los que quedan vivos, en el circuito íntimo de sus representaciones y afectos que se entrelazan entre sí y que envuelven al cadáver. Se genera un espacio vivo-muerto intrapsíquico donde circula la comunicación entre la muerte cierta y la muerte demorada. Toda muerte (súbita o lenta, conciente o inconciente) reclama su espacio necesario. La muerte como broche de la vida da testimonio acerca del alma del sujeto que la vive. Vivir la muerte es un arte especial que solicita un montante de creatividad. Las muertes eróticas se entremezclan con las muertes tanáticas. Si bien la muerte sumerge al hombre en la universalidad de un suceso inevitable, su inserción como sujeto hablante le otorga un amplio margen desde donde hacer con su muerte un poema o un acto cobarde. Respetar los límites del otro forma parte de la tarea de quien habrá de acercarse a escuchar y a acompañar la travesía hacia «el otro mundo». No es fácil asistir a la propia desintegración material del cuerpo. Se tiene derecho al miedo y a la pusilanimidad. Cervantes pone en boca del famoso Quijote la expresión «qué vida para mi muerte y qué premio a mis servicios» (vol. 2, p. 210) al referirse a una muerte gloriosa gracias a las hazañas en vida. No hay melancolía sino orgullo de enfrentar el fin con esplendor.
Dos valores opuestos se inscriben sobre el «pensar la muerte»: uno, de máximo coraje en tanto se enfrenta el miedo y se mira de frente lo perecedero de la existencia y la castración universal de la especie. Otro, de máxima cobardía en tanto constituiría una defensa frente a un miedo más grande aún que el de morir: el miedo a la vida. Resulta claro que la relación vivencial del hombre con la muerte genera un complejo campo de representaciones y de afectos. La muerte presenta dos facetas siguiendo la dualidad pulsional: una positiva, constructiva; otra negativa, destructiva. Desde la primera faceta se constituye en una compañía psíquica que ayuda a sortear los obstáculos de la vida y a tolerar las frustraciones. Conduce en muchos casos a la sabiduría. Desde la segunda faceta, es vehículo de destrucción. En este punto se abre el tema de la fascinación por la muerte presente en múltiples experiencias (deportes riesgosos, traumatofilia, actos fallidos que rozan la muerte, etcétera). El hombre primitivo que yace en nuestro interior presa de mecanismos no superados (Freud, 1919) revive en la magia y en la omnipotencia del pensamiento vivencias de daño, de castigo, de violencia, de amenazas espantosas, de cuerpo despedazado. El hombre narcisista, en cambio, pregona desde el inconciente que «nunca morirá». Con furia y dolor narcisista enfrenta las señales del paso del tiempo que desmienten y ponen en jaque desde el principio de realidad la fantasía del inconciente. Los sistemas de creencias y el fértil mundo de las religiones intentan confirmar una cierta inmortalidad procurando alivio y seguridad interior.