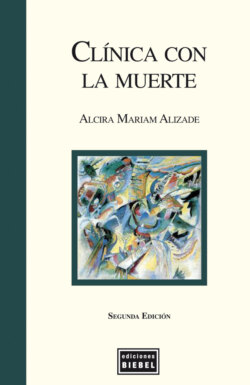Читать книгу Clínica con la muerte - Mariam Alizade - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. Ética y muerte
Оглавление¿Qué bien, qué virtud subyace al tener que morir? ¿Qué promesa, qué idea, qué interjuego de instancias podrá provocar su aceptación y otorgar el valor necesario para enfrentar a la muerte y acercarse a los múltiples sentidos que adquiere a lo largo de una vida?
Desde la vertiente aristotélica, la ética es una ciencia basada en el sentido común. Indica el estilo de vida necesario para lograr la felicidad, que es el bien por excelencia.
Parece difícil hacer comparecer a la felicidad en la experiencia del tener que morir. Escribe Aristóteles en la Ética a Nicómaco: «[…] el bien propio del hombre es la actividad del alma dirigida por la virtud; y si hay muchas virtudes, dirigida por la más alta y perfecta de todas. Añádase también que estas condiciones deben ser realizadas durante una vida entera y completa porque una sola golondrina no hace verano, como no lo hace un solo día hermoso y no puede decirse tampoco que un solo día de felicidad, ni aun una temporada, baste para hacer a un hombre dichoso y afortunado». «Una sola golondrina no hace verano» es una bella imagen para pensar el último acto de la vida –el morir– engarzado en la dinámica de «todos los veranos» de una vida. Ya cerca de morir, los proyectos identificatorios se derrumban, salvo en lo atinente a la delegación narcisista trófica en los hijos, la obra realizada, el recuerdo en los sobrevivientes. También pierden consistencia los atributos que derivan del tener. Si uno pronto no estará más con vida, todo lo que uno posea no es más que un resto que poco sostiene. El atributo de ser adquiere preeminencia en este momento. Ser, y en esta insistencia del ser, abrirse a lo real de la muerte, al cambio impensable por donde se retoma a lo inorgánico.
Junto con Heidegger, podemos enunciar que «la angustia ante la muerte es angustia “ante” el “poder ser” más peculiar, irreferente e irrebasable. El “ante qué” de esa angustia es el “ser en el mundo” mismo». Más adelante agrega: «No hay que confundir con el temor de dejar de vivir la angustia ante la muerte. Este no es un sentimiento cualquiera y accidental de “debilidad” del individuo, sino, en cuanto fundamental encontrarse del “ser ahí”, el “estado de abierto” […] En la angustia ante la muerte resulta puesto el “ser ahí” ante sí mismo en cuanto entregado a la responsabilidad de la posibilidad irrebasable» (1926, p. 274).
En su estudio sobre la ética, Spinoza (citado por Fullat, 1984) plantea que en la naturaleza no existen ni el Bien ni el Mal, tampoco libertad, sino necesidad, un orden lógico al que se debe acceder. El único imperativo ético es la ley del conatus, por la cual «cada cosa se esfuerza […] por perseverar en su ser». La virtud reside en el poder, en la potencia de acción del ser.
¿Qué acción debe ejercer ese ser cuando el final de la vida se aproxima inexorable? ¿Qué alegría, qué deseo puede conjugarse con el saberse mortal desde la carne herida en las horas de la muerte?
La apelación ética resulta harto insuficiente. Aun cuando, en tanto coronación de una vida, la muerte, siempre demasiado temprana, siempre injusta, abra un espacio para el despliegue de virtudes éticas tales como valentía, magnanimidad, dignidad, y ponga en juego al ser trascendiéndose, fiel a sí mismo. El sujeto se contempla entero, capaz de atravesar «con los ojos abiertos» esa experiencia difícil, escapado de la falta de virtud (cobardía, pusilanimidad, negación extrema). El individuo puede hacer con ella un «don identificatorio» para los que lo sobreviven. En esa función de sostener al otro, al que seguirá viviendo «hasta con la propia muerte», se ejerce la base de la ética (Amati-Sas, 1992). La muerte así entendida es acción y perfección. Pero no siempre la muerte da tiempo a este despliegue.
La autoestima se eleva. El «por morir» ha de elegir sus últimos actos y palabras, decidir sobre su fin, impartir órdenes y deseos, exigiendo, libre e imbuido de la dolorosa importancia del paso que media entre estar en el mundo y no estarlo nunca más. Dueño de sí, reafirma de esta manera la dignidad de su ser, más allá del dolor, la mutilación o la herida corporal. Él es más que su cuerpo y se sostiene en sentimiento de integridad. La muerte con su cortejo de ansiedades desbordantes ha sido domada. El sujeto se ha apropiado de ella, él conduce y dirige el último tramo. Conciente de la inminencia de su partida, sostiene la mirada en el límite. Está alternativamente en su mundo de despedida, de angustia ante el cambio que lo devolverá a lo inorgánico, y también está «del lado del mundo», en esa antesala de la desaparición, desde donde se contempla en una dimensión histórica, elaborando, desarrollando el espacio de relativización y observando el carácter mortal de todo ser viviente. Este punto nos invita a discurrir sobre el rol de la eutanasia como libre elección de la muerte cuando el cuerpo deviene un campo de tortura y el despedazamiento doloroso inunda al yo impidiéndole las adecuadas ceremonias de su muerte.
¿Acaso no pone Platón en boca de Sócrates que «es necesario […] que mantengáis la esperanza ante la muerte, y la consideréis como una verdad única, confiando en que no existe ningún mal para el hombre bueno, ni mientras vive ni cuando muere»? E incluso, instantes antes de ingerir la cicuta mortal, proclama: «Os lo diré: lo que me está aconteciendo debe ser un bien, y no debemos estar en lo cierto cuando creemos que la muerte es un triste destino, pues cabe la esperanza de que sea algo favorable».
En esta Apología de Sócrates se encuentra también una frase inmensa en sus alcances: «Temer a la muerte, amigos, es confiar en una falsa sabiduría, y aparentar saber lo que se desconoce. Nadie conoce la muerte, ni se considera para el hombre el mayor de todos los bienes, pues todos la temen al comprender que es el mayor de todos los males. ¿Y no se cae en la mayor ignorancia cuando se piensa saber lo que no se sabe? Yo, atenienses –y en ello me diferencio de la mayoría de los hombres–, si dijera que soy más sabio que otros, lo sería en esto, ya que, desconociendo cuanto sucede en el Hades, afirmo ignorarlo».
No intento hacer una apología de la muerte pero sí mostrar un hombre «que se diferencia de la mayoría de los hombres», vale decir, mostrar cómo, en tanto sujetos pensantes, la muerte formará parte de nuestros valores y anhelos y cada cual irá hacia ella de acuerdo con la trama psíquica íntima de su vida. Desde esta vertiente de pensamiento, hay cualidades adscritas a la muerte de un sujeto. Hay muertes mejores y peores, dignas y cobardes. La frase de Sócrates en el diálogo de Fedón cuando dice «Siempre oí que es necesario morir con alegría» puede parecer excesiva. Sin embargo, comporta un dejo de verdad. A partir de ella se pueden distinguir las muertes alegres o vitales de las muertes melancólicas o mórbidas.
Aunque suene extraño, se puede enunciar la «grandeza de morir» o el «amor del destino» cualquiera este sea que pregona Nietszche.
En la misma línea podemos incluir la dimensión del silencio en el sentido (véase cap. 8) de un imperativo ético frente a lo desconocido.
La dimensión de vacío se asoma al ser al reconocer lo contingente de su estadía en la tierra. Pero no se trata del vacío que nihiliza, sino del Vacío con mayúsculas que «abre el espacio del ser» (Laporte, 1975). En un cuento de J. P. Sartre titulado «El muro», un condenado a muerte reflexiona frente a sus verdugos: «Estos dos tipos adornados con sus látigos y sus botas eran también hombres que iban a morir. Un poco más tarde que yo, pero no mucho más». Lucidez implacable, aparente privilegio de los que de una u otra manera reconocen su marca de mortales y, si el tiempo aún es generoso, se sirven de este impactante reconocimiento para incrementar la alegría de vivir.
Escribe A. Kojève (1987), refiriéndose a la idea de la muerte en Hegel: «La Muerte es lo que engendra al Hombre en la Naturaleza y es la muerte la que lo hace progresar hasta su destino final, el del Sabio plenamente autoconciente y, por tanto, conciente de su propia finitud. De tal manera, el Hombre no llega a la Sabiduría o a la plenitud de la autoconciencia mientras, como el vulgo, finja ignorar la Negatividad; que es el fondo mismo de su existencia humana, y que se manifiesta en él y a él no sólo como lucha y trabajo, sino también como muerte o finitud absoluta. El vulgo trata la muerte como algo de lo cual se dice: “no es nada o no es cierto”; y volviéndose rápidamente se apresura a pasar a lo cotidiano. Pero si el filósofo quiere alcanzar la Sabiduría, debe “mirar lo Negativo de frente y permanecer cerca de él”; y es en la contemplación discursiva de la Negatividad que se revela por la Muerte donde se manifiesta la “potencia” del Sabio autoconciente que encarna el Espíritu» (p. 63).
Si dedico este breve apartado al lado filosófico de la muerte, es porque considero que adquiere desde esa disciplina una jerarquía que muestra la importancia de “mirar la muerte” y sus benéficos efectos. Propongo reflexionar sobre las posibles consecuencias en nuestra cultura de la rígida renegación con que se la aborda. Es probable que la incapacidad de tolerar la propia muerte y su negación extrema hagan su camino en la destructividad humana. En el otro que muere (de hambre, de frío, de bala) yo ratifico mi inmortalidad en mi poder de dar muerte. Es el otro quien muere, a quien mato, en quien proyecto la sentencia de muerte natural intolerable de aceptar para mí mismo.